
Premio Nacional de Cuentos Ayuntamiento de Carreño
A mí, como a cualquier hombre moderno, me cautivan muchas cosas de la vida; pero hay tres de ellas que consiguen transformar ese impulso incontrolable llamado pasión en lo que yo califico como esclavitud consentida, divinal, bienaventurada. Esas tres cosas son, han sido y seguirán siendo la cultura, los negocios y la buena comida.
A la cultura, como autodidacta, la amo con desatino, incluso con desproporción, con la inclinación posesiva del amante que desea a toda costa estar junto a su amada, a quien sólo ve cuatro ratos a la semana y a la que le gustaría entregar no sólo su corazón sino también su tiempo. Es algo superior a mí. Mi psicoanalista, ese imbécil a quien visito algunas veces, dice que es natural, que mi fanatismo por los libros está justificado por la carencia que de ellos tuve en la niñez, que ese “complejo”, y no le importa decirme en la cara que soy un acomplejado, se ve agravado por el ambiente económico y social que me rodea: las fiestas que solemos dar en el chalet, los ilustrados hombres de negocios que trato... en una palabra, que alternar con gente culta me convierte en algo parecido a un analfabeto frustrado... como si él tuviera alguna idea de lo que es la cultura y el amor a los libros. Una tarde, harto ya de oír memeces, me incorporé del sofá donde suele tumbarme y en presencia de mi esposa lo agarré por la solapa y le grité en la cara una famosa frase de Plinio el Joven, a quien él confundiría seguramente con algún torero de postguerra:
¡Nullum esse librum tam malum, ut non aliqua parte prodesset!
Y repetí con tanta fuerza que me dolió la garganta:
¡¡¡ PRODEESEEET !!!
Mano de santo. Ya no volvió a pronunciar la palabra libro. No obstante, de vez en cuando, suele arremeter contra la cultura y el buen gusto empleando verbos como "influenciar" y "explosionar", amén de los laísmos, leímos, dequeísmos y demás "ismos" que como bacterias ponzoñosas contaminan su paupérrimo vocabulario.
A los negocios dedico la mayor parte del día, de sol a sol como quien dice, pues he de controlar los numerosos supermercados de mi cadena y estar al tanto de la inmobiliaria que lleva mi nombre; son, como dije antes, otra de mis pasiones, y a ellos debo las comodidades que me rodean, el nivel social adquirido y esa impresión de sentirme poderoso que experimento cuando entro en alguna de mis grandes superficies y todo el mundo, incluidos los gerentes, que son gente de carrera, me habla de don y me inclina la cabeza. Yo condesciendo con ellos alternando campechanamente, invitándolos a desayunar, haciendo como que oigo sus pesares e incluso, si son amantes de la literatura y buenos conversadores, ofreciéndoles el chalet y la piscina.
Pero la buena comida es, sobre todo, la gran pasión de mi vida, y me honro de compartir el pensamiento de aquel gran comediógrafo que fue Bernard Shaw: No hay amor más sincero que el amor a la comida. No cabe la menor duda de que el genial irlandés afincado en Inglaterra sabía muy bien lo que decía. Lo único extraño es que un hombre de pensamientos tan exquisitos fuera capaz de vivir en un país famoso por la bazofia que digiere; ya decía Pierre Daninos que los ingleses inventaron la sobremesa para olvidar su comida, y el único consuelo que les cabe en este aspecto es que los italianos son mucho peores: espaguettis a la boloñesa, tortellinis a la carbonara... sin comentarios.
En particular, y salvo lógicas exclusiones, a mí me gusta toda la comida, incluso la informal, pues donde vaya un buen pot-au-feu, versión francesa de nuestro sabroso cocido, con un rosado Cigales como el Barrigón, pocas cosas van. Ni que decir tiene que los salmonetes al pistou con un Viña Sol del Penedés, el solomillo de cebón con salsa bearnesa acompañado de un rioja como el Marqués de Arienzo o las exquisitas aigullettes de volaille a la flor de mostaza regadas con un rosado como el Viña Berceo, no tienen ni comparación, salvo si el pot-au-feu se condimenta con dos pizcas de tomillo en lugar de una, cosa que raramente sucede. De la cocina española me quedo con el lenguado a la almendra, si la almendra no se ha dejado hervir, y con la famosa olleta, siempre y cuando vaya acompañada con un Viña Vermeta de Moncóvar. En los restaurantes no entro salvo cuando la ocasión lo requiere, pues en casa dispongo de envidiables cocineros que se esmeran en lo que hacen, aman su trabajo y permiten sugerencias sin entregarse en manos de los celos. A veces discuten conmigo acaloradamente sobre tal o cual condimento o sobre el acierto de servir un vino u otro, pero siempre terminan convenciéndose de que yo llevo razón.

Y precisamente me hallaba discutiendo con Gonzalo, un maestro en los postres, la conveniencia de acompañar el mousse de chocolate con un Cava Brut o con un aguardiente de frutas, la tarde que me sentí ligeramente indispuesto justo cuando Consuelo, mi mujer, y su madre, "la señora de la casa", hacían acto de presencia en la cocina. Fue patético: que si a ver qué es ese dolor del pecho, que si tienes que vigilarte, Gregorio, que si hace un siglo que no vas al médico... Abandoné la cocina y me refugié en el salón, intentando de alguna manera desviar de sus mentes la posible asociación que pudieran establecer entre lo sucedido y los exquisitos alimentos que a diario se cocinaban en aquel lugar. Mi suegra, siempre al acecho como un buitre leonado, captó al instante la maniobra.
-Comes demasiado, Gregorito -me dijo con aquella odiable voz de falsete, sabiendo que agujereaba mi línea de flotación-, tienes que vigilar el colesterol, que están dando muchos infartos, que fumas mucho y comes mucho y bebes mucho...
Maldita arpía, que están dando muchos infartos... como si eso lo trajera la atmósfera... también trabajo mucho y nunca me lo echa en cara. Consuelo, alentada por la presencia de su madre, se envalentonó y montó uno de los numeritos histéricos que acostumbra a montar, lo requiera o no la ocasión, cuando los mejunjes que se toma para adelgazar, que son muchos, le afectan el sistema nervioso. Aquella misma tarde me hizo jurar que antes de terminar la semana iría al médico a hacerme un chequeo. Recordé a Corneille, el autor de Polieucto y Rodoguna: Un mentiroso es siempre pródigo en juramentos. Interiormente sonreí, y no había terminado de hacerlo cuando ya tenía pensada la maniobra.
Inmediatamente la puse en marcha. Era martes por la noche. Debía saturar de trabajo los restantes días hábiles de la semana a fin de tenerlos inexcusablemente ocupados. Era imprescindible eludir a cualquier precio la visita médica, el régimen alimenticio severo, el calvario de Consuelo y su madre controlando hasta el fanatismo mis placeres. Telefoneé a Martínez y a Vázquez, los gerentes de los dos negocios más importantes de mi cadena; después a Quintero, el director de la inmobiliaria. Les ordené que cada uno hiciera dos llamadas, una de ellas de madrugada; Martínez llamaría el miércoles, Vázquez el Jueves y Quintero el viernes, que se inventaran un problema gordo que yo me encargaría del resto, que volvieran a llamar al día siguiente por la mañana, cuando yo no estuviera, y dieran otro encargo a mi mujer... o a la "señora Carmela". Me froté las manos. No dejaría dormir a nadie ni de día ni de noche.
A las siete de la mañana llamó Martínez. Aquel idiota no había entendido bien las instrucciones, pero supo representar su papel. Me dijo con toda la tranquilidad del mundo que había hecho un desfalco de cien millones en el híper, que se largaba a Paraguay con una cajera rubia y que me fuera a hacer puñetas. Así. Se había pasado con lo de hacer puñetas, pero se lo agradecí; el insulto me subió los colores y me ayudó a montar en una cólera fingida que impresionó a Consuelo. Le dije, gritando para que me oyera toda la casa, que eran unos canallas, que aquello no iba a quedar así, que lo perseguiría hasta el fin del mundo, que ningún gamberro iba a arruinar el mejor de mis negocios... Colgué. Miré a Consuelo a los ojos afectando pesadumbre.
-Un contable se ha equivocado en los libros -le dije-, hay una inspección de Hacienda y tengo que salir urgentemente; lo siento, ni hoy ni mañana podré ir al médico.
Según lo planeado, de madrugada llamó Vázquez: un guardia jurado había sorprendido a dos ladrones en el almacén y los había matado a tiros. Menudo problemón. Diez puntos para Vázquez. Desperté a Consuelo de un codazo para que oyera lo que iba a decirle.
-¿Que ese imbécil los ha matado? -pregunté en voz alta-, ¿a los dos?... ¿Que está ahí la Policía?... ¿Que mañana hay que estar en el juzgado a primera hora...? Bien, bien... bien... Sí. Colgué.
-Ya lo has oído, consuelo hija -dije llevándome las manos a la cabeza-, que se han propuesto matarme a disgustos.

Al día siguiente almorcé en El Esparragal, el mejor restaurante de la ciudad. No era conveniente aparecer por la cocina de casa estando la arpía cerca, y mucho menos bajo la amenaza de un médico vendido. La arpía perseguía un objetivo desde hacía años: ponerme a régimen. Ella y yo sabíamos que el colesterol era seguro, que nada podría librarme de una dieta severa, de una Consuelo histérica, de un tormento diario. Callábamos, pero lo sabíamos, por eso era importante que aquella maniobra de diversión resultara eficaz. En otras ocasiones había conseguido eludir el cerco con estrategias similares. Mientras tanto, al restaurante, qué remedio. Almorcé de primero una ensalada de gambas con salmón ahumado y salsa vinagreta, de segundo un solomillo de cebón a la broch con patató, regado con un Marqués de Griñón, y de postre, helado de turrón. Todo exquisito.
Por la tarde, al llegar a casa, la "señora Carmela" tenía dos recados para mí. Primero: Quintero, el de la inmobiliaria, había llamado diciendo que se largaba con Martínez a Paraguay, con otros cincuenta millones y la secretaria. Interiormente monté en cólera... Valiente falta de imaginación... ¿A que lo echaban todo a perder? ¿Quién iba a creerse eso? Segundo: "la señora", viendo lo ocupado que estaba últimamente, preocupada por mi delicada salud, se había tomado la libertad de telefonear al doctor Macías, el traidor, el sobornado, que aquella misma tarde vendría a sacarme sangre para determinar mi grado de colesterol.
-Imposible -argüí-, no estoy en ayunas.
-Para el colesterol no es necesario estarlo -respondió-, ya lo ha dicho el doctor Macías. Para otras cosas es imprescindible, pero para eso no.
Y agregó sardónica: Parece mentira, Gregorito, que con tantas cosas como sabes se te haya pasado por alto un detalle tan simple. En ese preciso instante sonó el timbre. Era aquella sanguijuela de Macías, la que le sacaba el dinero a mi mujer con las dietas. Estaba perdido, aquel canalla no conocía la piedad.
-Hombre, Macías -le dije-, cuánto me alegro de verte. Menos mal que uno tiene buenos amigos.
Por la mañana volvió a sonar el timbre. Era Macías otra vez... con el resultado de los análisis. Lo invité a la mesa y pedí que le sirvieran el desayuno. Mi mujer lo miraba expectante; mi suegra, segura y confiada. Lo primero que hizo fue retirarme de un manotazo la torta de almendras y el tazón de café que me había servido el cocinero.
-Joder, Macías -dije sonriendo para restar importancia al agravio-, no me digas que tengo colesterol.
-Trescientos ochenta -contestó exaltado-, una burrada para tu edad, a punto de que te dé un infarto, al borde de la congestión. Esto hay que atajarlo inmediatamente, por eso he venido a primera hora.
El muy granuja... yo sabía perfectamente a lo que venía: a cobrar y a buscarse otro cliente para las sesiones de acupuntura. Me puso la mano en el hombro como si de verdad me apreciara y dijo que no me preocupara, que todo tenía remedio, que debía llevar un régimen riguroso, que todo asadito y cocidito, que mucha lechuguita y absolutamente nada de alcohol. Sacó de la chaqueta un papel doblado: el régimen. Lo leyó por encima en voz alta... Canallesco. De campo de concentración. Aquello no lo hubieran comido ni los espartanos. Fue trágico. Consuelo llamó entonces a los cocineros, les dio el papel de Macías y les dijo que hasta nueva orden el señor comería estrictamente lo que estaba escrito allí, ni un gramo más ni un gramo menos. Gonzalo me miró con pena; mi suegra, con satisfacción. Se había salido con la suya.
Tal fue el disgusto que al día siguiente no salí de casa ni siquiera para almorzar en El Esparragal, y una sensación cruel de angustia y tristeza invadió mi imaginación y me sumió en la nostalgia. Recordé uno a uno mis platos preferidos, los vinos deliciosos que había probado en el extranjero y los numerosos postres que durante décadas habían alegrado mi vida y mi paladar; y desgraciadamente mi cerebro volvió a fijarse en el incomparable mousse Gaitán, el del famoso restaurante de Jerez de la Frontera, en la otra punta del país, donde acudo una vez al mes con la única intención de disfrutarlo. Ahora corría el riesgo de perder todos mis privilegios gastronómicos, toda la alegría de mi vida. Tenía que maquinar algo de inmediato. Si seguía el régimen, podía morir de hambre o de tristeza, y si lo ignoraba me costaría el matrimonio con Consuelo; la arpía estaba al acecho, me odiaba y aprovecharía la ocasión para defenestrar la pareja. Burlarse de un régimen alimenticio ante Consuelo como insultar al Profeta ante un integrista... y "la señora" lo sabía.
A media tarde, sumido hasta el cuello en el fango de la confusión, volvió a sonar el teléfono. Lo cogió mi suegra: era Vázquez que necesitaba verme urgentemente para un asunto de la mayor importancia y discreción. "La señora" insistió: Que no me asuste usted, que Gregorito está muy enfermo, que me diga usted lo que pasa de una vez... Se lo dijo: Martínez y Quintero habían desaparecido; no estaban ni en su casa, ni en el club ni en ninguna parte. Aquello estaba llegando demasiado lejos. Vázquez También con la historia del desfalco. Puedo perdonar cualquier cosa menos la falta de imaginación y la carencia de originalidad. Me levanté acalorado, aún con el fantasma del mousse Gaitán rondando mi cabeza, y cogí el auricular. No lo dejé hablar. Grité.
-Yo te diré dónde están, Vázquez -dije-, en Paraguay con dos pajarrucas y un montón de millones. Adiós.
Valiente camarilla de imbéciles. Había que olvidar ya los juegos y las mentiras. Todo había salido mal. Ahora lo importante era convencer a Macías para que aflojara las tuercas. Si quería torturarme con las agujas, yo le daría el gusto; si quería dinero, lo sobornaría, pero tenía que bajarse del burro y retirar el régimen. Llevaba veinticuatro horas ingestando asaditos de pollo y lechuguitas al natural y no estaba dispuesto a consentir aquello ni un día más. Podía comer en restaurantes, pero si volvían a hacerme análisis por sorpresa, cosa que la arpía se encargaría de conseguir, sería descubierto al instante con el agravante de la traición y la burla. No había otra salida. Sobornaría a Macías. Después, a celebrarlo en Jerez por todo lo alto. Si era necesario, lo invitaría.
Antes de ponerse el día estaba en su consulta, decorada por cierto con un mal gusto insultante. El muy cínico se "sorprendió" al verme. Quiso hablar. No se lo permití. Le dije que se dejara de historias, que cuánto quería por "arreglar" la metedura de pata de la dieta, y que no me saliera con pirotécnias éticas, que eso se quedaba para Galeno y sus discípulos. Enrojeció como un tomate y por un momento pareció negarse. Aproveché aquel instante de flaqueza. Recordé la eficaz terminología de los mafiosos. Lo amenacé.

-Ya conoces mi círculo, Macías -le dije-, si no sabes ver lo que te conviene te desprestigiaré, te hundiré, no pararé hasta verte trabajando en la Seguridad Social. Yo las pasaré canutas una temporada, pero tú estarás listo para toda la vida.
Se dejó caer en el sillón, abatido, pesaroso. Parecía comprender. Al minuto, su ética se había transformado en ambición.
-Cien mil -dijo.
-Muy bien –respondí-, y saqué un talonario de cheques.
Al final iba a resultar barato el mediquito de la jet. Al ir a sentarme, cambió la cosa.
-Duros -agregó descaradamente-, cien mil duros...
¡El hijo de su madre! Sabía que mi devoción por la gastronomía valía más de medio millón. Pensé en la lubina con gambas, en el txangurro al horno, en la olleta y en el mousse de chocolate... Firmé el talón sin dudarlo. Me dijo que volviera dentro de una semana para hacerme nuevos análisis, que saldrían perfectamente y que se encargaría de llamar a Consuelo para tranquilizarla. Qué menos.
Nada más salir a la calle me sentí un hombre renovado, dentro de poco la arpía estaría tan acorralada como sus argumentos. No tendría por dónde salir. Yo sí: por la carretera de Andalucía, hacia Jerez de la Frontera. En cuanto Macías me hiciera los nuevos análisis tomaría el Mercedes y haría una escapada culinaria por el sur. Jerez sería poco. Visitaría Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz... los pueblos de la costa, los majestuosos restaurantes al pie del mar, los más deliciosos pescados y mariscos, los excelentes vinos, los mejores gourmets. Me lo había merecido después del susto y de la brillante exhibición de estrategia. Ya todo estaba resuelto, "la señora" ni se había olido el tejemaneje; todo era ya cuestión de aguardar unos días, de volver al trabajo y de simular esa expresión de monotonía, de indiferencia consentida que deja en mí la actividad cotidiana.
Ya en casa distraje mi pensamiento matizando los detalles de la excursión. Viajaría tranquilamente, sin prisas. Aprovecharía el tiempo leyendo a los clásicos, me introduciría levemente en el intrincado mundo de la poesía, me emborracharía de metáforas y de ritmo a la orilla del mar; era posible que incluso me decidiera por fin a escribir. Consuelo se quedaría en casa, con su madre y sus dietas. El panorama era extraordinario, pero tuvo que sonar el teléfono. Era Martínez que llamaba desde Puerto Stroessner, en Paraguay, para decir que lo había pasado fenomenal con la cajera y que en ese momento se largaba a otro país. Me mandaba recuerdos de Quintero. El muy estúpido estaba todavía en el campo de batalla. Mi maniobra había sido tan rápida y sutil que aún no se había enterado del final de la guerra. En Puerto Stroessner... ¿Sería vulgar? Le dije que se dejara de pamplinas que todo estaba resuelto, que no tenían imaginación ninguna y que a primera hora de la mañana quería verlos en mi despacho para ponernos al día. Se rió con su habitual gemido de hiena moribunda y quiso decir algo. No se lo permití. Colgué violentamente. A renglón seguido volvió a sonar el maldito aparato. Era la mujer de Martínez. Llorando... Un terrible presentimiento se agarró con ferocidad a mi garganta. ¿Sería verdad toda la historia del desfalco? Martínez tenía potestad para hacer y deshacer en el negocio y yo llevaba una semana sin aparecer por la oficina, enredado como estaba con la dieta del maldito Macías. ¿Habría sido capaz de robarme cien millones, de irse al extranjero con una cajera, de traicionar la confianza del hombre que rescató su miserable destino de aquella hedionda facultad de Económicas? Hablando con su mujer salí de dudas: lo había sido.
¿Y Quintero? Seguro que también me la había jugado. Empapado en sudor telefoneé a su casa... Nadie respondió. A su madre: Miguelito llevaba una semana sin dar señales de vida... El muy canalla... A gritos juré que me las pagarían. Prometí encerrarlos para siempre en la mazmorra más oscura del mundo, ofrecer una recompensa millonaria a las mafias de la droga, movilizar a la Interpool y arrancarles el pellejo con mis propias manos; rompí la cornucopia del comedor de un puñetazo y grité como un poseso por toda la casa: desalmados, rufianes, pelagatos, bandidos, fracasados...

Había que acudir a la Policía, recuperar el poco dinero que les quedara, encerrarlos en la cárcel más oscura. Pero ¿cómo? Seguramente ni habrían pisado Paraguay y a esta hora estarían en China, en la India o en cualquier otro rincón escondido del planeta gastando mi dinero en restaurantes de lujo, en drogas y en orgías. A media noche, agotado por el llanto, subí al coche y me presenté en la comisaría. Fue vergonzoso, humillante. Me trataron con suspicacia, con una incredulidad insultante, como si yo fuera un don nadie. Me interrogaron frenéticamente durante horas, me confundieron, me atarantaron… A las cuatro de la mañana, vencido por el agotamiento, me hicieron confesar que conocía el desfalco desde hacía una semana, que los mismos estafadores me habían avisado y que Martínez en persona me había telefoneado desde Paraguay... Craso error. No comprendieron aquello, era una pieza que no encajaba. El panorama empezó a complicarse, rompieron las normas de cortesía y comenzaron a tutearme. Mal asunto. Casi sin percibirlo tuve que abandonar el ataque y pasar a la defensa; me estaban acorralando, me hacían contradecirme y poco a poco mi imagen de víctima se parecía más a la de cómplice... Bajo la luz amarillenta de aquella oficina recordé atemorizado las películas de espías. El tamborileo de la máquina de escribir martilleaba mi cerebro como los cascos de un caballo desbocado y la humareda densa del tabaco me envolvía en la duda a medida que pasaban las horas... ¿Por qué no me dejaban marchar? ¿Estarían pensando que yo era cómplice de Martínez y de Quintero? ¿Serían capaces de torturarme para obtener información? Si lo hacían, estaba dispuesto a declarar lo que quisieran, pero aquello supondría la ignominia, el descrédito, la ruina, la cárcel, palizas de presos paranoicos que odian a los ricos, que los violan... y el hambre, sobre todo el hambre. El régimen de Macías sería un lujo de sibaritas en aquel lugar... Estallé. Me levanté. Pensé como Ulpiano que cuando la falta es cometida por muchos, queda impune. Grité su pensamiento tan fuerte que todos enmudecieron. Un segundo después comprendí que había gritado en latín, emulando al juez de Fuente Ovejuna, pero que al mismo tiempo mi escaso dominio del latín me traicionaba y con aquella cita reconocía una culpa que no era mía:
-¡¡¡ QUIDQUID MULTIS PECCATUUURRRR, INULTUM EEEEST !!!
Por unos segundos parecieron impresionados, ya se sabe que la ignorancia es una infección que debilita a quien la posee, pero después tuve que traducir la cita al lenguaje coloquial y confesar además todo lo del régimen, lo de la mentira que exigí a los traidores, lo de Macías, el chantaje... Por la mañana terminaron comprendiendo. Me hicieron pasar al baño y la imagen de un hombre desgraciado me impresionó a través del espejo: era yo, un pobre despojo humano escarnecido, humillado, derrotado, un don nadie que consentía la burla en sus propias narices.
De regreso a casa pensé en Consuelo. Ni siquiera había telefoneado a la comisaría para interesarse por mí. ¿Dónde estaba el afecto? ¿Dónde los años de matrimonio? ¿Dónde quedaba la misericordia? En ninguna parte, simplemente nunca existió. Entré abatido en el salón. Quise llamarla pero no pude. Sobre el mármol de la mesa un papel doblado llamó mi atención: Mi madre y yo nos vamos a hacer un largo viaje con el doctor Macías. No nos esperes. No volveremos. No te preocupes por el dinero que me llevo del banco, lo recuperarás pronto. Que lo pases bien en Jerez. Increíble. Martínez, Quintero, Macías, mi suegra, mi propia esposa... todos se habían confabulado para robarme, para destruirme. Todos habían buscado mi dinero y absolutamente nadie me había querido jamás. ¿Quién era yo, entonces? Embargado por la pena llegué a una conclusión destructiva, demoledora: un pobre analfabeto que de joven no pudo estudiar y ahora presumía de saber latín... latín, cuatro citas pegajosas aprendidas de memorieta. No era más que un comerciante con fortuna, un burgués comilón respetado tan sólo por su dinero.
Salí a la calle. Durante horas deambulé por la ciudad como un vagabundo, con la pesadez aburrida de los africanos que venden alfombras, con desprecio hacia el tiempo. A media mañana, sin poder soportar ya la tensión, entré en un zaguán y volví a llorar; y lo hice con desconsuelo infinito, como Boabdil abandonando Granada. ¿Quién se iba ahora a Jerez a degustar de nuevo el Mousse Gaitán? ¿Quién se emborracharía de versos a la orilla del mar y quién recorrería uno por uno los mejores restaurantes de la costa? ¿Quién, en definitiva, era capaz de paladear los placeres de la vida en aquella situación tan amarga? ¿Habría suficiente dinero para hacer frente a los pagos más inmediatos o tendría que vender algún negocio? Sólo me quedaba una cosa: incertidumbre.
Cuando las lágrimas se disiparon en mis pupilas reconocí el portal de la casa donde había volcado mi amargura: la consulta del psicoanalista. Por fin alguien haría algo por mí, aunque fuera pagando. Sin pensarlo dos veces entré. Como siempre, su despacho estaba solo. Al verme en aquel estado simuló indiferencia, me tumbó en el sofá y trató de sonsacarme como en otras ocasiones. Ahora se hacían innecesarias sus tretas. Se lo conté absolutamente todo: lo de la gastronomía, lo del régimen, lo de mi suegra, lo del desfalco, lo de Macías, lo de la Policía... Todo. Juré de nuevo capturar a los traidores, volví a llorar y a gritar y terminé maldiciendo a los negocios, a la buena comida, a la cultura... En la penumbra pareció sonreír sardónicamente y su ridícula perilla de chivo, débilmente agitada en la sombra, me auguró otra inminente derrota. Se acercó a mi oído, tenue, silencioso... Comprendí en una fracción de segundo que también me la tenía jurada. Murmuró:
-Nullum esse librum tam malum, ut non aliqua parte prodesset.
Y agregó, tan bajito que casi no pude oírlo:
- ¡Prodeeseeet !
Y llevaba razón, no hay libro malo que no lleve parte de provecho. Maldito.



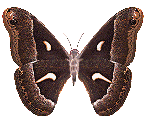








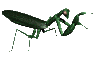

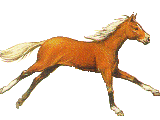



























Bonito relato.
ResponderEliminarSaludos
Dicen que cada uno recoge lo que siembra en su vida,pues posiblemente sea verdad.
ResponderEliminarUn abrazo!!!!!
¡Qué arte, niño! Con cuatro datos desperdigados das vida a unos personajes que te enganchan y los sigues en sus peripecias como si estuvieras junto a ellos.
ResponderEliminarCosas de la mente,telepatía quizás, desde que mencionas la primera vez que el contable se marcha a Uruguay, supe que era verdad. lo que no imaginé es que la policía lo acusaría de complicidad. Está todo muy bien escrito y organizado, no es de extrañar que el relato fuese premiado. Felicidades. Gracias por compartirlo.
Abrazos.
Un gusto saludarte, y decir que muy interesante tu blog, Felicidades.
ResponderEliminarUn abrazo Isthar
Amigo,como no soy nada mentirosa lo prometido es deuda.
ResponderEliminarUn beso, un saludo y un hasta pronto.
Hola primo, me ha encantado el relato. He estado ausente de mi mundo durante unos buenos minutos. Enhorabuena
ResponderEliminarQue manera de narrar y de ecir como se mueve el mundo en nuestro entorno.
ResponderEliminarPobre protagonista, lo que compraba con dinero se le escapo de las manos con su dinero.
Relato largo pero pegajoso, no pude dejar de leerlo hasta su final.
Buen fin de semana
He disfrutado las peripecias de este señor tan exquisito él, porque vaya gourmet de lujo que estaba hecho, claro que comparto su gusto por el helado de turrón; imposible cohibirse ante uno. Un puntilloso que parece tenerlo todo bien amarrado, hasta que las cuentas no le salen. Por andar cavilando para zafarse de la dieta baja en colesterol menuda la organiza. ¿A quién se le ocurre ir dando ideas? Sus colaboradores vieron el cielo abierto y se lo tomaron al pie de la letra. Bueno, es que el pobre algo tenía que hacer para “contentar” a la harpía. Buenísimo el final con lo del médico. Sin desperdicio. No me extraña que ganases el premio, está muy bien traído todo el argumento. Enhorabuena.
ResponderEliminarUn abrazo,
Margarita
Que buen relato. Paso a saludar, leer y dejar un beso, cuidate.
ResponderEliminarMuchas Felicidades, José Antonio, un relato perfectamente bien estructurado, me has mantenido pegada a la pantalla hasta el final.
ResponderEliminarMerece más de un premio.
Mil gracias por tus palabras en mis silencios y desvaríos nocturnos. Y si me lo permites me quedo cerquita para seguir disfrutando de tus letras.
Besines
Un buen relato en un interesante blog. Enhorabuena.
ResponderEliminarSaludos
¡Vaya,vaya! Esta vez me deja el desenlace
ResponderEliminarfuera de juego...el psicoanalista y otra vez
Prodesset!!...pero me gustaría decirle a
Gregorio que la próxima vez pruebe el solomillo
de cebón con un rioja Muga, seguro que le
encantará...
Un placer leerte siempre.
Un beso.
tu relato, me cautivado, muy bonito!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminarBesazos
buen cuento, sí señor.
ResponderEliminarCompañero, visito por primera vez tu blog (soy así de vaga) y prendada de él me quedo (si tú me lo permites). Has sabido dar una tremenda candidez a un personaje, en principio, despreciable, y lo haces tan bien que una se pone de su parte en muchos momentos. Es víctima de sus valores vacíos, confiando en el poder de sus armas traicioneras. Me ha encantado la frase "¿Dónde queda el cariño?", como si alguna vez le hubiera importado que ahí estuviera. Un placer disfrutar de tus relatos, amigo. Besos.
ResponderEliminar