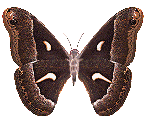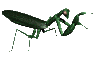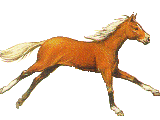Premio
Internacional de Cuentos Meres
A mi hijo José Antonio
La tarde se ensombreció de forma inesperada, y el ejército de nubarrones que al amanecer había sitiado la ciudad se lanzó al asalto desprovisto de piedad, ocupando por sorpresa las azoteas de los rascacielos y amenazando con inundar las calles de una lluvia desleal y olvidada. La sequía había sido inclemente con los campos y nadie pensó nunca que un diluvio pudiera atacar la ciudad precisamente la noche de Reyes. Florencio Palacios descorrió los visillos del dormitorio y desde la ventana empañada espió las calles del barrio, el revuelo de las hojas llevadas por el viento y la tonalidad grisácea del silencio que se recostaba en las esquinas con la persistencia de un mendigo. Se esforzó por ver a lo lejos la amplitud de la avenida y descubrió un río de automóviles fluyendo hacia el centro de la ciudad, el mismo río que todos los años a esa hora se mostraba caudaloso de niños y de coches envalentonados por la ilusión de los reyes, ansiosos por ver al tiempo hundido en su propia precipitación. El ritmo del mundo perseveraba en sus compases a pesar de la amenaza de lluvia. Florencio Palacios salió entonces del dormitorio, besó a su madre que seguía en la mesa camilla viendo el mundo a través del televisor y luego se detuvo en la puerta.
- Voy a salir -dijo.
La anciana levantó la cabeza, inspeccionó el pergeño de su hijo con una mirada experta y después se hundió en un gesto de desaliento.
- Estás loco -contestó-, ¿qué rey mago va a salir a la calle en medio de un diluvio?
Florencio Palacios cerró la puerta, bajó las escaleras pintarrajeadas por los niños y en el mismo bordillo de la acera se armó de valor y se enfrentó al mundo. El aire era el mismo que el de Nochevieja, los naranjos continuaban inamovibles en los arriates de la calle y la ropa íntima de las vecinas seguía acudiendo a los tendederos con la lealtad de una novia inocente. Todo era igual en el mundo menos la imagen espantosa que él había concebido del universo en tan solo una noche, nada había cambiado salvo una hoja en el calendario y un número novedoso que se erguía sobre él como una puerta incierta ante una vida sembrada de miedos.
Se estremeció con la idea de que una simple cifra en el almanaque tuviera la potestad de cambiar una conducta y de instaurar la dictadura del terror en el reino del futuro; un futuro protéico que se diluía ante sus ojos atacado por la duda, que había perdido toda consistencia y amenazaba con desaparecer para siempre entre la multitud de parados que inundaba el barrio. No lo había celebrado. Había recibido la llegada del nuevo año en el comedor del piso, frente a su madre, asustado por la euforia ajena y por las preguntas veloces que acudían a su cerebro paralizado por el miedo al paro, un miedo que lo había recluido en el piso cinco días seguidos y que había ensombrecido el color de sus fiestas; pero ahora estaba en la calle, al fin, contagiado por el entusiasmo de los niños que intuía en la avenida. Por un segundo pensó volver, subir las escaleras y recluirse de nuevo en la habitación, con sus libros de maestro y sus sueños de poeta, pero un impulso ajeno a su voluntad lo obligó a caminar.
El centro de la ciudad quedaba lejos, enterrado en la robustez de los edificios y perdido en los entresijos de una historia milenaria ensanchada por la modernidad. Asustado por la distancia quiso subir al coche, que seguía estacionado bajo los álamos del aparcamiento como un perro fiel, observando las indecisiones del mundo con aquellos ojos de cristal espantados y redondos, pero pensó que el refugio del coche era parecido al de sus libros y que nada adelantaría volviendo a convivir con los miedos. Por eso siguió caminando bajo aquel cielo cada vez más plomizo y amenazador.
La arteria que conectaba el barrio con el corazón de la ciudad se le mostró tan excesiva y atolondrada que pensó en perderse por las callejuelas innumerables que conducían al centro, sumisas y débiles como vasallos del tiempo, y creyó que aquella decisión trivial nacía en el esqueleto agitado de sus miedos, que de nuevo volvía a sentirse indefenso ante el mundo, sobrecogido por las bocinas de los coches y el entusiasmo ajeno, pero se otorgó la licencia de habituarse a lo cotidiano con la paciencia del guerrero derrotado que regresa a sus dominios, por eso se internó en las calles desoladas por el viento, cabizbajo y roto, a solas con la fe depositada en su capacidad para vencer los espantos.
Sin pretenderlo se sorprendió pensando en la escuela, en aquellos niños de barrio que se asombraban al oír las leyendas rancias de la ciudad, muchos de los cuales aún creían en los Reyes. Florencio Palacios amortiguaba con esas historias la morriña gris de las tardes invernales, cuando la pizarra se hastiaba de números y el sopor amenazaba con nublar la lucidez de los niños. Las hacía danzar en el misterio con palabras de poeta y las adornaba con metáforas imprevistas y cadencias de la voz que exaltaban el dramatismo del contenido o enternecían la figura de sus protagonistas, y los niños lo oían boquiabiertos, asombrados por el realismo de aquellas historias de hadas que una vez sucedieron en las calles que ellos pisaban o en el cerebro de aquel maestro al que ninguno se había atrevido a ponerle mote.
Así fue como conocieron los fantasmas que habitaban la imaginación de Florencio Palacios, y supieron de un rey al que le cantaban los huesos, de una cabeza de piedra empotrada en una pared, de trifulcas de bandidos a la luz de la luna, de caballeros embozados que se batían por amores imposibles y de reinas que paseaban por el parque en busca de amor, perseguidas de cerca por la sombra multicolor de los pavos reales. Eso era lo que los niños recordarían de aquel maestro avirrostro y enjuto que ya no volvería al colegio y que ahora caminaba por las calles asustado por un cese fulminante, buscando una cabalgata de reyes y el anonimato de una multitud que podía ayudarlo a reconciliarse con el mundo.
Florencio Palacios había temido siempre al fantasma del paro, cuyo rostro canceriforme paseaba por el barrio a media mañana y se difuminaba en las miradas de la gente que movía los pies en los bancos o tomaba el sol en las esquinas, conjeturando con la esperanza o simplemente con la supervivencia, y siempre había eludido su compañía, confiado en la estrecha amistad con el colegio y en aquella interinidad que parecía eterna; pero a veces se acercaba a él, cuando bajaba a comprar el periódico los domingos por la mañana, con la osadía morbosa de la víctima que se aproxima al verdugo por el puro placer de conocerlo o de saberse capaz de burlarlo, y entonces tenía la certidumbre de que algún día abriría sus fauces y lo devoraría.
Así era como se sentía mientras caminaba por las calles acompañando al viento, engullido por un monstruo intangible al que ni siquiera la máquina poderosa del Estado lograba vencer, anulado para siempre en su voluntad, muerta la ilusión y desterrada la esperanza. Recordó a Víctor Hugo, cuando afirmó que las ilusiones sostienen al alma como las alas a los pájaros, y se vio caer en el vacío, desde lo alto de aquel cielo turbio y provocador, como un ave abatida por los disparos del mundo. Pero siguió caminando. Era la tarde de Reyes y la ilusión en persona paseaba por la ciudad saludando a los niños de todas las edades, indiferente a las amenazas del cielo y de la tierra.
A medida que se acercaba al centro la algarabía aumentaba en las calles y en las plazas, y vendedores ambulantes de todas las cosas paseaban con sus canastos al acecho de los pequeños. La maquinaria de la ilusión se había puesto en marcha aunque Florencio Palacios estuviera al margen de su influencia. Pensó por un momento en el número de gente que se había confabulado aquella tarde para mostrar a los niños realidades inefables, en el precio que pagan los mayores para que los pequeños mantengan lo que ellos han perdido, en el valor incalculable de la inocencia y en el dolor añejo y remoto que supone su pérdida. Vio a los niños con globos en las manos, caminando junto a sus padres con los rostros desencajados por la impaciencia, y recordó los momentos felices en que su madre lo llevaba a la cabalgata, aunque ya no creyera en los reyes, con la ilusión de coger caramelos y ver de cerca a los Magos de Oriente. Justificó la felicidad de aquellos tiempos por el desconocimiento absoluto de la realidad, por el muro resistente con que la inocencia protege a los niños de los rigores del mundo, y lamentó no ser niño o no poseer en aquellos momentos la voluntad necesaria para serlo.
Recordó la amenaza de lluvia y miró el cielo. Seguía encapotado y amenazante, pero indeciso ante el ataque final, y llevado otra vez por su reciente miedo al mundo se sentó en un banco, frente a una fuente resequida y nostálgica. Allí volvió a pensar en los niños y en su condición de maestro parado, pero de repente se asustó. Cruzando la plazuela descubrió a un alumno de preescolar. Venía sobre los hombros del padre, como un fardo de esperanza, con un globo en una mano y una bolsa para los caramelos en la otra. Trató de ocultarse pero no pudo. Era demasiado tarde. El padre lo había reconocido y se acercaba al banco lentamente, con una sonrisa campechana que le infundió terror. Florencio Palacios deseó morir antes que enfrentarse a la realidad, pero el hombre se detuvo ante él y se vio obligado a disimular. Se dirigió al niño.
-Hombre, Pablo -le dijo-, ¿dónde vas con ese globo?
El niño lo miró sonriente, sin el menor asomo de afectación, y ni siquiera calculó la respuesta.
-Voy a ver al rey negro -respondió.
Siguieron hablando de los reyes y se marcharon. Florencio Palacios descubrió entonces la ausencia de la risa, y cayó en la cuenta de que llevaba días sin sonreír, que la pesadumbre había herido mortalmente su ternura. Se levantó del banco y siguió caminando. La avenida se había convertido en un hormiguero impaciente, la gente caminaba con prisa hacia la multitud agolpada en la glorieta y lentamente se extendía por las aceras buscando posiciones ventajosas que probablemente no hallaría. Florencio Palacios se dejó arrastrar por la corriente de aquel río tumultuoso donde la algarada impedía oír a los vendedores de globos y a los mercaderes de toda suerte. El humo inconfundible de las castañas asadas se mezclaba con las amenazas del cielo cuando las primeras carrozas se intuyeron en la plaza. El maestro apretó el paso mientras el corazón le brincaba en el pecho de forma inusitada, como en la infancia, cuando su razón de niño le impedía conocer el alcance de la burocracia y el significado del fracaso.
Cuando llegó a la cola de la multitud se tropezó con la dulzura de aquella hermosa mentira: Melchor, Gaspar y Baltasar de nuevo ante él, como treinta años atrás, con los zurrones cargados de ilusión y los camellos agotados por el largo viaje desde oriente; presentes de esperanza para los niños del mundo: oro, incienso y mirra para el Hijo de Dios. Pensó en el significado de aquellos regalos, en el oro, que distingue al Sol por encima de los demás astros, en el incienso, cauce y esencia de la oración, referencia incuestionable de Dios con los hombres, y en la mirra, sustancia de resurrección, símbolo profético de lo que sería el Hijo del Hombre. Florencio Palacios pensaba aquello mientras se abría camino a empujones entre la multitud de la glorieta, con el paraguas prendido del brazo como un hermano menor, con la vista puesta en la infancia y en la estela de luz dejada por la ilusión perdida.
Cuando llegó a las primeras filas, perseguido por las reconvenciones de la gente, algunas carrozas entraban ya en la avenida, en medio de una algarabía descontrolada y libre de prejuicios. Los caramelos surcaban el cielo como cometas multicolores, buscando el corazón de los niños, con deseos impresos en sus alas de papel, siguiendo trayectorias imprevisibles arbitradas por el azar. Pensó en las manos que los arrojaban y en las manos que los recibían, y no halló diferencia en ellas salvo el afán de desprendimiento y el deseo de posesión.
Fue entonces cuando el maestro vislumbró a lo lejos al primer rey, que apenas se distinguía en la multitud, enloquecido por el tumulto, borracho de pasiones. A medida que se acercaba lo vio agitar los brazos y regalar caramelos con el desenfreno de un niño, mientras eludía dificultosamente los que le arrojaban al rostro algunos gamberros. Volvió a pensar en la pérdida de la ilusión, en el apego que el salvajismo siente por el alma cuando la intuye vacía de inocencia, y sintió miedo por él mismo, miedo de caer en el desafecto y en la indigencia moral, y trató de usurpar por un momento el papel de aquel rey, pero llevaba el corazón infectado de tristeza y ni siquiera fue capaz de imaginarse subido en la carroza.
Cuando llegó a su altura el rey se detuvo y Florencio Palacios pudo observarlo de cerca, con sus ropas bíblicas y su brillo mesiánico en los ojos, el mismo brillo de los niños que lo miraban boquiabiertos sobre los hombros de sus padres, sin dar crédito a la fantasía de hallarse frente a un mago de oriente en persona. De repente la algarabía subió de tono. El rey esparcía caramelos de nuevo, pero esta vez encima mismo de Florencio Palacios, que a punto estuvo de caer al suelo empujado por la chiquillería. El maestro, contagiado de repente por la alegría colectiva, sintió el impulso leve de agacharse y recoger alguno, pero ni siquiera lo intentó. Fue entonces cuando aquel niño que nunca olvidaría se acercó a él con un caramelo en la mano.
-Tome usted, -dijo.
Florencio Palacios lo cogió, quiso darle las gracias, pero el niño ya no estaba, o al menos no lo vio, en medio de aquella multitud enfebrecida por la ilusión. Quiso calibrar el gesto, pero antes de hacerlo sintió en su rostro una sonrisa espontánea, un principio de aquella alegría que ya sospechaba desterrada para siempre del corazón, y en una fracción de segundo volvió a fascinarse con las imprevisiones de la vida, que ahora le mostraba la ilusión envuelta en papel de colores. Comprendió entonces que aquella palabra mágica seguía caminando por las aceras del mundo aunque fuera difícil reconciliarse con ella, que solo era cuestión que querer descubrirla en los gestos o en las miradas y ella sola hallaría el lugar que el corazón le reserva, a pesar del tiempo y de los miedos, del paro y las frustraciones.
Y en aquel momento Florencio Palacios se sintió feliz, extrañamente feliz en medio de una cabalgata de reyes magos que sembraba la ciudad de inocencia, y creyó ser el mismo niño que treinta años atrás enloquecía en aquella noche y en aquella plaza. Se despojó de años y prejuicios mientras la ilusión cabrioleaba en su pecho como un caballo asustado y tuvo fuerzas para desprenderse de los miedos que había incubado el último día de trabajo. Vio al rey mago, ya de espaldas, despedirse de la glorieta, y la siguiente carroza caminando tras él, y antes de que la lluvia de caramelos agitara de nuevo a la multitud, abrió su paraguas destartalado de maestro feliz y lo colocó boca arriba, avaricioso y radiante, para emborracharse de ilusión como un niño más; y no le importó hacer trampas, ni tampoco que la gente lo mirara de soslayo, porque había comprendido que el mayor acierto del hombre es sembrar la vida de trampas para que la inocencia caiga en ellas como un regalo en las manos de un niño.
A mi hijo José Antonio
La tarde se ensombreció de forma inesperada, y el ejército de nubarrones que al amanecer había sitiado la ciudad se lanzó al asalto desprovisto de piedad, ocupando por sorpresa las azoteas de los rascacielos y amenazando con inundar las calles de una lluvia desleal y olvidada. La sequía había sido inclemente con los campos y nadie pensó nunca que un diluvio pudiera atacar la ciudad precisamente la noche de Reyes. Florencio Palacios descorrió los visillos del dormitorio y desde la ventana empañada espió las calles del barrio, el revuelo de las hojas llevadas por el viento y la tonalidad grisácea del silencio que se recostaba en las esquinas con la persistencia de un mendigo. Se esforzó por ver a lo lejos la amplitud de la avenida y descubrió un río de automóviles fluyendo hacia el centro de la ciudad, el mismo río que todos los años a esa hora se mostraba caudaloso de niños y de coches envalentonados por la ilusión de los reyes, ansiosos por ver al tiempo hundido en su propia precipitación. El ritmo del mundo perseveraba en sus compases a pesar de la amenaza de lluvia. Florencio Palacios salió entonces del dormitorio, besó a su madre que seguía en la mesa camilla viendo el mundo a través del televisor y luego se detuvo en la puerta.
- Voy a salir -dijo.
La anciana levantó la cabeza, inspeccionó el pergeño de su hijo con una mirada experta y después se hundió en un gesto de desaliento.
- Estás loco -contestó-, ¿qué rey mago va a salir a la calle en medio de un diluvio?
Florencio Palacios cerró la puerta, bajó las escaleras pintarrajeadas por los niños y en el mismo bordillo de la acera se armó de valor y se enfrentó al mundo. El aire era el mismo que el de Nochevieja, los naranjos continuaban inamovibles en los arriates de la calle y la ropa íntima de las vecinas seguía acudiendo a los tendederos con la lealtad de una novia inocente. Todo era igual en el mundo menos la imagen espantosa que él había concebido del universo en tan solo una noche, nada había cambiado salvo una hoja en el calendario y un número novedoso que se erguía sobre él como una puerta incierta ante una vida sembrada de miedos.
Se estremeció con la idea de que una simple cifra en el almanaque tuviera la potestad de cambiar una conducta y de instaurar la dictadura del terror en el reino del futuro; un futuro protéico que se diluía ante sus ojos atacado por la duda, que había perdido toda consistencia y amenazaba con desaparecer para siempre entre la multitud de parados que inundaba el barrio. No lo había celebrado. Había recibido la llegada del nuevo año en el comedor del piso, frente a su madre, asustado por la euforia ajena y por las preguntas veloces que acudían a su cerebro paralizado por el miedo al paro, un miedo que lo había recluido en el piso cinco días seguidos y que había ensombrecido el color de sus fiestas; pero ahora estaba en la calle, al fin, contagiado por el entusiasmo de los niños que intuía en la avenida. Por un segundo pensó volver, subir las escaleras y recluirse de nuevo en la habitación, con sus libros de maestro y sus sueños de poeta, pero un impulso ajeno a su voluntad lo obligó a caminar.
El centro de la ciudad quedaba lejos, enterrado en la robustez de los edificios y perdido en los entresijos de una historia milenaria ensanchada por la modernidad. Asustado por la distancia quiso subir al coche, que seguía estacionado bajo los álamos del aparcamiento como un perro fiel, observando las indecisiones del mundo con aquellos ojos de cristal espantados y redondos, pero pensó que el refugio del coche era parecido al de sus libros y que nada adelantaría volviendo a convivir con los miedos. Por eso siguió caminando bajo aquel cielo cada vez más plomizo y amenazador.
La arteria que conectaba el barrio con el corazón de la ciudad se le mostró tan excesiva y atolondrada que pensó en perderse por las callejuelas innumerables que conducían al centro, sumisas y débiles como vasallos del tiempo, y creyó que aquella decisión trivial nacía en el esqueleto agitado de sus miedos, que de nuevo volvía a sentirse indefenso ante el mundo, sobrecogido por las bocinas de los coches y el entusiasmo ajeno, pero se otorgó la licencia de habituarse a lo cotidiano con la paciencia del guerrero derrotado que regresa a sus dominios, por eso se internó en las calles desoladas por el viento, cabizbajo y roto, a solas con la fe depositada en su capacidad para vencer los espantos.
Sin pretenderlo se sorprendió pensando en la escuela, en aquellos niños de barrio que se asombraban al oír las leyendas rancias de la ciudad, muchos de los cuales aún creían en los Reyes. Florencio Palacios amortiguaba con esas historias la morriña gris de las tardes invernales, cuando la pizarra se hastiaba de números y el sopor amenazaba con nublar la lucidez de los niños. Las hacía danzar en el misterio con palabras de poeta y las adornaba con metáforas imprevistas y cadencias de la voz que exaltaban el dramatismo del contenido o enternecían la figura de sus protagonistas, y los niños lo oían boquiabiertos, asombrados por el realismo de aquellas historias de hadas que una vez sucedieron en las calles que ellos pisaban o en el cerebro de aquel maestro al que ninguno se había atrevido a ponerle mote.
Así fue como conocieron los fantasmas que habitaban la imaginación de Florencio Palacios, y supieron de un rey al que le cantaban los huesos, de una cabeza de piedra empotrada en una pared, de trifulcas de bandidos a la luz de la luna, de caballeros embozados que se batían por amores imposibles y de reinas que paseaban por el parque en busca de amor, perseguidas de cerca por la sombra multicolor de los pavos reales. Eso era lo que los niños recordarían de aquel maestro avirrostro y enjuto que ya no volvería al colegio y que ahora caminaba por las calles asustado por un cese fulminante, buscando una cabalgata de reyes y el anonimato de una multitud que podía ayudarlo a reconciliarse con el mundo.
Florencio Palacios había temido siempre al fantasma del paro, cuyo rostro canceriforme paseaba por el barrio a media mañana y se difuminaba en las miradas de la gente que movía los pies en los bancos o tomaba el sol en las esquinas, conjeturando con la esperanza o simplemente con la supervivencia, y siempre había eludido su compañía, confiado en la estrecha amistad con el colegio y en aquella interinidad que parecía eterna; pero a veces se acercaba a él, cuando bajaba a comprar el periódico los domingos por la mañana, con la osadía morbosa de la víctima que se aproxima al verdugo por el puro placer de conocerlo o de saberse capaz de burlarlo, y entonces tenía la certidumbre de que algún día abriría sus fauces y lo devoraría.
Así era como se sentía mientras caminaba por las calles acompañando al viento, engullido por un monstruo intangible al que ni siquiera la máquina poderosa del Estado lograba vencer, anulado para siempre en su voluntad, muerta la ilusión y desterrada la esperanza. Recordó a Víctor Hugo, cuando afirmó que las ilusiones sostienen al alma como las alas a los pájaros, y se vio caer en el vacío, desde lo alto de aquel cielo turbio y provocador, como un ave abatida por los disparos del mundo. Pero siguió caminando. Era la tarde de Reyes y la ilusión en persona paseaba por la ciudad saludando a los niños de todas las edades, indiferente a las amenazas del cielo y de la tierra.
A medida que se acercaba al centro la algarabía aumentaba en las calles y en las plazas, y vendedores ambulantes de todas las cosas paseaban con sus canastos al acecho de los pequeños. La maquinaria de la ilusión se había puesto en marcha aunque Florencio Palacios estuviera al margen de su influencia. Pensó por un momento en el número de gente que se había confabulado aquella tarde para mostrar a los niños realidades inefables, en el precio que pagan los mayores para que los pequeños mantengan lo que ellos han perdido, en el valor incalculable de la inocencia y en el dolor añejo y remoto que supone su pérdida. Vio a los niños con globos en las manos, caminando junto a sus padres con los rostros desencajados por la impaciencia, y recordó los momentos felices en que su madre lo llevaba a la cabalgata, aunque ya no creyera en los reyes, con la ilusión de coger caramelos y ver de cerca a los Magos de Oriente. Justificó la felicidad de aquellos tiempos por el desconocimiento absoluto de la realidad, por el muro resistente con que la inocencia protege a los niños de los rigores del mundo, y lamentó no ser niño o no poseer en aquellos momentos la voluntad necesaria para serlo.
Recordó la amenaza de lluvia y miró el cielo. Seguía encapotado y amenazante, pero indeciso ante el ataque final, y llevado otra vez por su reciente miedo al mundo se sentó en un banco, frente a una fuente resequida y nostálgica. Allí volvió a pensar en los niños y en su condición de maestro parado, pero de repente se asustó. Cruzando la plazuela descubrió a un alumno de preescolar. Venía sobre los hombros del padre, como un fardo de esperanza, con un globo en una mano y una bolsa para los caramelos en la otra. Trató de ocultarse pero no pudo. Era demasiado tarde. El padre lo había reconocido y se acercaba al banco lentamente, con una sonrisa campechana que le infundió terror. Florencio Palacios deseó morir antes que enfrentarse a la realidad, pero el hombre se detuvo ante él y se vio obligado a disimular. Se dirigió al niño.
-Hombre, Pablo -le dijo-, ¿dónde vas con ese globo?
El niño lo miró sonriente, sin el menor asomo de afectación, y ni siquiera calculó la respuesta.
-Voy a ver al rey negro -respondió.
Siguieron hablando de los reyes y se marcharon. Florencio Palacios descubrió entonces la ausencia de la risa, y cayó en la cuenta de que llevaba días sin sonreír, que la pesadumbre había herido mortalmente su ternura. Se levantó del banco y siguió caminando. La avenida se había convertido en un hormiguero impaciente, la gente caminaba con prisa hacia la multitud agolpada en la glorieta y lentamente se extendía por las aceras buscando posiciones ventajosas que probablemente no hallaría. Florencio Palacios se dejó arrastrar por la corriente de aquel río tumultuoso donde la algarada impedía oír a los vendedores de globos y a los mercaderes de toda suerte. El humo inconfundible de las castañas asadas se mezclaba con las amenazas del cielo cuando las primeras carrozas se intuyeron en la plaza. El maestro apretó el paso mientras el corazón le brincaba en el pecho de forma inusitada, como en la infancia, cuando su razón de niño le impedía conocer el alcance de la burocracia y el significado del fracaso.
Cuando llegó a la cola de la multitud se tropezó con la dulzura de aquella hermosa mentira: Melchor, Gaspar y Baltasar de nuevo ante él, como treinta años atrás, con los zurrones cargados de ilusión y los camellos agotados por el largo viaje desde oriente; presentes de esperanza para los niños del mundo: oro, incienso y mirra para el Hijo de Dios. Pensó en el significado de aquellos regalos, en el oro, que distingue al Sol por encima de los demás astros, en el incienso, cauce y esencia de la oración, referencia incuestionable de Dios con los hombres, y en la mirra, sustancia de resurrección, símbolo profético de lo que sería el Hijo del Hombre. Florencio Palacios pensaba aquello mientras se abría camino a empujones entre la multitud de la glorieta, con el paraguas prendido del brazo como un hermano menor, con la vista puesta en la infancia y en la estela de luz dejada por la ilusión perdida.
Cuando llegó a las primeras filas, perseguido por las reconvenciones de la gente, algunas carrozas entraban ya en la avenida, en medio de una algarabía descontrolada y libre de prejuicios. Los caramelos surcaban el cielo como cometas multicolores, buscando el corazón de los niños, con deseos impresos en sus alas de papel, siguiendo trayectorias imprevisibles arbitradas por el azar. Pensó en las manos que los arrojaban y en las manos que los recibían, y no halló diferencia en ellas salvo el afán de desprendimiento y el deseo de posesión.
Fue entonces cuando el maestro vislumbró a lo lejos al primer rey, que apenas se distinguía en la multitud, enloquecido por el tumulto, borracho de pasiones. A medida que se acercaba lo vio agitar los brazos y regalar caramelos con el desenfreno de un niño, mientras eludía dificultosamente los que le arrojaban al rostro algunos gamberros. Volvió a pensar en la pérdida de la ilusión, en el apego que el salvajismo siente por el alma cuando la intuye vacía de inocencia, y sintió miedo por él mismo, miedo de caer en el desafecto y en la indigencia moral, y trató de usurpar por un momento el papel de aquel rey, pero llevaba el corazón infectado de tristeza y ni siquiera fue capaz de imaginarse subido en la carroza.
Cuando llegó a su altura el rey se detuvo y Florencio Palacios pudo observarlo de cerca, con sus ropas bíblicas y su brillo mesiánico en los ojos, el mismo brillo de los niños que lo miraban boquiabiertos sobre los hombros de sus padres, sin dar crédito a la fantasía de hallarse frente a un mago de oriente en persona. De repente la algarabía subió de tono. El rey esparcía caramelos de nuevo, pero esta vez encima mismo de Florencio Palacios, que a punto estuvo de caer al suelo empujado por la chiquillería. El maestro, contagiado de repente por la alegría colectiva, sintió el impulso leve de agacharse y recoger alguno, pero ni siquiera lo intentó. Fue entonces cuando aquel niño que nunca olvidaría se acercó a él con un caramelo en la mano.
-Tome usted, -dijo.
Florencio Palacios lo cogió, quiso darle las gracias, pero el niño ya no estaba, o al menos no lo vio, en medio de aquella multitud enfebrecida por la ilusión. Quiso calibrar el gesto, pero antes de hacerlo sintió en su rostro una sonrisa espontánea, un principio de aquella alegría que ya sospechaba desterrada para siempre del corazón, y en una fracción de segundo volvió a fascinarse con las imprevisiones de la vida, que ahora le mostraba la ilusión envuelta en papel de colores. Comprendió entonces que aquella palabra mágica seguía caminando por las aceras del mundo aunque fuera difícil reconciliarse con ella, que solo era cuestión que querer descubrirla en los gestos o en las miradas y ella sola hallaría el lugar que el corazón le reserva, a pesar del tiempo y de los miedos, del paro y las frustraciones.
Y en aquel momento Florencio Palacios se sintió feliz, extrañamente feliz en medio de una cabalgata de reyes magos que sembraba la ciudad de inocencia, y creyó ser el mismo niño que treinta años atrás enloquecía en aquella noche y en aquella plaza. Se despojó de años y prejuicios mientras la ilusión cabrioleaba en su pecho como un caballo asustado y tuvo fuerzas para desprenderse de los miedos que había incubado el último día de trabajo. Vio al rey mago, ya de espaldas, despedirse de la glorieta, y la siguiente carroza caminando tras él, y antes de que la lluvia de caramelos agitara de nuevo a la multitud, abrió su paraguas destartalado de maestro feliz y lo colocó boca arriba, avaricioso y radiante, para emborracharse de ilusión como un niño más; y no le importó hacer trampas, ni tampoco que la gente lo mirara de soslayo, porque había comprendido que el mayor acierto del hombre es sembrar la vida de trampas para que la inocencia caiga en ellas como un regalo en las manos de un niño.