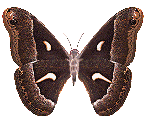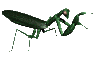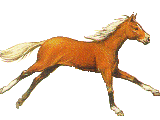Premio Nacional de Cuentos Mágicos Rafael Palomino. Aytto. de Jaén.
Hay historias secretas que permanecen ocultas
en las sombras de la memoria, son como organismos
vivos, les salen raíces, tentáculos, se llenan
de adherencias y parásitos y con el tiempo se
transforman en materia de pesadillas.
Isabel Allende. (Vida Interminable)
El amanecer llamó con insistencia de loco al dormitorio de Gaspar Mengíbar, pero nadie le respondió; minutos antes había penetrado en la casa burlando la vigilancia de los arrayanes del patio y venciendo a la madrugada en una batalla de claroscuros que sólo el silencio pudo presenciar, justo antes de que una tremolina de gorriones lo atacara por la retaguardia y lo pusiera en fuga. El sueño vacilante de Gaspar había barruntado tras la puerta la visita del alba y la ruptura violenta del silencio, pero prefirió las sábanas percudidas de sudor y el calor del cerebro, que aún navegaba en alcohol como un barco sin timonel, de modo que tuvo que oírse la campana de la iglesia para que al fin rompiera su alianza con Gaspar Mengíbar, El Brujo, que se incorporó del camastro sobrecogido por aquel doblamiento que pregonaba con insistencia la llegada de la muerte al pueblo. El asno azarreó en el corral, los gorriones callaron y él advirtió con absoluta nitidez la presencia abstracta pero firme de los lances definitivos.
Hay historias secretas que permanecen ocultas
en las sombras de la memoria, son como organismos
vivos, les salen raíces, tentáculos, se llenan
de adherencias y parásitos y con el tiempo se
transforman en materia de pesadillas.
Isabel Allende. (Vida Interminable)
El amanecer llamó con insistencia de loco al dormitorio de Gaspar Mengíbar, pero nadie le respondió; minutos antes había penetrado en la casa burlando la vigilancia de los arrayanes del patio y venciendo a la madrugada en una batalla de claroscuros que sólo el silencio pudo presenciar, justo antes de que una tremolina de gorriones lo atacara por la retaguardia y lo pusiera en fuga. El sueño vacilante de Gaspar había barruntado tras la puerta la visita del alba y la ruptura violenta del silencio, pero prefirió las sábanas percudidas de sudor y el calor del cerebro, que aún navegaba en alcohol como un barco sin timonel, de modo que tuvo que oírse la campana de la iglesia para que al fin rompiera su alianza con Gaspar Mengíbar, El Brujo, que se incorporó del camastro sobrecogido por aquel doblamiento que pregonaba con insistencia la llegada de la muerte al pueblo. El asno azarreó en el corral, los gorriones callaron y él advirtió con absoluta nitidez la presencia abstracta pero firme de los lances definitivos.
Comenzó a vestirse, zarandeado por la inquietud y la resaca, y volvió a descubrir en su piel las mismas máculas cerúleas que asustaron a su madre cincuenta años atrás y que él utilizó durante toda la vida como un aval de sus presagios. Salió entonces al patio y las examinó a la luz del sol, y antes incluso de contar su número y analizar su disposición, diagnosticó con absoluta convicción que alguien muy próximo a él había muerto. Hundido en la zozobra se sorprendió en la calle y se dejó refrescar por la brisa de la mañana. A lo lejos, moteado por las carrascas y el vuelo de los tordos, el horizonte se perfilaba liso y cruel como la espada de un verdugo. Mecánicamente se dirigió a la taberna, abarrotada de remolacheros y de palabras bruscas, y de nuevo la sombra de la muerte sobrevoló la campiña desolada de su interior. Se hizo el silencio. Al fondo, camuflado entre botellas de licor, el dueño del bar reclamó su atención. Gaspar Mengíbar se acercó cautelosamente.
- Tu hermano ha muerto, Brujo -le dijo-, te acompaño en el sentimiento.
Gaspar contrajo el rostro, pidió vino y dejó que los rumores volvieran a extenderse por el recinto, acurrucados en las volutas del tabaco y en la luz amarillenta de la mañana, que por fin penetraba en el bar para fajar con misericordia los rostros cuarteados de los jornaleros y el vidrio sin esmeril de los vasos. Apuró la bebida y pidió más, y así estuvo hasta mediodía, cuando el vino atabernado y agrio buscó acomodo en su cerebro y transformó la barra mugrienta en un muro de frustraciones insalvables y la estancia desolada en un micromundo de nostalgias. Entonces descubrió frente a él a Luis Mengíbar, que había penetrado en el bar a lomos del sigilo, temiendo aún que la chusma lo descubriera en aquella taberna de filibusteros; lucía el traje gris marengo de las grandes ceremonias y el rostro de notario severo que despertó pasiones en su familia y en las mujeres de la comarca. Gaspar Mengíbar se inclinó sobre la mesa buscando la mirada de su hermano, que por alguna extraña razón parecía eludir el compromiso del encuentro.
- Parece mentira, Luis -le dijo-, que te hayas dignado venir a este sitio.
Luis Mengíbar levantó el rostro con aquella expresión de aristócrata convencido que se granjeó el rencor de medio pueblo y El Brujo descubrió en sus ojos grises un velo lacrimoso a punto de rasgarse, el mismo velo de soberbia que el notario empleó siempre para marcar las fronteras sociales, permitiendo el trasluz del prójimo pero impidiendo el roce con él.
- Quiero que vayas a mi entierro -respondió-, no hay nada imperdonable ni en este mundo ni en el otro.
Gaspar Mengíbar volvió a echar vino en el vaso, se abrió camino en la turbiedad del alcohol y cruzó la linde del tiempo, evitando el brezo de los rencores, eludiendo con cuidado los zarzales del odio, y vio a su hermano Luis jugando en la acequia, observado por los lagartos verdes del arroyo y por los ojos escrupulosos de los cernícalos. Luis Mengíbar había encontrado dos reales en el fondo de la zanja. “Compraré caramelos para todo el año”, dijo. Gaspar trató de imaginarse el tesoro de azúcar. “¿Me darás?” le preguntó. “Los niños con cardenales en la piel no pueden comerlos”, respondió Luis. Fue el día que Gaspar Mengíbar comprendió que jamás recibiría nada de su hermano. Aquella noche soñó con una carroza arrastrada por cuatro caballos negros, Luis Mengíbar iba dentro, comiendo caramelos y arrojando papelillos por la ventana. Al día siguiente amaneció de nuevo con manchas en la piel y un escalofrío recorrió sus vértebras mientras despedía a su hermano Luis, subido en un auto negro, camino de un internado para niños estudiosos; intuyó que las manchas tenían mucho que ver con los sueños y que hay separaciones que son definitivas aunque no lo parezcan.
Gaspar Mengíbar recordaba casi todo de aquella despedida: la brisa de la mañana amolando las aristas de los riscos, el canto de las cogujadas junto al camino, un revoleo otoñal de hojas muertas al pie de los álamos. El tiempo era para él una sustancia maleable, extraordinariamente tangible, donde los recuerdos se cristalizaban en vivencias irrefutables; a veces también los sueños y las realidades. Luis Mengíbar, acodado aún en la mesa del bar, creyó oportuno despertarlo del pasado.
- Ve, Gaspar -le dijo-, hazlo, aunque sea por mamá.
El Brujo volvió a instalarse en el presente; echó más vino al vaso y buscó el rostro de su hermano. La mirada de Luis seguía anclada en el ocaso, pero su piel mostraba una tonalidad reverencial y opalescente donde la sustancia de la muerte embellecía los ecos de la luz.
- Iré -respondió-, aunque sea borracho.
Entonces miró hacia la ventana y se diluyó en el blancor de las casas y en el encaracolado de los balcones, donde los ramos de gitanillas bailaban una danza particular mecidos por la brisa. Se levantó y salió a la calle. Las campanas doblaron de nuevo y lo proyectaron al entierro de la madre, muchos años atrás. Su hermano Luis era ya un notario respetable y él seguía siendo un borracho con manchas en la piel, una sombra cargada de nostalgias y de sueños, de barruntos inexplicables atribuidos al alcohol. “Vergüenza debía darte Gaspar”, le dijo Luis Mengíbar, “presentarte borracho en el entierro de tu madre”. Y ya no volvieron a dirigirse la palabra, aunque la madre aprovechara las borracheras del Brujo y las ásperas noches de invierno para acunarle las soledades y prevenirlo sobre los males del resentimiento, algo que también intentó con Luis, curada de espantos en el otro mundo, decidida a mediar entre dos vidas irreconciliables, pero acabó derrotada por la solidez de las fronteras y por las veleidades nocturnas del notario; de modo que durante años siguió insistiendo en Gaspar, aprovechando su clarividencia incomprendida y la robustez de sus mundos paralelos. “Cuando uno se muere ya no cuentan las intenciones”, le decía en la mesa del bar, en la puerta del dormitorio o en las noches de verano bajo la luna llena y el canto de los grillos, “olvida los desprecios, Gaspar, y se valiente”. Gaspar Mengíbar alegaba que su hermano lo humillaba en público, que sus sobrinas lo negaban ante el pueblo y que su cuñada soportaba su presencia como una mancha oprobiosa en su ajuar de seda, como una vergüenza familiar que desvirtuaba el brillo de sus alhajas y sus andares pomposos de marquesa pueblerina, investidos de gloria por el apellido de su esposo. Pero las pérdidas no contaban para la madre de los Mengíbar en el reino de la muerte, donde la esperanza se mantenía firme como los siglos, por eso aprovechó el entierro de su hijo el notario para insistir con cabezonería de fantasma indisciplinado en la voluntad de Gaspar, a quien localizó en plena calle bajo la sombra de los olmos.
- ¿Hablaste con tu hermano, Gaspar? -le preguntó.
Gaspar Mengíbar se sorprendió al pronto y se dejó caer en un banco tratando de amortiguar los efectos del vino. La madre se sentó junto a él.
- Hablé con él, mamá -respondió-, iré a su entierro.
La madre acarició entonces su cabello con la misma ternura que empleaba antaño para tratarle las manchas de la piel con rizomas de consuelda.
- Hay mucha gente en la casa -le dijo-, ármate de valor.
Gaspar Mengíbar se levantó entonces, reconoció el lugar donde se hallaba, se orientó por la sombra de las esquinas y se dirigió hacia la casa del notario. Las calles le parecían algodonosas y luminiscentes, trémulas y diluidas en la precariedad de un presente vaporoso abofado en vino. Transcurrido un siglo divisó la casa, majestuosa y firme, perfilada en un cielo azulenco dominado por el vuelo de los pájaros. Había estado en ella mucho tiempo atrás, cuando el bautizo de su sobrina Inés; la madre seguía viva, la fortuna iluminaba la casa, pero Luis Mengíbar había tramado ya el destierro familiar de todos los borrachos desaliñados que llevaran su apellido, como él mismo justificó después, por cuestiones de imagen y de negocios. “Aquí se viene con corbata o no se viene, Gaspar” le dijo, “así que tú verás”. “Lo siento, hermano” respondió El Brujo, “pero las corbatas me aprietan el cuello”.
Y ya no volvió a pisar la casa de su hermano Luis, por eso trataba de recordarla ahora tal como la vio veinte años atrás, espléndida, reciente y solemne como las casas de los ricos, con un jardín octogonal sembrado de tuyas y de hierbas lombrigueras, olorosas en la tarde primaveral de un bautizo de princesas. Por fuera seguía siendo la misma, blanca y colonial, impregnada de poderío. El Brujo se apoyó en la esquina, barruntó de nuevo la presencia de su madre, pero no la vio. Una furgoneta se detuvo en la puerta y un grupo de hombres comenzó a descargar sillas para el velatorio. Entonces supo que su hermano sería enterrado al día siguiente, a pesar de que medio pueblo se agolpaba ya en la puerta para expresar su condolencia a la familia. Por un instante la incertidumbre se agarró a su garganta y aguardó el final del trasiego, pero cuando hubo pasado, aún permaneció en la esquina, de forma que Luis Mengíbar tuvo que salir de la casa para convencerlo, cruzando entre los vecinos con su aire de faraón triste sin que nadie lo saludara.
- Anda, Gaspar -le dijo-, no importa que no lleves corbata.
Entonces Gaspar Mengíbar se dirigió a la casa. Algunas mujeres cruzaban el umbral mientras un grupo de hombres charlaba del tiempo en las escalinatas. Al verlo le interrumpieron el paso.
- Siento mucho lo de tu hermano, Brujo, así es la vida.
Pero él no respondió. Subió los escalones y penetró en el salón principal, desandrajado y triste, inadecuado y secular como un príncipe de la nostalgia. Alguien se acercó a darle el pésame justo cuando la viuda de Luis Mengíbar lo asaltaba por la espalda, enlutada de rencor y seda. Su ataque fue demoledor.
- Vete, degenerado -dijo-, tú has muerto con tu hermano.
Al fondo del salón, reflejado en el cristal de las cornucopias, Luis Mengíbar principió un gimoteo de fantasmas bisoños, y por primera vez agachó con humildad su orgullosa cabeza de emperador derrotado. El Brujo entonces dio media vuelta y se marchó sin decir adiós con el propósito de caminar por las calles del pueblo en busca de un rincón propicio para sus desahogos. El alcohol atenazaba sus sentidos y distorsionaba el aspecto culebrino de las calles, entorpeciendo su orientación y forzando su ingenio, pero a pesar de todo logró hallar la fachada del bar, descascarillada y sucia, orinada de perros vagabundos, maltratada por cien años de indigencia. En el interior se encontró mejor. Tomó asiento junto a un ventanal, pidió vino y calló, dispuesto a acechar al atardecer, resentido con el tiempo y con su forma imperdonable de contar los días, atormentado por la irrogación feroz y rotunda de la vida. Sin percibirlo apenas volvió a violar la frontera del tiempo y vivió los progresos de su hermano Luis, el esplendor de una existencia marcada por el triunfo y obstaculizada por la presencia cancerígena de un hermano sobrante.
Así fue como se sintió siempre, como un apéndice corrupto sumergido en alcohol, expuesto a la vergüenza pública en un frasco de laboratorio, como un monigote de papel zarandeado a capricho por los vientos de la razón y de la locura, siempre al borde del precipicio cristalino de un vaso vacío, siempre hablando con los muertos más que con los vivos, siempre buscando respuestas en los cardenales de sus piernas temblonas. Así era como lo sorprendían siempre los inquilinos de las tinieblas, y así fue como lo halló su hermano Luis cuando la tarde se ocultó tras los cerros y la noche amenazó con extenderse por el pueblo como una epidemia de secretos.
-Siempre serás un cobarde, Gaspar -le dijo-, no debiste salir de mi casa, yo te di permiso para quedarte.
Gaspar Mengíbar se volvió hacia él poseído por la ira, arrastrando la silla y haciendo rodar la botella de vino. Los clientes del bar interrumpieron su charla, el silencio se extendió por la estancia y El Brujo contuvo sus gritos en el mismo filo de los dientes.
-No iré a tu entierro -dijo en voz baja-, te van a tener que enterrar sin mí.
De madrugada despertó en su casa, tendido en la cama con la ropa puesta y un agujero de volcán en el estómago cuyo calor tropical le abrasaba el pecho y la garganta. El dormitorio giraba en torno a él como un carrusel de feria desierto de niños y de luces. Se incorporó con lentitud de saurio, y llamado por la sed se dirigió a la cocina tropezando en la oscuridad con mil objetos entregados al abandono. Encendió la luz y vio a su madre sentada en la mesa, esponjando galletas en un tazón de café con leche, como hacía en los tiempos remotos de su juventud, cuando sus niños guardaban aún la inquietud por los lagartos y por los nidos de perdices. Gaspar Mengíbar, como de costumbre, apenas le prestó atención, pero ella le salió al paso.
-Hazlo por mí, hijo -le susurró al oído-, qué clase de hombre serías si no fueras al entierro de tu único hermano.
El Brujo tomó en sus manos la botella de vino blanco y de un trago apagó la sed y la vergüenza. Miró a su madre con infinita ternura.
-Lo intentaré, madre -respondió.
En eso cantaron los gallos y Gaspar comprendió que la noche había sobrevolado su cielo con la rapidez de una estrella fugaz. Se dirigió al dormitorio, abrió el ropero y sacó el traje de los entierros, perfumado de rancidez, zahareño y huidizo a causa del abandono. Después se lavó con agua fría buscando una alianza con la plenitud, una medicina que apartara de su cerebro los efluvios soporíferos del alcohol; luego se vistió, se calzó unos zapatos argentados de los tiempos de su abuelo y se colocó en la puerta de la casa, aguardando el duelo de las campanas y el aspaviento de las cigüeñas. Pensó un momento en los muertos y en los vivos, en la lucidez y en la locura, y de nuevo volvió a sentirse un ser nebuloso y marginado, indeciso y adverso, pero a pesar de todo se armó de valor, cerró la puerta de la casa y se dirigió a la iglesia dispuesto a sostenerse firme ante el desprecio, a demostrar con su presencia que el honor habitaba en el centro de sus huesos, a pesar del vino y de las manchas, por encima del tiempo y de la voluntad ajena.
En la puerta de la iglesia trató de evocar el entierro de la madre, los momentos cruciales de aquel día neblinoso y lejano, pero sólo recordó palabras aisladas, sentimientos de fuego que marcaron su corazón por los siglos de los siglos y que el alcohol no pudo borrar nunca. “Un hombre que viene borracho a despedir a su madre” le dijo su hermano Luis, “ni es un hombre ni es nada”. Apenas eso recordaba de aquel día: palabras remansadas en los cipreses de la iglesia y en el entablamiento de la fachada, soledad ebria y turbia, resignación y miedo. Algo parecido a la mezcolanza de sentimientos que ahora desbordaba sus venas. Pensó en los comentarios del pueblo, en que todas las bocas habrían pronunciado ya en las esquinas las palabras de su cuñada, en los compromisos débiles pero insalvables que lo unían a su hermano. Pensó en marcharse antes de que fuera demasiado tarde, pero la gente empezaba a concurrir en la plaza y el ruido sibilino de un coche fúnebre estremeció el corazón de los pájaros y lo clavó al presente con la firmeza de una sentencia.
En el interior del templo, oloroso a incienso y a pasado, la gente se sentó en las bancas y él se colocó en su lugar correspondiente, junto a los familiares.
-Nunca creí que fueras capaz de esto -le dijo su cuñada en voz baja-, esta vergüenza no te la perdonaré nunca.
Pero Gaspar Mengíbar no respondió. El sacerdote empezaba la misa y él prefirió refugiarse de nuevo en el pasado, donde el perjuicio tiene un límite y el dolor apenas se siente, y cuando hubo terminado de repasar su vida vio a su hermano Luis sentado en el féretro, con la barbilla apoyada en el dorso de la mano, circunspecto y orgulloso de ver en su entierro a tanta gente importante que se levantaba de su asiento y agachaba la cabeza ante los dolientes de don Luis Mengíbar, el notario, el hijo de un campesino que fue el orgullo de su familia. Y antes de que sacaran el ataúd del templo, el difunto se acercó a su hermano Gaspar, se puso ante él y agachó con reverencia su transparente cabeza de fantasma.
-Te acompaño en el sentimiento -le dijo-, eres el único que de verdad ha sentido mi muerte.
Gaspar asintió con un gesto y el notario regresó al ataúd, pero a mitad de camino se detuvo, dudó y volvió sobre sus pasos.
-En el testamento te he dejado mucho dinero, hermano -le dijo-, reclámalo porque no tienen intención de dártelo.
Gaspar Mengíbar, El Brujo, levantó la manga de su traje intemporal y descubrió en su piel manchas extrañas cuyo significado interpretó sin dificultad. Miró a su hermano y calló. Era la primera vez que un muerto le hablaba y él no respondía.