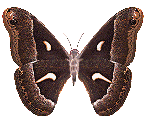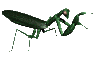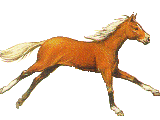Premio Internacional de Cuentos Barcarola
Justo en la puerta de la casa, aquella
incertidumbre que durante años lo había perseguido con el encono y el acierto
de un sabueso, se amparó en las volutas del cigarro, en las formas
caprichosas que el humo bosquejaba en la atmósfera y en el enorme sauce que
sombreaba la fallada como un gigante triste y aburrido. Allí mismo la
incertidumbre, llevada quizás por esa morbosidad que produce la suspensión del
ánimo, se introdujo en el corazón de Gregorio Granados y le impuso la
obligación de volver a recordar las lejanísimas cartas de Veronique Verdier.
“Bourges es una hermosa ciudad en el corazón de
Francia -le decía ella en aquel mensaje primero, de gerundios dificultosos que
embellecían la magia de lo inicial-, y se asienta a orillas del canal de Berry
y del Yèbre, que es un afluente del Cher. Espero que algún día vengas a
conocerla.”
Lógicamente, la mañana que Veronique Verdier
dibujó con sumo cuidado aquellas palabras en papel rosáceo, no podía suponer
que el adolescente con quien se había propuesto mantener un intercambio
cultural tardaría veinte años en pisar la ciudad que la vio nacer; la intención
de su primera carta, inocente y pueril, aún permanecía estancada en la toma
de contacto, en el único deseo de tener a un amigo en el país vecino que la
ayudara a perfeccionar sus conocimientos de español.
“Verdaderamente me impresiona todo lo
que cuentas -le decía en aquella segunda carta que él comprendió mucho mejor,
familiarizado ya con la caligrafía-, pues desde una ciudad enterrada en el
centro de Francia, imaginar los mares de tu tierra resulta tan difícil como
fascinante. Sólo un ruego: no trates en tus descripciones de simplificar el
vocabulario ni la construcción de las oraciones.”
Y el triste recuerdo de sus primeras torpezas gramaticales volvió a despertar
en Gregorio la remota huella de inseguridad que había dominado sus años de
bachillerato, que había permanecido junto a él en la facultad de Filología y
que por fin había logrado dominar con el tiempo, aunque alguna vez, como ahora,
la presintiera nadando en su sangre como un pez nervioso, como un animal
bicéfalo dirigido por el miedo y la timidez. Ahora, frente a la puerta de
aquella casa extraña que tantas veces imaginó en la penumbra de su habitación
estudiantil, la incertidumbre se aliaba con la cobardía y atenazaba su mano
impidiéndole tocar un simple timbre que se le antojaba circular como la vida,
negro como la duda y posiblemente estruendoso como la derrota.
Cinco años atrás, con motivo de un viaje que realizó a Francia con sus
alumnos de tercero, había experimentado la misma sensación punzante y dolorosa
que ahora presionaba los nervios de su brazo; pero el apoyo moral del Berry y
del Yébre ocultos en las cartas que empuñaba, la solidez de los presentimientos
y el amparo de sus pupilos se aliaron contra su indecisión, a la que vencieron
en aquella ciudad de Bourges cuya gloriosa tradición de fundir cañones quedó
empañada por el chirrido de un timbre clavado a un porche, por un sonido que
durante años había imaginado románticamente nostálgico, como el tamborileo
del agua en los cristales de aquella cafetería donde leía las cartas de
Veronique tomando té con limón y oyendo a Charles Aznavour entonar canciones
de despedida. En aquella ocasión una mujer rubia, madura, con un vestido de
flores irreconocibles, abrió la puerta de la casa mientras el sonido de un
extraño tambor nacía en su corazón, recorría sus arterias y atronaba su cerebro.
- Por favor -inquirió en un francés casi perfecto-, ¿Vive aquí Veronique
Verdier?
- Lo siento -respondió la mujer-, mi sobrina Veronique vive en Nevers desde
hace cinco años.
Y no fue necesario pedirle la dirección de aquella calle que media hora
antes, tres años después, había buscado con la ilusión de un niño, con el miedo
de un hombre obsesionado por una incertidumbre que durante décadas lo había
torturado: el motivo por el cual Veronique Verdier había roto aquella
correspondencia de una forma rotunda y cruel, justo cuando acababa de consagrar
su adolescencia a un amor lejano y romántico, embellecido por la lejanía y
engrandecido por la impotencia injusta de salvar las distancias.
“Este verano me tentó la idea de ir a verte -le dijo ella en una de sus
últimas cartas, comprimiendo distancias en el papel, otorgándose licencias
que comulgaban con la esperanza-, pero un extraño impulso me retuvo aquí. He
llegado a la conclusión de que no hay nada más poderoso ni más temible que la
cobardía”.
Sólo ahora, en Nevers, frente a una puerta barnizada que tomaba tintes de
soles apagados, a la sombra fría de un sauce que nunca imaginó en la puerta de
Veronique, Gregorio Granados pudo asimilar plenamente la magnitud de aquellas
palabras lejanas que acentuaban su dolor y su fuerza de vocablos rotundos con
la evidencia de saberse conocidos, de revelarse vividos por Veronique mucho
tiempo atrás, quizás mientras él aprovechaba las cadencias de Aznavour para
soñar con una princesa encarcelada en Francia, con una doncella que burlaba la
vigilancia de los guardianes del torreón para enviarle palomas mensajeras y
palabras bañadas en perfume de violetas.
Entonces recordó que el principal motivo de sus vacaciones en Francia era localizar a aquella joven de ojos verdes que nunca más respondió a sus cartas, pensando quizás que él podía conformarse con una fotografía y un silencio amparado en la distancia, convencida probablemente de que todo el mundo podía dejar inconcluso algún capítulo de su vida con la misma facilidad que ella. Y sacudido por un remoto estímulo de violetas y de abandonos musicales mezclados con té, se sorprendió pulsando el timbre de la puerta, conteniendo un impulso de desertor que en el último segundo lo instó a una retirada sin condiciones. Mucho antes de lo previsto, en un fugaz segundo con perfume de primaveras y de miedos estudiantiles, la puerta se abrió y los ojos negros de una mujer joven salvaron la fría lejanía de los idiomas formulando una pregunta que Gregorio se apresuró a responder con otra.
- Por favor, ¿Vive aquí Veronique Verdier?
La mujer, con una sonrisa apagada y sincera que pacificó la batalla de sus nervios, se atusó el cabello en un gesto que preludió una negativa.
- Desde hace un año vive en Grenoble -respondió-, con su prima Yvette. Si desea la dirección puedo dársela.
Gregorio Granados asintió en silencio mientras calculaba los días y las
distancias intentando dilatar unas vacaciones que acariciaban su final,
mientras la tensión del momento lo retornaba al pasado recordándole que el
tiempo es lo más implacable del mundo, que las ocasiones son puertas abiertas
por él que pueden cerrarse para no abrirse nunca más. Y cuando la mujer volvió
a salir tomó la esquela con un temblor en las manos que lo subió a caballo de
la nostalgia haciéndolo galopar entre las besanas de letras escritas por Veronique.
“Las preguntas son como las amapolas, Gregorio, -le decía ella en aquella
última carta que no pudo dejar en las estafetas francesas la tristeza de las
respuestas obligadas-, tienen su tiempo para florecer y su tiempo para morir,
y cuando se han marchitado sólo queda de ellas el recuerdo. Ha pasado el tiempo
de las palabras y de las cartas; tú y yo estamos tan lejos que las preguntas y
las respuestas llegarán siempre marchitas. No insistas, en el amor y en la
vida hay misterios que nadie puede resolver.”
Con aquella despedida Veronique Verdier cerró definitivamente la puerta de
una relación que Gregorio había convertido con los años en un fantasma
caprichoso y metamórfico, en un espectro sentimental que había habitado sus
voluntades disfrazado de ilusión, de esperanza, de obsesión y de desencanto,
pero sobre todo de resistencia, de oposición feroz a una realidad a la que
nunca permitió la entrada en la casa de su razón; por eso sus cartas se
sucedieron de una manera intermitente pero continua, con una perseverancia
venática que se fue espaciando con el tiempo pero que siempre conservó aquel
matiz inmaduro y adolescente que él mismo reconocía impregnado de un
romanticismo rayano con la locura, aunque algunas mañanas frente al espejo
hubiera tenido la misericordia de definirlo como amor.
“Acabo de regresar con mis alumnos de un viaje por tu país -le escribió el
verano que volvió de Francia, nada más llegar, sin haber abierto siquiera las
maletas-, estuve en tu casa de Bourges, hablando con un familiar tuyo que me
dio esta dirección. Me hubiera gustado verte en Nevers, pero me acompañaba
gente y me fue imposible; quizás vuelva en próximas vacaciones. Aunque no me
contestes, se que recibes mis cartas. Hasta pronto. Te quiero.”
Aquel mismo día se prometió volver para terminar de escribir una página de
su pasado que siempre consideró inconclusa porque nunca le reconoció al olvido
una facultad racional. Por eso estaba ahora en Nevers, tres años después,
burlado de nuevo por un destino dispuesto a no valorar su incertidumbre, a
volver a reírse posiblemente de su loca carrera hacia el hotel, hacia la estación
de trenes de aquella antigua capital de Nivernais, a la que dejó atrás
despreciando su hermosa catedral y los nueve siglos de su iglesia de San Esteban.
En el tren lo asaltó el impulso de anunciar su llegada con un telegrama,
impaciente por la proximidad verdosa de unos ojos que tras el velo de la
adolescencia seguía reconociendo melancólicos y dulces, sensibilizado por un
paisaje que embelleció su fantasía hasta el punto de barajar seriamente la
posibilidad de hospedarse incluso en casa de Veronique; pero los chirridos del
tren en las estaciones lo fueron convenciendo progresivamente de que la
impaciencia puede perturbar la realidad con la intención premeditada de
conducir al error. Por eso al llegar a Grenoble el cielo plomizo del atardecer
envolvió su capacidad de soñar en una sábana de nubarrones grises, en una
coraza de objetividad indestructible que le hizo envidiar el plumaje de unos
gorriones que picoteaban el suelo, que llevaban impregnada en la negrura de sus
ojos el melancólico tinte de libertad de las letras de Aznavour. Y de nuevo lo
asaltaron los sillones pardos de aquella cafetería de bachilleres alocados y
melodías dulzonas... "ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo
me viene a buscar..."
Con aquella canción en el cerebro y una esperanza en la mano descubrió tras
la ventanilla del taxi el ajetreo adormecido de una ciudad que se disponía ya a
fundirse con la madrugada. Y justo cuando quiso evocar de nuevo la última carta
que recibió de Veronique, el automóvil se detuvo frente a la puerta de una
vivienda blanca, de tejas rojas y visillos bordados; y mientras el taxista
bajaba las maletas se vio frente a aquel espejo que a veces parecía tomar la
facultad del habla para recriminarle el enorme absurdo de una persistencia que
ya no tenía sentido, pero de nuevo volvió a convencerlo de las grandezas del
amor.
Ya en la puerta de la casa, Gregorio se detuvo a pensar si verdaderamente
sus preguntas llegarían ahora marchitas como las amapolas sin primavera, si
Veronique tendría ahora valor suficiente para decirle cara a cara que todo
tiene un tiempo para florecer y un tiempo para morir, que en el amor y en la
vida hay misterios que nadie puede resolver. Y esta vez sin llegar a la duda,
tocó el timbre. Al abrirse la puerta, el rostro de una mujer joven y extraña
apuntilló su inconsciente impulsándolo a formular una pregunta que le supo a
rancia.
- Por favor, ¿Vive aquí Veronique Verdier?
La mujer, sin alterar lo más mínimo la expresión de un rostro duro,
ojizarco y varonil, sin tomarse la molestia de responder a un hombre sudoroso
que parecía haber recorrido medio mundo para llegar hasta allí, volvió la
cabeza y sin retirarse del portal pronunció un nombre tan familiar para
Gregorio que el sonido de sus sílabas retumbó en su pasado como un trueno que
preludiara una tormenta de confusión y de conclusiones. Y antes de que el
miedo tuviera tiempo de hacer temblar sus manos, la mirada verde de Veronique
Verdier lo crucificó en el tiempo con clavos de incertidumbre. Y como si toda
la vida lo hubiera tenido junto a ella, con la serenidad con que se formulan
las preguntas a los viejos amantes, Veronique lo interrogó en un castellano
perfecto
- ¿Qué quieres ahora, Gregorio?
Gregorio Granados, desconcertado ante la presencia de una mujer que había
imaginado más baja, más débil, más femenina, se armó de valor y respondió con
otra pregunta.
- ¿Por qué no volviste a escribirme?
Veronique Verdier se acercó entonces a él como si buscara en la proximidad
física un acercamiento de las mentes y de los espíritus, como si la distancia
tuviera en realidad una potestad sobre la lógica, sabiendo positivamente que
Gregorio Granados nunca comprendería lo que iba a decirle porque ni ella misma
había conseguido leer con claridad en el libro indescifrado de sus instintos.
- Porque mi prima Yvette me lo prohibió -le respondió mientras tomaba a la
mujer de la cintura, con la serenidad inquebrantable de quien ha apostado en
el juego del amor todas sus cartas.
Levemente, sin desaires ni violencias, Veronique cerró la puerta sin decir
una palabra más, sin pararse a ver cómo Gregorio giraba sobre sí mismo como la
bola del mundo sobre su eje ficticio, sin imaginar siquiera que el plumaje
grisáceo de los gorriones y la caída de la tarde aún conseguían despertar en él
una lejana evocación romántica, una extraña nostalgia de gerundios franceses
en tardes de instituto que le hicieron recordar con tristeza una cafetería a
mucha distancia de allí, una lluvia impertinente tamborileando en los
cristales y las estrofas de una canción de Aznavour que insólitamente comenzaba
a sonar a olvido: "... qué callada quietud, qué tristeza sin fin..."