
Premio de cuentos Biblioteca de Pilas
"La cobardía es la madre de la crueldad".
Michel de Montaigné (1533‑1592)
Michel de Montaigné (1533‑1592)
Ya le había preguntado la noche anterior el motivo de su silencio, la causa de aquella incomunicación tan grave para la que no hallaba justificación y el objetivo final de aquel desprecio que se prolongaba hasta confundirse con la provocación, que iba y venía por los corredores de la casa disfrazado de intransigencia, que se remansaba en la sopa fría del almuerzo, que se acomodaba en la mesa invitado por ella, descarado, desafiante, a la hora de la cena, y los acompañaba luego hasta una habitación encalada y húmeda donde las sábanas, desacostumbradas a las caricias y a los susurros, rendidas ante el tedio como un castillo en sitio, se mostraban lechosas y frías, indiferentes y enemigas, y envolvían su cuerpo desamparado sin el más leve indicio de cariño, con la precisión agonizante y flácida de una bolsa de basura que encierra el cuerpo agarrotado de un perro muerto. Así era como se sentía desde hacía meses, como un perro muerto o más bien como un perro agonizante, pues padeciendo la indiferencia había comprobado que la supresión brusca de los hábitos más requeridos es un instrumento de tortura lento, agónico, demoniaco y refinado que conduce a la muerte a través de la confusión y la tristeza.
Cuéntame qué te pasa, Trinidad, le repitió de nuevo aquella noche mientras el familiar silencio instalado en la casa como un ejército invasor se hacía presente y se burlaba de la luz amarillenta del comedor, del olor a pescado frito y de las miradas esquivas, cuéntame de una vez qué te pasa, dime si estás enferma o si te hice daño, si estás loca tú o estoy loco yo, pero háblame y dime algo que no pareces mi mujer.
Pero ella le gritó que la dejara en paz de una vez, que no le sucedía absolutamente nada y que se iba a la cama porque no quería comer junto a asesinos de perros; y se marchó dejándolo de nuevo en compañía de aquel silencio escurridizo cuya facultad de sumergirlo en un comedimiento moral rayano con la humillación lo hacía sentirse indigno de sí mismo, sometido al capricho de una mujer a la que amaba a pesar de todo, a la que mucho tiempo atrás, recordó borracho de nostalgia, había perseguido por las calles del pueblo con el arrebato pueril de un adolescente que intuye algo especial en el olor de los jazmines, en el sol de la tarde remansado en los zócalos y en ese resudor frío que nacía en sus aladares y cuarteaba sus mejillas cuando la descubría de espaldas en el cine de verano, difusamente presente, en medio de una balumba de cabezas que se agitaban como boyas pertenecientes a un mar cinematográfico sombreado de palmerales, rodeado de arenas alisadas donde un agente secreto cualquiera llegaba soberbio, triunfador, como un César de alfeñique, y veía y vencía, o más bien señalaba y besaba a la rubia que quería, a la que le daba la gana, porque para eso era el galán más guapo y chulesco de una pantalla rectangular, ventana de celuloide, dormitorio de mosquitos por donde el pueblo veía el mundo, donde cada cual contrastaba sus miserias con las grandezas ajenas, como hacía él, un Lucas Román cualquiera, los sábados por la noche, maltratado por el sol y la remolacha, soñando con escaparse de la pantalla, abrirse paso entre las sillas de enea, señalarla con el dedo, besarla y acariciarle los pechos arregazados en medio de la admiración popular, bañado por el perfume de los jazmines y las damas de noche que rodeaban las tapias encaladas del local.

Exactamente igual hubiera hecho aquella noche, veinte años después, acompañado tan sólo por un rumor de aplausos hipócritas que regalaba coches en la televisión, atormentado por el olor a pólvora que aún impregnaba las paredes, añorando los ladridos inoportunos de la perra Canela, que no volvería a pasear por la casa ni a ladrar a los moros que subían la calle vendiendo alfombras y ventiladores ni a sentarse a su lado cuando ella lo despreciara por las noches... ¡Trinidad! gritó en su pensamiento una voz desesperada que nació en su estómago para trepar por su garganta y agarrarse a su cerebro con la fuerza de un cáncer envenenador... Trinidad, repitió luego la misma voz, tenuemente, atiplada, como la de ella, que no puedo vivir sin ti, que te lo digo en serio; pero ella no respondió, como hacía últimamente cuando él la interrogaba en la mesa camilla con la insistencia enconada de un comisario suspicaz, y Lucas Román tuvo que contentarse con oír el raspajeo tenue de su cuerpo desnudándose, muy a lo lejos, en la penumbra de un dormitorio que sólo usaban para matar miradas, para adormecer y acunar intenciones y para despertar suspicacias que barrenaban los cimientos de una felicidad que alguna vez existió y que ambos recordaban en el silencio nocturno como un lejano trémolo de risas, de palabras, de quimeras, como la burla de un colegial que asomara la lengua repetidamente tras el cristal de una ventana tan infranqueable como el tiempo.
Y asomado a esa ventana del pasado se dejó llevar por las formas sensuales e imposibles de un cuerpo que incluso ahora hubiera poseído ferozmente, con ansia febril de ácido vertido en madera, con sumisión de leproso acariciado, corriendo un tupido velo sobre el pasado inmediato, ignorando las veladas secretas de Trinidad con César Aguayo, ensordeciendo los tímpanos de su orgullo ante el infame comadreo de su propia cuadrilla y de las beatas que se arremolinaban en la plaza al salir de misa como una bandada de buitres hambrientos de noticias, como los altocúmulus de impotencia que ahora se cernían sobre su mente amenazando con empaparlo de reconvenciones inútiles sin que a él le importara otra cosa que poseerla como antes, de verdad, no como la poseyó años atrás en el cine de verano, a la sombra de palmerales y cocoteros de celuloide hipócrita, sino como tantas veces lo hizo en aquel mismo dormitorio donde ella se desnudaba ahora, inabordable, intolerante, sin otorgar la más leve concesión al diálogo o a la misericordia.
Pero ni siquiera en la intimidad de sus cisuras cerebrales hubiera sido capaz aquella noche de evocar la presencia desnuda de Trinidad Aranda, hacia quien sentía ahora una amalgama de vibraciones indescifrables que tendían a sintetizarse en la pasión y el miedo; una pasión achicharrante que lo abrasaba en onanismos brutales y venáticos y un miedo desconocido hasta entonces que lo hizo orinarse en los pantalones, matar sin saber por qué a la perra Canela y pasar las noches en vela por temor a una mujer a quien seguía amando a pesar de haberla sorprendido a orillas del arroyo, oculta entre las cañas, dejándose llevar por el viento, por las mecidas suaves de los carrizos y por las caricias apasionadas, brutales y extrañas de César Aguayo, el Dorado, a quien nunca se imaginó con una mujer y menos con la suya.

Y recordó entonces la frescura tibia de una mañana de abril, la vaharada dulzona de los terruños percochados de rocío, el revuelo de los zorzales en el olivar y la premura intramuscular, sanguínea, ineludible, de solucionar las cosas al punto o morir en el intento. Fue el día que dio marcha atrás en medio de la vereda, sin decir adiós, sin prestar oído a las voces de la cuadrilla, buscando su casa con devoción fogosa, con desesperación de hijo pródigo hambriento de palabras, deseando acorralar a Trinidad en la cocina o en el patio y exigirle explicaciones a tantos silencios con una firmeza que no dejara lugar a dudas, que encerrara bajo llave cualquier evasiva, cualquier amago de eludir unas aclaraciones que consideraba ya obligatorias. Pero no encontró en la casa a Trinidad Aranda, ni a su silencio ni a su desprecio, sino a su ausencia impregnada en la cal de las paredes, en la forma de los objetos y en el olor a palmiras que nació en el patio y penetró en su cuerpo como una transmigración demoniaca, como una posesión de instintos primarios que terminaron desbocando al caballo salvaje y frustrado de su pasión.
Entonces ladró la perra Canela bajo un naranjo cuajado de azahar... Vámonos al campo Canela, le dijo, a ver si matamos algo mientras viene tu dueña, sin imaginar que aquella perra preñada que cruzó el jaral olfateando los terruños como una posesa lo conduciría premeditadamente a las faldas de Trinidad Aranda; unas faldas que se agitaban al viento, arremolinadas en su cintura, y que mostraban torneados, provocadores, los muslos de su mujer tal como él los imaginó muchas veces bajo las estrellas, soñando en una silla de enea con ser espía de los americanos; y los vio tan cerca que imaginó su piel erizada por las caricias y los besos del Dorado, a quien sintió jadear como un salvaje, a quien oyó decir entre risas "menos mal que los perros no hablan"
Pensó ir al dormitorio pero no lo hizo, permaneció en el salón oyendo los aplausos de un mundo televisivo que le resultó tan lejano como la propia infancia, cuando cazaba gorriones con la cruceta de un pino o banqueaba en la tierra de su padre soñando con soldaditos de plomo. Añoró con más fuerza que nunca a la perra Canela, embargado sin duda por la ternura del pasado irremediable y rotundo, y la recordó vivaracha y descarada, irresponsablemente alegre a pesar de la preñez, pero al mismo tiempo celosa, suspicaz, agresiva incluso ante cualquier alteración de los hábitos cotidianos, ante cualquier anomalía doméstica que pudiera amenazar la supervivencia de lo que aún vivía tan sólo en su vientre, en la ilusión canina y primaria de un animal dispuesto a matar y a morir por conservar un tesoro... Ay, Canela, pensó una noche en el retrete, aliviado por la paz comanditaria y sañuda del onanismo, envuelto en el perfume dulzón de los jazmines que moteaban el patio tras la ventana, si yo tuviera el mismo coraje ni el Dorado ni nadie me iba a quitar lo mío. Y esa misma noche la oyó arañar la puerta del corral con la furia de un poseso. Se levantó, abrió la cancela y en la escasa penumbra permitida por la luna la vio rastrear los rincones de la casa, olfatear rabiosamente en la cocina, en la bolsa de basura y tras los muebles de aglomerado donde Trinidad colocaba las cacerolas y los peroles; pero tuvo que regresar a la cama sin descubrir la causa de tan tozuda alteración. Por la mañana volvió a verla hocicuda y pertinaz, gruñona y preñada, husmeando el dormitorio, importunando con su presencia el despertar de un hombre acobardado por el silencio de un enemigo que dormía en su lecho. Al desayunar descubrió un ratón muerto en la cocina y comprendió que la perra Canela no quería ratones en la casa a la hora del parto por temor a que atacaran a las crías, pero el movimiento nervioso de la perra impregnó el ambiente y penetró en su médula produciéndole frío en la palma de las manos, desasosiego en el cuerpo y un deseo irresistible de abandonar la casa por fin y salir al campo, donde el aire fresco borrara de su conciencia la certidumbre de la cobardía, la presencia de aquel abulismo que coartaba cualquier iniciativa suya de abortar la actuación de Trinidad.

Ya en la vereda recordó la furia de la perra Canela y cayó ante sí mismo en el agravio comparativo... Si yo fuera capaz de defenderme siquiera como un perro, pensó camino del olivar, viendo la figura ondulada de los cerros recortada en el cielo, recordando las formas sensuales de Trinidad Aranda en un pasado que volvía a traerle la mirada tosca de los espías, el heroísmo de matar a un individuo por besar a una rubia, aunque fuera la de otro, la arrogancia inmutable de aquellos hombres casi mudos que vencían siempre porque daban primero, no como él, que se dejaba pisotear el orgullo y los cuernos sin decir esta boca es mía. "Menos mal que los perros no hablan", recordó pensando que los hombres a veces tampoco lo hacen, y esa frase cruel estuvo galopando durante todo el día, como un alazán apocalíptico, bajo su cuero cabelludo agostado por el sol de incontables canículas, desposeído de pelo, indigno, pensó, de aquellos galanes ojizarcos que de un manotazo barrían de comunistas las playas de China y que se hubieran merendado al Dorado sin darle tiempo a mirar a su mujer. En cambio él ni siquiera se atrevía a volver al arroyo por temor a ser descubierto, invirtiendo con ello los papeles de una película cuyo guionista parecía haber enloquecido.
La noche anterior, recordaba ahora sentado en la mecedora, conjeturando hipócritamente con el silencio de Trinidad, la pasó en vela observando el trasiego nervioso de la perra Canela, que a punto de parir correteaba la casa persiguiendo ratones invisibles, hábiles moradores de rincones anónimos, guerrilleros escurridizos de un lugar vacío de caricias y lleno de un silencio maltratado por los gemidos perrunos de un animal que cada vez lo ponía más nervioso. Y justo cuando se dirigía al dormitorio, casi al amanecer, la perra ladró con una insistencia que le pareció escandalosamente desproporcionada, y entonces fue cuando aquel resorte incontrolado y primitivo saltó de su cerebro a su corazón y allí se apoderó de su voluntad llevándolo del brazo hasta el ropero, donde le puso en la mano una escopeta cargada... maldita seas Canela, que te calles, acertó a gritar en medio de un silencio arropado por el alba, justo antes de dispararle dos tiros que retumbaron en la casa como las trompetas de Josué ante las murallas de Jericó.
El propio recuerdo de la noche anterior lo sobresaltó. El comedor todavía olía a pólvora quemada y el perfil dolorido y chillón de la perra aún recortaba su agónica silueta en el salón, como a caballo entre la materia y la esencia, como una frontera entre la locura y la razón. Miró entonces la televisión y se reconoció perdido en aquellos mundos artificiales de apartamentos millonarios y coches inteligentes, se descubrió ajeno a cualquier alegría, extraño a los rincones de aquella casa construida por sus propias manos pero vergonzosamente familiar ante sí mismo, y de nuevo sintió la tentación de penetrar en el dormitorio... Trinidad, abrázame que me muero de tristeza, pensó decirle, mira que no me importa lo de César Aguayo ni lo del arroyo, que tan sólo quiero que las cosas sean como antes, que me hables y me mires y me sonrías y me acaricies, pero volvió a matar las intenciones como la noche antes mató a la perra Canela y permaneció sentado en el sillón, dominado por la cobardía y el miedo a perderla rotundamente, hasta que la amargura se transformó en sed y aspereó su garganta.

En la cocina bebió un trago de agua que le supo a potingue ponzoñoso y que tuvo la mala virtud de despertarle el resorte de las decisiones equivocadas, el mismo que la noche anterior puso la escopeta en su mano con la misma frialdad que se la ponía ahora, apuntando a una garganta estrangulada por la amargura y la desesperación, enmudecida por la impotencia de un corazón enemigo que habitaba su cuerpo, que le impedía premeditadamente enfrentarse a la verdad y en el que sólo reconocía ya aquel deseo de Trinidad que nació a lo lejos, bajo la luz azulada de un cine de verano, jaleado por las damas de noche y los palmerales de celuloide y que seguía conservando a pesar de los años la mansedumbre borreguil y perruna de ser acariciado, el afán indigno de poseer un cuerpo que ya no le pertenecía y el vasallaje amorfo y repugnante de someterse al hechizo de su piel. Así era como se sentía cuando los cañones de la escopeta rozaron su garganta, repugnante, asqueado de sí mismo, acorralado por sus propios sentimientos y vencido por la soledad. Observó fijamente el arma pensando que de su boca vendría, quizás en pocos segundos, la solución definitiva para aquel Lucas Román desterrado de los servicios secretos del cine y condenado a los terruños del olivar, pero exactamente igual que otras noches el miedo a la muerte volvió a brotar en su corazón. Apartó la escopeta y volvió a reclinarse en el sillón, a sumergirse de nuevo en la espiral interminable de la vida, a intentar otra tirada en aquel juego de la oca que nunca concluía porque la ficha de su destino estaba hecha de impotencia y de miedo.
Se incorporó del sillón, atravesó como un sonámbulo la distancia que separaba el comedor del dormitorio, se apoyó en la entrada y encendió la luz. Trinidad Aranda seguía durmiendo como la escopeta en la mano de Lucas Román, ajena al mundo interior de un hombre con el que ya no soñaba.
Trinidad, volvió a decirle aquella noche, en voz baja para no despertarla, cuéntame por favor qué te pasa.
Y luego, como si la muda respuesta de ella hubiera supuesto una reconvención, agregó: “Perdóname por lo de la perra”.



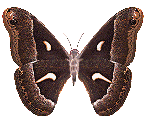








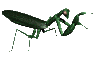

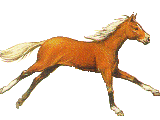



























Precioso, emocionante, te felicito, me encanta tu estilo .
ResponderEliminarUn cordial saludo Isthar
El blog está muy bonito
Antonio, lo leí ayer, pero no pude comentar de la impresión que me había dejado el relato.
ResponderEliminarMe encanta esa prosa y el ingenio. Con tan solo tres datos: la perra , el deprecio de la mujer adúltera y el cornudo consentido del marido, construyes una historia que nos mantiene inmersos y tensos sintiendo las mismas sensaciones y pensamientos que el protagonista
No es de extarñar que haya sido premiado: se lo merece.
Un abrazo.
PUUFFFF, ESTE RELATO ME DEJA ,QUE POR PRIMERA VEZ NO SE QUE DECIRTE,BUENO SI...AHORA MISMO TENGO UNA LUCHA INTERNA,QUE NO SE SI ES PENA,RABIA O QUIZAS LAS DOS COSAS,PERO SEGURO TE DIGO QUE ES MUY BUENO, ENHORABUENA!!!!
ResponderEliminarUN BESO.
QUÉ ENVIDIA, HIJO, CÓMO ESCRIBES, COMO PERFILAS PERSONAJES Y SITUACIOMES.
ResponderEliminarfELICIDADES, cEDAR.
Estaba convencida de que esta vez adivinaría el desenlace,pero no, la emoción hasta el final siempre...y siempre lo consigues...Está
ResponderEliminarfabuloso.
Un abrazo.
Genial este relato y tu forma de narrarlo, César. Una historia tremenda, de las que me gusta. La cobardía y el silencio, no puede haber peor tándem para una relación amorosa. Los personajes están magníficamente dibujados, sobre todo, el protagonista, claro, que nos tiene en tensión todo el relato. El final no es nada halagüeño, porque cuando se cocinan estos sentimientos, esta angustia, ese desamor que lo quema y esa cobardía y hay una escopeta por medio… Es un relato que transmite, que te deja con un regusto triste, que te encoje y no sabes muy bien qué decir.
ResponderEliminarTe felicito, porque de eso se trata, narrar una historia, con una prosa que te deja encantada y de transmitirle sensaciones a los lectores; así que lo bordas, y el premio muy merecido. Pero por lo que veo en el lateral no dejas nada a los demás, y no me extraña :). Un gusto leerte.
Un abrazo,
Margarita
Tengo cosas atrasadas por leer querido José Antonio.
ResponderEliminarYa se me hace la lengua agua.
Voy a leer ya comentaré después.
Esto es un aviso de presencia.
Un fuerte abrazo
Al parecer llego tarde.
ResponderEliminarUna historia triste, con final abierto y continuo. Cómo sabes sacar hasta lo último de cada personaje. Qué envidia me das.
Oye, a ver cuándo un café al menos.
Un abrazo.