
Premio de Cuentos Nueva Acrópolis
Una vez atravesados los Alpes, esas demoniacas montañas que los dioses maldigan, y suficientemente superados los malos tragos y las muchas vicisitudes y fatigas que los hombres sufrieron en sus nieves y desfiladeros, ordené abrir las entrañas de varios terneros a fin de averiguar si el avance por aquellas odiadas tierras italianas iba a ser o no favorable a nuestro ejército. Siendo los signos propicios, puse a todas las unidades en marcha hacia el sur; Roma estaba lejos, Hispania y Cartago también, y la victoria o la derrota de la loba eran ahora filos de una misma espada que quizás los dioses se atrevieran a desenvainar muy pronto. Todo dependía de la capacidad militar de las legiones romanas a la hora de detener un avance que no podía demorarse por más tiempo, pues las tropas estaban tan ansiosas de botín como yo de venganza, y los últimos informes enviados por nuestros espías hablaban de grandes contingentes enemigos que intentarían cortarnos el paso. Incluso decían que el cónsul Sempronio Longo, que ultimaba en Sicilia los preparativos para desembarcar en Cartago, había recibido orden de volver atrás.
Una vez atravesados los Alpes, esas demoniacas montañas que los dioses maldigan, y suficientemente superados los malos tragos y las muchas vicisitudes y fatigas que los hombres sufrieron en sus nieves y desfiladeros, ordené abrir las entrañas de varios terneros a fin de averiguar si el avance por aquellas odiadas tierras italianas iba a ser o no favorable a nuestro ejército. Siendo los signos propicios, puse a todas las unidades en marcha hacia el sur; Roma estaba lejos, Hispania y Cartago también, y la victoria o la derrota de la loba eran ahora filos de una misma espada que quizás los dioses se atrevieran a desenvainar muy pronto. Todo dependía de la capacidad militar de las legiones romanas a la hora de detener un avance que no podía demorarse por más tiempo, pues las tropas estaban tan ansiosas de botín como yo de venganza, y los últimos informes enviados por nuestros espías hablaban de grandes contingentes enemigos que intentarían cortarnos el paso. Incluso decían que el cónsul Sempronio Longo, que ultimaba en Sicilia los preparativos para desembarcar en Cartago, había recibido orden de volver atrás.
A la vista de las circunstancias, el avance contra un ejército que luchaba por defender su casa y que se hallaba a tiro de piedra de sus depósitos de intendencia, podía calificarse de temerario. Por si fuera poco, descartando las exageraciones, nuestros informes más fiables apuntaban a que podíamos enfrentarnos a más de doscientos mil romanos, sin contar a los reservistas y a las numerosas tropas de la Liga que, llegado el caso, podrían inclinarse hacia los colmillos afilados de una loba rabiosa que mi padre me enseñó a odiar. No tenía más alternativa que abrirme camino con las menguadas tropas que aún me quedaban o terminar de perecer en las montañas. Pactar mi retirada con los romanos hubiera sido peor que la muerte.
Así, a los pocos días de abrir la marcha, un destacamento de exploradores nos llevó la noticia de que Escipión había cruzado el río Po para cercenar nuestro avance. Fue entonces cuando me retiré hacia el norte con la intención de esperarlo junto al río Ticinus y tratar de infligirle una derrota que Roma no pudiera olvidar en mucho tiempo. Por otra parte, aquél iba a ser nuestro primer enfrentamiento con las invictas y temidas legiones romanas, y era necesaria una victoria que elevara la maltrecha moral del ejército y humillara el orgullo y la fanfarronería de los romanos. A pesar de no haber luchado nunca contra esa máquina de guerra a la que llaman legión, disponía ya de suficiente información para hacerle frente. Había estudiado sobradamente su estructura, su extraordinaria capacidad de ataque y su inigualable movilidad, y había llegado a la conclusión de que era muy superior al esquema de la falange griega adoptado por nuestro ejército, pues su demostrada flexibilidad la hacía invencible en los terrenos incapaces. Si quería ganarle esta primera partida a la loba, debía entorpecer a toda costa la formación de los manípulos de Escipión aprovechando al máximo las dos grandes ventajas de mi ejército: la caballería y los honderos baleares. Muy pronto sabría con qué clase de hierro estaban forjadas las legiones del romano.

La mañana que los pisteros avistaron en el horizonte a la caballería romana, yo distraía mi pensamiento tratando de hallar un significado a las rodelas de fuego que durante mi sueño de la noche anterior sobrevolaron el campamento romano. La única respuesta que hallé fue la de lanzar a la caballería númida sobre la vanguardia enemiga sin darle tiempo a reaccionar. Y lo hice. El suelo tembló, y muy pronto los ágiles caballos númidas se enzarzaron con los romanos en un sangriento combate cuyo clamor podía oírse perfectamente desde mi posición; y cuando creí llegado el momento oportuno, di orden al resto de la caballería, emboscada desde el alba, de atacar a los romanos por la retaguardia. El desorden y el miedo cundieron en los manípulos de Escipión dando lugar a una sangrienta retirada en la que el propio cónsul estuvo a punto de morir. Más tarde supimos que se había unido al ejército de Sempronio y que éste había asumido la responsabilidad del mando total de las tropas.
Ahora nuestro avance se revelaba definitivamente imparable; la moral de los regimientos era excelente, los galos aliados de Roma se me unían por millares, los depósitos de intendencia engrosaban por días y los celtíberos y los númidas asolaban la región trayendo al campamento mujeres, esclavos y armas. Sin embargo, mi pensamiento estaba sembrado de preocupaciones, y la idea de que Sempronio sorprendiera mi avance me torturaba día y noche desvelando mi sueño y desganando mi apetito hasta el punto de que mi carácter se agrió, dando paso a un miedo incontenible que se apoderó de mí el día que los exploradores avisaron de que su ejército había cruzado el Po y se hallaba a escasa distancia del mío. Me detuve entonces en los alrededores del Trebia y estudié la manera de tenderle una trampa. Cuando nos dijeron que los romanos habían establecido su campamento, la confianza en mi plan ya había transformado el miedo de mi corazón en una euforia desconocida, contagiada quizás por el buen ánimo de mis tropas y el excelente resultado de los sacrificios sacerdotales que inclinaban a mi favor el también caprichoso ánimo de los dioses. Además, al atardecer, las rodelas ensangrentadas que rondaron mis sueños la víspera de la batalla en el río Ticinus, sobrevolaron el campamento de Sempronio a la vista de todos mis regimientos, y los galos ínsubros y boios, así como los celtíberos y los honderos baleares, se apresuraron a emboscarse convencidos de que la victoria sería nuestra, pues algunas unidades hicieron correr el rumor de que uno de los discos llevaba escrito en el centro el nombre del cónsul.
Al amanecer ordené a la caballería atacar su campamento. Los romanos montaron en cólera y se abalanzaron sobre ella sin saber que en realidad lo hacían sobre una muerte segura que ya les había sido anunciada en el cielo. La caballería cruzó primero el río, enfurecida y ansiosa por vengar al cónsul Escipión. La infantería empezó a hacerlo después, fría y calculadora, sin quebrantar lo más mínimo la condenadamente eficaz formación de la legión. Pero mientras los númidas alejaban de la infantería a la impetuosa caballería romana, mis honderos baleares, ocultos en la espesura de los bosques, irrumpieron en el llano diezmando con sus proyectiles de plomo no sólo la voluntad sino también la vida de cientos de romanos que aquel día encontraron la muerte en el Trebia. Al mismo tiempo fueron atacados por la retaguardia, y los desnudos galos y los feroces celtíberos ocuparon las orillas del río impidiendo la retirada y saciando la sed de sus temibles falcatas con la sangre de los lobeznos que no se resignaban a morir ahogados. La victoria había sido completa. No obstante, muchos soldados consiguieron escapar y refugiarse en Cremona, donde el veterano Escipión, repuesto de sus heridas, intentaba ahora reorganizar lo que quedaba de sus ejércitos.

En los días sucesivos me asaltó de nuevo el recuerdo de los extraños escudos voladores; de modo que anduve haciendo indagaciones entre la variopinta amalgama de augures, fulgoratiores, curanderos y adivinadores de toda suerte que acompañaban a los ilergetes, masesilios, maccios, carpetanos y demás facciones de mi ejército, sin que ninguno supiera darme la racional respuesta que secretamente buscaba. Sin embargo todos veían en aquellos signos celestes un mensaje favorable de los dioses; y por alguna razón que aún no puedo explicarme, identifiqué aquellas rodelas voladoras con los proyectiles como nueces que usaban los baleares, muchos de los cuales llevan escrito, como si de un conjuro maléfico se tratara, el nombre de su víctima. Llevaran o no llevaran nombre los escudos voladores, lo más prudente era identificar aquellos símbolos como un mensaje de los dioses... por si acaso verdaderamente lo fueran.
Pronto supe que los romanos habían retirado todas sus guarniciones de la línea del Po para concentrarlas durante el invierno en Placentia y Cremona. El juego podía prolongarse más de lo previsto y yo, Aníbal Barca, tenía prisa por llegar a Roma y vengar la muerte de Amilcar, mi padre. Era necesario pues alterar el rumbo normal de la partida y atraer a los romanos al lago Trasimeno antes de la primavera; de modo que inmediatamente mandé saquear la zona de Cortona, exactamente igual que si el invierno no existiera, para provocarlos. Sabía que los romanos tenían nuevos cónsules: Cayo Servilio Gémino y Flaminio Nepote; el primero estaba acantonado en Ariminum, en las costas del Adriático, y el segundo había partido hacia Arretium al frente de otro ejército. Después de alterar la partida a mi antojo, resultaba que Flaminio estaba en mi retaguardia a menos jornadas de lo que podía imaginar. Pronto comprendí que había sido un error garrafal no haber invernado en Liguria, pero la suerte estaba echada y se hacía imprescindible dar la batalla a Flaminio antes de que pudiera unirse a Servilio Gémino.
Ese mismo día planeé la emboscada contra Flaminio en el Trasimeno. Calculé la dirección del viento a fin de que mis jabalinas llegaran más lejos, la posición del sol para que los romanos lo tuvieran de frente, y embosqué a mis regimientos estratégicamente buscando sorprender al cónsul cuando entrara en el campo de batalla. Aquella noche Flaminio Nepote acampó frente a mí, y muchos hombres de mis unidades observaron el cielo con ansiedad esperando ver de nuevo los escudos de fuego sobre la empalizada romana, pero no aparecieron. Tampoco los augurios eran favorables. Evidentemente, el giro brusco que mi impaciencia dio al juego, alteró todas las predicciones y puso bajo mínimos la sustanciosa ventaja que llevaba hasta el momento.
Al amanecer pude oír las tubas romanas congregando al ejército, y desde una loma distinguí con claridad todos los detalles que la oscuridad egoísta de la noche había guardado en secreto. Vi a los romanos formando sus legiones al amparo de la caballería para evitar sorpresas. La mañana era tan clara que fácilmente podía divisar las insignias de los hastati, los penachos rojos de los príncipes, y las largas lanzas y pesados escudos de los triarios. Muy débilmente distinguía las faleras de plata de los oficiales, los umbos metálicos de sus corazas y los signíferos de las unidades a su mando. En el centro, haciendo cabriolas sobre su caballo, descubrí la orgullosa figura de Flaminio Nepote, y junto a él, rodeado de oficiales, al último hombre al que hubiera querido ver aquel día: Cayo Servilio Gémino que, gracias a mi error, había tenido tiempo suficiente para unirse al ejército de su colega. Todo estaba perdido pues. La superioridad numérica otorgaba la victoria a la condenada loba y yo, Aníbal Barca, tendría que renunciar a la venganza de mi padre, al saqueo de Roma, al dominio del Mediterráneo e incluso a la victoria de Trasimeno, a pesar de que la justa Historia me hubiera dado como incuestionable ganador. Ya no podría vencer a Varrón en Cannas ni dar la batalla a Escipión en Zama, porque incluso yo mismo, el general en jefe del ejército púnico, había muerto aquella mañana en las orillas enlodadas del Trasimeno a manos de un ejército muy superior que en quince minutos nos aniquiló impidiéndonos cualquier retirada. Aníbal había sido derrotado, una vez más, en los legendarios lugares de Italia donde siempre venció.
Exactamente igual que otras tardes, desconecté el ordenador, preparé una taza de café y me relajé en aquel despacho que la informática convertía, de vez en cuando, en el pequeño Olimpo de un dios de la guerra que nunca sería tan hábil como Aníbal. Pero poco a poco, como el cartaginés en su tiempo, iba asimilando ventajosamente el enrevesado programa de batallas antiguas. En aquella partida aprendí, como quizás lo hiciera Aníbal, que la legión romana tiene un punto débil: los flancos, y que el secreto del juego podía estar, como seguramente lo está el destino de los hombres, en la adecuada interpretación que hiciera en su momento de los augurios y de las señales celestes. Sólo cuando aprendiera a dominar aquella faceta del juego, podría derrotar a los Escipiones y manipular así la injusta destrucción de una Cartago que únicamente conocía a través de los manuales de Historia.



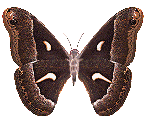








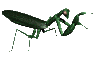

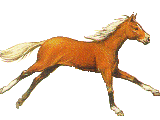



























TE LEO Y ME ADENTRAS EN UNA GUERRA QUE NO ES LA MIA...NO ES EL TIPO DE LECTURA QUE MAS ME GUSTA,PERO ANSIOSA DE SABER CONTINUO LELLENDO,POR QUE SE QUE AL FINAL DE CADA UNO DE TUS RELATOS HAY MENSAGE Y ESTA VEZ ME SORPRENDES Y CONSIGUES UNA SONRISA...MUY BIEN,CESAR LAMARA.
ResponderEliminarUN BESO.
(sabes porque la sonrisa,¿verdad?)
Totalmente distinto a lo que habitualmente te leo e igual de atrayente.
ResponderEliminarUn placer, César
Muy buen tema. Pero respóndeme algo ¿Cómo es que te atreves a publicar tus cuentos en un blog? ¿No crees que es algo riesgoso?
ResponderEliminarQuerido amigo: Llevas razón, es un riesgo. Incluso presentar un relato a un certamen al que concurren mil trabajos y que éstos puedan caer en manos de cualquiera, es un riesgo. Vete a saber lo que se le puede ocurrir a alguien. De hecho, el plagio está a la orden del día. En un medio como Internet el riesgo es mayor.
ResponderEliminarDe todos modos, quien tiene los pocos escrúpulos de plagiar, plagia sin más, le da lo mismo que el relato esté colgado en un blog como que esté impreso, aunque corre menos riesgo de ser pillado si lo roba de Internet.
En mi caso particular, los cuentos que cuelgo en el blog están todos premiados y publicados en su día por las entidades que convocaron los concursos; en tiradas más cortas o más largas, pero todos editados, con su correspondiete ISBN y demás.
Uno de los últimos, que no está publicado, lo he registrado en Rights Info. El propio blog también lo está, con su contenido, se entiende.
Todo esto no quita que cualquier desaprensivo te robe una historia y la publique en la otra parte del mundo, claro, es un riesgo que se corre, sin duda, pero también el que plagia corre el riesgo de verse envuelto en un marrón de no te menees. En fin. Gracias por tu pregunta, yo a veces también me la hago. Un abrazo y gracias por la visita.
Estimado amigo,"Una guerra baladí" son las
ResponderEliminaraventuras que más me gustan.Lo encuentro
extraordinario,espléndido,insuperable...
y no sé que más puedo añadir.Creo que este
tipo de aventuras las relatas como nadie,
extraordinariamente bien...por otro lado,a mí
me traen muy buenos recuerdos.El final,que no
me podía imaginar,no tiene desperdicio...un
corte magnífico.
Un beso.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarAntonio, al entrar y ver al elefante supe de qué iba la historia, pues las de Anibal y Viriato fueron las lecciones que más me gustaban en el colegio de mi infancia.
ResponderEliminarLeerte ha sido todo una delicia,pues además de ser un tema ameno y edificante, has conseguido sacar a flote de las profundidades de mi memoria los más bellos recuerdos de aquel colegio de monjas madrileño.
El final, inesperado, pone la guinda a tan magistral relato.
Todo un placer, amigo.
Un abrazo.