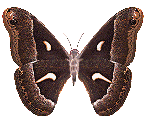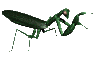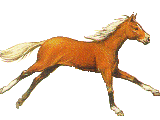Premio Ignacio Aldecoa
Aquel domingo ceniciento, acuclillado junto a los pinos que flanqueaban el cellajo del camino, Froilán Zapata, El Perdido, ignoró deliberadamente la lluvia, las hojas muertas de las acacias y el polvo agostado que percudía los renglones mal escritos del libro de su pasado. Subido a lomos del viento que ululaba en la cañada, se concentró en los cinco coches como hormigas que cruzaban afanosos el sendero carretil que separaba las casas de la carretera general, línea divisoria de un mundo inconcreto y maldito que incubaba su destino en los ciclópeos edificios de la capital. Primero vio a la ambulancia, que apareció en el verdor de las zarzas como una mota de cal viva y se detuvo indecisa ante la torrentera que partía en dos el camino; después, zozobrando en el barro, a los otros coches, donde supuso que irían los hijos de Calixto Flores. Volvió entonces a desafiar al asma, encendió un cigarro bajo la lluvia y se apostó cualquier cosa a que el Pastor regresaba vivo del hospital. Cinco minutos más tarde, viendo que la ambulancia dejaba atrás el cementerio, concluyó por enésima vez que Calixto Flores era inmortal, que tenía siete vidas como los gatos y que al final, como había jurado muchos años atrás, terminaría enterrando personalmente a su mayor y más viejo enemigo. Y esa zozobra que lleva al hombre a la perdición cuando la curiosidad se hace irrefrenable, se apoderó de su voluntad, de sus juramentos inquebrantables y de su orgullo, y como un zorro perseguido por una jauría de incertidumbre se deslizó entre los pinos, la jara y el romero, y graneando el atajo de golpes de tos se instaló en las primeras esquinas del pueblo para ver llegar la comitiva.
La ambulancia se equivocó. En vez de entrar por cualquiera de los callejones que confluían en la plaza, lo hizo por la calle principal, y justo en la puerta del edificio que veinte años atrás albergaba el casino, tuvo que detenerse porque uno de los paredones, percochado por la lluvia, se había derrumbado sembrando la calle de cascotes. Froilán Zapata, oculto tras los ventanucos del antiguo bar de Lorenzo, vio a los hijos de Calixto bajar de los coches y despejar la calle de escombros. El viento sopló con fuerza, las estanterías de roble chirriaron funestamente y la intuición le dijo en ese lugar del cerebro donde se oculta la perspicacia que Calixto Flores, el Pastor, regresaba del hospital más muerto que vivo, pues de lo contrario hubiera ido sentado junto al chófer indicando el camino correcto. Después vio a la comitiva poner rumbo hacia la parte alta del pueblo, y teniendo buen cuidado de no ser descubierto por los espejos retrovisores, la persiguió como un cazador indomable, como un espía desangrado por la perseverancia, hasta que se detuvo en la casa de Calixto. Vio a sus hijos abrir la puerta, al chófer manipular la camilla y a la ambulancia volver, torpe y absurda, por el mismo trabajoso camino que había llegado, y pensó que los hombres de la ciudad, por alguna extraña razón del destino, de Dios o de la atmósfera, daba igual, también estaban condenados a repetir sus errores.
Fue entonces cuando se vio reflejado en el espejo burlón de la conciencia, recordó lo de la paja y la viga en el ojo ajeno y cayó horrorizado en la cuenta de que sólo una calle más arriba estaba su casa, al pie mismo de los eucaliptos, con la chimenea encendida; y era lógico que los hijos de Calixto fueran a visitar la única casa habitada de aquel pueblo. Maldijo entonces al invierno, al asma, a la leña y a aquella cabeza suya que a pesar de los años no terminaba de acostumbrarse a las imprevisiones, y echó a andar apresuradamente, dando un rodeo para entrar por la puerta del corral y sofocar, si todavía estaba a tiempo, aquel maldito humo delator. Con las prisas se enredó en las zarzas que invadían el aprisco y tropezó hasta tres veces. Al entrar en la casa, la mirada cálida y sorprendida, como de nostalgia incontenible de un hombre joven lo clavó en la cruz del pasado y le colocó una corona de espinas ponzoñosas como al rey del mundo, como al único y último vasallo de una aldea deshabitada de esperanzas y vecinos. Era el hijo menor de Calixto Flores que se calentaba las manos en la chimenea como un centurión en el Gólgota.

-Buenos días, Perdido -le dijo-, y se fue hacia él con los brazos abiertos en una insufrible postura de crucificado, hace más de nueve años que no nos vemos... ¿Qué tal? ¿Sigues queriendo enterrar a este pueblo donde ya no quedan ni culebras?
Froilán Zapata lo escrutó silencioso, entre estupefacto y resignado, y se dirigió al palanganero descascarillado que fue de su abuelo y después de su madre. Allí, como un Pilatos inocente, se lavó el barro de las manos.
-Como tu padre -respondió.
Ernesto Flores, como si estuviera en su propia casa, se dejó caer en la mecedora de lona donde el Perdido acostumbraba a rebalsar sus pensamientos como se rebalsa el agua en las cuencas de las peñas, encendió un cigarro sin ofrecer y dijo que lo había sentido llegar por la tos, que era una barbaridad sin nombre seguir viviendo en aquel pueblo de dos habitantes y mucho peor aún llevarse tan mal entre vecinos. Dijo también que parecía mentira que dos personas llevaran sin hablarse más de cuarenta años, que no había justificación alguna y que muchos viejos eran peor que chiquillos.
-Es increíble -continuó diciendo indignado, manoteando incansable en el soflamado escenario de la habitación-, que llevéis tanto tiempo sin hablaros en un pueblo que está solo como la una.
Y luego, en un tono más relajado, siguió charlando de la convivencia, de la tolerancia y de otras palabras que el Perdido no entendió porque nunca sirvió para calificar conceptos sino para vivirlos. Se quitó la gorra, por fin, se acarició la calva como acostumbraba a hacer en las situaciones imprevistas y se recostó en la jamba de la chimenea justo cuando Ernesto Flores se levantaba de la butaca de lona repitiendo en voz baja, otra vez, que aquello parecía mentira. Cuando el joven llegó a la puerta, Froilán Zapata atrajo su atención con un golpe de tos que fue una llamada.
-¿Cómo está tu padre? -preguntó.
Ernesto Flores, sin parar de cabecear, se volvió hacia él con aquella mirada triste que lo acompañó toda la vida.
-Acabado -respondió-, lo hemos traído al pueblo porque quería morirse aquí.
El Perdido bajó la vista y frunció la boca en una mueca que al hijo del Pastor le pareció una sonrisa contenida o un lloriqueo espontáneo, cuando en realidad no era más que una consecuencia física de las confirmaciones absolutas, una muestra evidente de que muchas veces el rostro es, en efecto, el espejo del alma.
-Desde luego no hay nada como morirse en casa de uno -murmuró.

Y a caballo de aquella tos que atormentaba su presente, se sentó en la mecedora y regresó al pasado, donde recordó el día lejano, ceniciento como aquel domingo, que los peritos trajeron al ayuntamiento la orden irreversible de evacuar el pueblo para construir un pantano. Todo el mundo se fue en el plazo de un año, pero el Perdido y el Pastor aguantaron hasta el último día, y por eso fueron los primeros en conocer la contraorden del ministerio que aplazaba la construcción hasta una nueva contraorden que tardó diez años en firmarse y diez días en perderse por los cajones infinitos de un ministerio al que otra orden cambió de titular. Froilán Zapata, a pesar de los años, recordaba el rostro triste y cetrino del perito que apareció por allí, cuando ya no quedaban concejales ni alcalde, ni cabras ni pastores, ni cura ni sepulturero, sino tan solo el bosquejo de dos sombras encontradas y un cementerio lleno de muertos y de cipreses tristes, orgullosos pero inmóviles. “Le digo lo que le dije a su vecino”, comentó el funcionario limpiando el sudor de las gafas, creyendo quizá estar charlando con un expediente, “que dos personas solas no tienen nada que hacer en esta sierra, que les conviene irse a la capital porque cualquier día se mueren en estas ruinas y no se enteran ni los pajarracos”. Froilán Zapata comprendió entonces que el pueblo estaba definitivamente muerto, y llegó a la conclusión de que una firma es tan válida para matar como un ataque de asma, así que decidió persistir en aquel lugar donde nació, donde se enamoró de la novia de Calixto Flores y donde lo sorprendió la guerra civil al pie de un roble, haciendo números para casarse, recontando esperanzas y quimeras movido por esa necesidad de soñar que aprisiona el alma cuando el amor se cruza en el camino de los hombres.
Aquel domingo ceniciento y húmedo, viendo llover tras los cristales, Froilán Zapata trajo a la memoria el cabello negro y asedado de Rosario Arroyo, la configuración nostálgica de sus ojos y el pergeño cansino y derrotado de Calixto Flores la mañana dominical que supo el motivo de tanta apatía en su novia, de tantos y prolongados silencios en el amor, de tanta y tan grande ausencia de caricias y perdones. Y de nuevo lo vio entrar en el bar de Lorenzo, a solas con su abatimiento, casado para siempre ya con el ridículo y el rencor; y durante un breve instante que se le antojó un siglo desterró al orgullo y sintió, quizá por primera vez en su vida, un asomo de compasión hacia Calixto, un sinuoso ir y venir de buenas voluntades más próximo a una flaqueza senil producida por el miedo que a un franco impulso de comprensión; pero aquella sensación molesta se transformó instantáneamente en un arrebato rabioso cuando recordó la tarde que Calixto Flores le dio jaque mate en el bar diciendo a gritos que había dormido con Rosario Arroyo desde el primer día que le habló.

Un muro de terror insalvable se alzó entonces en su corazón, y por miedo a esa opinión ajena que a veces parece la de uno mismo, se fue apartando sistemáticamente de Rosario hasta que la vio caer en el olvido, hasta que el tiempo borró toda huella de esperanza y toda posibilidad de vencer al fantasma de la hipocresía. Pero Rosario Arroyo nunca abandonó por completo el corazón del Perdido; incluso ahora, después de tantos años, la veía pasear por las calles desamparadas del pueblo, vestida de negro y con un candil encendido en las manos, y a veces, durante el verano, cuando ella se entretenía recogiendo jazmines en la puerta de la antigua ermita, se atrevía a sisearle de lejos, pero antes de que volviera el rostro, menos sorprendida de lo que él hubiese imaginado, retornaba a esconderse en las esquinas, tras las ramas de algún sauce o en lo más profundo de su indigna voluntad, según anduviera de valor y de ánimo. Y entonces volvía a su casa y la recordaba con veinte años, con el pelo negro lleno de jazmines, y de nuevo sentía un rencor insalvable hacia Calixto Flores, que el mismo día que enterraron a Rosario, muchos años atrás, se atrevió a fanfarronear de lo mismo por las calles del pueblo, echando en saco roto la opinión de su esposa, la de sus hijos e incluso la sagrada dignidad de los muertos. Fue el día que comprendió los resortes más secretos del odio y concluyó que si algo había en el mundo más fuerte que el amor era el aborrecimiento, y como ya no tenía a nadie a quien amar, se entregó a él con la mansedumbre propia de un vasallo sin orgullo.
Aquellos fueron los años inolvidables y terribles en los que Froilán Zapata, aún relativamente joven, se convirtió en la sombra del Pastor por el puro placer de martirizarlo con la incertidumbre de una venganza que había burlado la barrera de la razón y que parecía tomar cuerpo a medida que transcurrían las semanas y los meses, de manera que Calixto Flores lo mismo se la tropezaba al amanecer en la vereda de los pinos, que a la hora del almuerzo escondida en los carrizos del arroyo, y algunos atardeceres, cuando el cejo del cielo tomaba el tinte de la sangre, sentada a su espalda, prudentemente apartada, recogiendo palmas para hacer empleitas o moldeando con la navaja un trozo de madera rancia como aquel sospechoso silencio de Froilán Zapata. Y uno de esos atardeceres toscos que la incertidumbre aprovechaba para hacerse presente, mientras la navaja del Perdido transformaba un trozo de pino en una cruz de Caravaca, Calixto Flores no pudo ni quiso resistir más el frío asesino de las grandes dudas. Se acercó a él con un destral en la mano y una mentira en los labios y le dirigió la palabra por primera vez en veinte años. “No te tengo miedo, Perdido”, le dijo, “si piensas matarme, hazlo pronto, porque tengo una úlcera en la barriga y lo mismo te quedas con las ganas”.
A Froilán Zapata le costó trabajo reconocer aquella voz después de tanto tiempo, pero cuando vio al Pastor frente a él, en medio de la sierra, con la gorra sobre los ojos y el destral dispuesto, no le cupo la menor duda. “Claro que te voy a matar, Calixto”, le contestó, “pero cuando a mí me dé la gana. Calixto Flores sonrió, volvió la espalda y se retiró con su ejército de cabras. Al pie del camino giró la cabeza hacia el enemigo. “Lo sabía, Perdido” le gritó, “eres un cagón”, y continuó su camino hasta el pueblo, todavía lleno de vida en aquellos años.

Ahora, acurrucando sus miserias en la mecedora, a Froilán Zapata le parecía todo tan lejano, tan difuso y perdido en la distancia, tan inconcreto, que llegó a dudar de la honestidad del tiempo, pues los momentos se le antojaron siglos y los siglos milenios, y no terminaba de creerse que sólo hiciera treinta años que Calixto Flores lo llamara cagón en la sierra. Se reclinó y atizó los rescoldos de la chimenea, que chisporrotearon embravecidos y resueltos, como con ganas de morirse. Fue entonces cuando el fuego le recordó los días aciagos de la guerra, unos días que aún llevaban escrito con cierta esperanza el nombre de Rosario Arroyo, a quien abandonó sin besos ni disculpas, hostigado por un miedo insalvable cuando el verano se cerraba en las trincheras del frente, cuando el mundo se volvió loco dando tiros y él empezaba a comprender el verdadero significado del desprecio. Y aunque no quiso recordar los años de la guerra, donde tantas cosas se le murieron, su mente fue asaltada por la noche que ardió el cuartel de la Guardia Civil y por aquellos hombres que vinieron a buscarlo porque alguien sobradamente conocido dijo en el bar que había visto al Perdido prender fuego a las cuadras. A esa hora Froilán Zapata estaba jugando a las cartas en el casino, cosa que raramente hacía, y treinta testigos hablaron a su favor, de modo que nadie supo nunca el nombre del incendiario, pero sí el del delator, que tuvo que pagar una multa de quince pesetas por confundir a la justicia. Aquel día Froilán Zapata comprendió que con Rosario o sin Rosario, con guerra o sin guerra, uno de los dos sobraba en el pueblo. Y durante años ambos alimentaron esa idea con un fanatismo venático y obsesivo que los condujo a la infelicidad irreversible, y nunca se dieron por vencidos aunque cada uno supiera de antemano que combatía en una guerra perdida porque el otro nunca se marcharía. Incluso con el paso del tiempo, cuando la firma ministerial mató al pueblo entero y sólo quedaron ellos dos aferrados a la lucha como el musgo a los riscos, se dispusieron a morir sepultados por el pantano antes que tocar retirada, y se afanaron en avivar un rencor que con los días terminó amortiguado por la incomunicación y yermo en el espacio, pero salvajemente vivo en el tiempo y en las almas. Y la insufrible monotonía de los hábitos transformó aquel aborrecimiento en una vibración particular que cada uno identificó con el odio pero que, como un mismo dios en pueblos distintos, conservó una idiosincrasia y unos ritos que cada cual matizó según la conveniencia de sus circunstancias y el albedrío de su fantasía; de modo que si una cabra de Calixto Flores amanecía muerta, resultaba que Froilán Zapata la había envenenado durante la noche; si al Perdido le daba un cólico, llegaba inmediatamente a la conclusión de que el Pastor había contaminado el agua del pozo en represalia por la muerte de la cabra, y si algún zorro mataba gallinas, se hacía evidente que los perros del Perdido habían atacado el corral a media noche para vengar la colitis de su dueño.

Incluso las coincidencias afortunadas encerraban necesariamente algún extraño resorte que sólo el enemigo sabía. Así, si las cabras de Calixto hallaban por casualidad alguna nueva vereda entre los breñales que les abriera camino hacia la espesura del monte, su dueño despojaba de poder a la naturaleza y colegía que Froilán Zapata se había entretenido en abrirla para conducir a su rebaño a una trampa donde seguramente se perdería y saldría mermado, si salía; y si el Perdido encontraba, más cerca de lo normal, algún árbol caído, de buena madera seca que pudiera servirle de leña en el invierno, primero observaba las huellas del terreno detenida y sopesadamente y luego daba un rodeo definitivo, convencido de que Calixto había escondido en las cercanías algún nido de alacranes ponzoñosos. De esa manera estuvieron sometidos durante años a la infelicidad irritante de los pesares voluntarios, que ejercían a su antojo la propiedad de multiplicar el daño a medida que la incomunicación ganaba terreno al diálogo.
Por eso aquel domingo ceniciento, los avatares vividos aparecieron ante los ojos de Froilán Zapata como fantasmas de una vida olvidada hacía milenios, y se disfrazaron de aquella forma por la sencilla razón de que nunca existieron realmente tal como debieron hacerlo, sino como él quiso que lo hicieran, tristes y tamizados por la luz oscura del rencor; y aunque aquel día no llegó, ni llegaría nunca, a comprender la verdadera magnitud de su error, sí intuyó, sin embargo, que la palabra tiempo, como la verdad y la mentira, estaban guardadas en el mismo cajón, y en algún lugar tan cercano a los hombres que fueran éstos donde fueran, nunca se separaba de ellos para que siempre tuvieran la posibilidad de ver el mundo como quisieran verlo. En aquel momento se apagó el fuego de la chimenea, y alguien llamó insistentemente a la puerta. Al incorporarse de la mecedora, un leve mareo que pareció una fugaz aletada de vencejos, le recordó que seguía vivo en aquella casa y en aquel pueblo. En el umbral pudo distinguir de nuevo la figura orgullosa de Ernesto Flores acompañado de una mujer que sonreía irrespetuosamente, como si nadie se estuviera muriendo justo al lado. En la misma puerta el hijo del Pastor encendió un cigarro y miró al Perdido con un brillo en los ojos que a Froilán le recordó las inagotables novelas del oeste que leía en la sierra y que canjeaba en la capital una vez al mes, cuando iba al banco a cobrar su pensión de jubilado solitario.
-He venido a charlar contigo, Froilán, y a ver si arreglamos de una vez por todas tantas cabezonerías -dijo.
Entonces el tiempo volvió a defraudar al Perdido presentándole a las dos figuras recortadas en el fondo azulenco y melancólico de la noche. En tan solo unas horas había revivido media vida, y el tiempo había vuelto a burlarse de él haciéndolo viejo y joven, joven y viejo de la noche a la mañana. Entonces se apartó de la puerta con la veloz cortesía de los vencidos de improviso.
-Pasen -dijo-, pero me parece difícil arreglar tantas cosas raras que tiene la atmósfera.
Ya en el comedor, Froilán encendió un quinqué con el ceremonial melancólico del que reverencia al pasado en el polvo de los objetos. Una luz amarillenta enjalbegó los paredones mientras la lluvia cantaba en el exterior, amenazando con desbordar un pantano que nunca existió. Ernesto Flores, sin tomar asiento, recordó en voz alta los días pletóricos del pueblo, cuando aún vivía su madre, cuando él era un chiquillo y a escondidas de su padre lo ayudaba a recoger palmas en la sierra; le recordó cómo se hacían los canastos, con cuánta fe y paciencia se enlazaban las varillas y las horas que echó en aprender el arte de la cestería, siempre a hurtadillas, temiendo ser sor-prendido en plena traición. Su mujer sonreía junto a él y el Perdido trataba de encender de nuevo la chimenea, totalmente ajeno a la visita.
-¿Ya no haces cestos, Perdido? -preguntó.
Sólo entonces Froilán Zapata pareció vencer a la sordera.
-Todavía hago algunos -respondió-, sobre todo tabaques, que me los encargan en la capital alguna gente que conozco.
Y Ernesto Flores se dispuso a disfrazar sus intenciones con otros asuntos que siguieran introduciendo al Perdido en aquel ambiente de distendida placidez tan apropiado para los propósitos de su visita. Por eso le preguntó por la pensión y criticó la roñería del Gobierno con los viejos, la miseria de paga que cobraban y los esfuerzos que hacía su suegro para llegar a fin de mes; pero el silencio perseverante de Froilán Zapata colocó en sus labios una mordaza de ridículo que anunció el fin del monólogo. Y la voz ronca del Perdido quebró la atmósfera de la estancia.
-Al grano, Ernestillo -dijo-, que charlando tonterías no se arreglan las rarezas del mundo.

Ernesto Flores pensó entonces en la vida y en la muerte, hizo balance general de los argumentos que lo llevaron a la casa del Perdido, se dejó caer contra la pared y contó que su padre en encontraba fatal, que el pueblo estaba demasiado lejos de la capital, que ninguno podía dejar su trabajo para venirse allí hasta que le llegara la hora y que necesariamente se imponía la necesidad de llevárselo a la ciudad; no sólo por las cuestiones expuestas, sino también porque en el pueblo no había ni médico, ni cura ni sepulturero, y si la muerte lo sorprendía parapetado en aquellas piedras iba a suponer un grave problema llevárselo a la otra punta del mundo para darle sepultura. No le queda otra alternativa que venirse a morir a casa -continuó-, pero está emperrado en hacerlo aquí porque para él sería una derrota hacerlo en otro sitio. De modo que hemos pensado que si tú haces las paces con él, a lo mejor consiente en venirse, pero tiene que ser pronto porque le está llegando la hora.
El Perdido se volvió de nuevo hacia la chimenea. Intuyó, inmerso en la melancolía, la débil frontera que separa las contradicciones, y observó los granizos que tamborileaban en los cristales, el crepitar de las brasas en la hoguera, y pensó que aquello no tenía nada que ver con él, pero en vez de decirlo agachó la cabeza, sacó de la faldriquera un trozo de madera y una navaja y comenzó a tallar aparentemente ajeno a todo, camuflado otra vez en aquella falsa sordera que tenía la virtud de dilatar el tiempo. Al cabo de un minuto que pareció una hora se sentó en la mecedora y cruzó las piernas.
-Lo pensaré -respondió.
Ernesto Flores, que ya se disponía a salir de la habitación, le puso la mano en el hombro.
-No tardes demasiado, Perdido -dijo.
En la cercana cumbre de la montaña los truenos parecían desafiar incluso el valor de los dioses, y los lobos, injustamente proscritos de su misericordia, pregonaban el infortunio de sus estómagos con aullidos que a Froilán Zapata le recordaron el extraño mundo que se oculta tras la barrera de la muerte. Y antes de que pudiera huir, el fuego envolvió su sentido de la realidad y Rosario Arroyo, que aún permanecía oculta en los pliegues de su fantasía, se deslizó por la lengüeta de la chimenea, se confundió con las llamas, se mesó el pelo entre los troncos ardientes y fue a sentarse a su lado, volviendo a poner en tela de juicio la consistencia de los límites. El Perdido la observó con aquella mirada quebradiza que enamoró a Rosario muchos años atrás y la vio tan bella como antes de la guerra, tan triste como el día del abandono y tan indiferente como después de muerta. Durante un largo rato se miraron como dos desconocidos, y justo cuando Froilán se amparó en la cobardía y fue a decirle que nunca quiso hacer de verdad aquello que hizo, ella se quitó la toquilla de la cabeza, mostró su pelo negro sembrado de jazmines y abrió con el engolamiento propio de los fantasmas la última conversación que al Perdido le hubiera gustado emprender.
-No seas cabezón, Froilán -dijo-, que sólo un burro se deja matar antes de cruzar un arroyo.
Durante unos segundos el Perdido no quiso comprender el significado de aquella frase misteriosa, y en lo más profundo de su corazón maldijo el enrevesado lenguaje de los fantasmas y la debilidad que tienen los muertos por las adivinanzas, y no se dejó embaucar ni siquiera cuando comprendió el velado significado del mensaje. Por toda respuesta guardó silencio mientras Rosario Arroyo, ahora con veinte años, mataba la humedad de su infracuerpo acercándose al fuego.
-Que digo yo, Froilán -continuó-, que una guerra la gana el que tiene la última palabra, y que los muertos después de muertos no escuchan.

El Perdido se arrellanó en la mecedora y creyó oír algo así como que el tiempo es una mentira, y que los minutos lo mismo pueden durar siglos que no existir, y cuando quiso solicitar una confirmación de Rosario, ya no pudo hacerlo porque el fantasma de su novia había vuelto a escaparse por la chimenea, quizás a recoger jazmines en el otro mundo o a sembrarlos en éste para adornarse el cabello en las noches de primavera. Así que volvió a repasar su respuesta a las misteriosas adivinanzas y obligatoriamente se sumergió en el recuerdo de Calixto Flores, en el más reciente pasado de aquella inadecuada convivencia y en la amarga resaca que dejan las malas soluciones cuando se beben desmedidamente. De manera que rescató del pasado los comienzos de cada mes, cuando los dos iban a la ciudad a cobrar la pensión, a la misma hora, por el mismo camino, en el mismo autobús de línea y al mismo banco. Salían al amanecer, como los cazadores, tardaban dos horas en llegar a la carretera general, y allí esperaban el autobús, uno junto al otro, en el mismo mojón de la carretera, ignorándose como a sombras y guardando un silencio de ultratumba. A veces, si el autobús se retrasaba, mataban la incomodidad de la situación silbando canciones que oían por la radio, releyendo novelas del oeste o simplemente fumando cigarrillos y mirando el celaje del cielo, pues la lluvia, muy común en la sierra, forzaba a menudo la situación obligándolos a compartir, codo con codo, la protección del único árbol que florecía en quinientos metros a la redonda: una encina centenaria que de haber hablado no hubiera contado absolutamente nada de ninguno porque nunca los oyó hablar. Simplemente llegaban allí, por lo general corriendo porque aguantaban la lluvia hasta el último momento, arrimaban la espalda contra la corteza, y en esa posición se quedaban sintiendo la proximidad de los cuerpos hasta el momento de la partida. Con el tiempo desarrollaron y perfeccionaron el arte del disimulo, y llevaron la guerra, a fin de ostentar una indiferencia sublime, al campo de los hábitos más íntimos y de las necesidades fisiológicas, de forma que incluso bajo la encina, donde la proximidad del enemigo se hacía insufrible y su presencia innegable, ventoseaban aparatosamente, eructaban como lo harían en el comedor de su casa, orinaban contra el tronco e incluso, alguna vez, defecaban con la tranquilidad del que lo hace ante nadie. Luego, en el autobús, con frecuencia se veían obligados a sentarse juntos, y al entrar en el banco soportaban estoicamente la confianza de los empleados y el atrevimiento de emparentarlos simplemente porque eran de la misma edad y del mismo abandonado pueblo. Y con tanta habilidad se ignoraban y manejaban las apariencias, que nadie supo discernir, a pesar de que nunca cruzaron palabras, la gran diferencia que hay entre una amistad hermanada y un aborrecimiento irreversible. Después llegaban por turno al quiosco de las novelas, y mientras uno las cambiaba, el otro tomaba café y viceversa. En la estación volvían a subirse en aquella especie de autobús militar, descendían junto a la encina del camino y recorrían otra vez las dos horas de silencio que los devolvía al pueblo, siempre sin hablarse, condenándose sin piedad a un cruel ostracismo que se integró en sus costumbres hasta el punto de hacerse indispensable y de tomar una entidad tan particular y poderosa que llegó a ser uno más en el pueblo, como un socorrido aliado de incuestionable fidelidad.
De ese modo, hubo temporadas que llegaron a ignorarse tanto y tan sinceramente, que sólo una vez al mes reparaban el uno en el otro, pues hasta el nexo de las novelas, que obligatoriamente debía unir las presencias, siquiera en el recuerdo, quedó anulado cuando decidieron garabatear las contraportadas con el único fin de no tocar lo que el otro tocó, y si alguna vez cometían el error de mezclar entre los títulos alguno que hubiera leído el contrario, lo desterraban como a un mensajero del Diablo y lo devolvían intacto sin abrirlo siquiera. Y era en esos momentos de indiferencia sincera y absoluta cuando el miedo al ataque sorpresivo los asaltaba con mayor fuerza, pues eran conscientes de que una guardia baja podía suponer una derrota, y entonces se entregaban como lunáticos a observar los movimientos del contrario, unas veces porque uno ponía en guardia al otro y otras simplemente porque la fantasía los llevaba a la sospecha, de modo que cambiaban bruscamente los hábitos con el fin de confundirse, y así empezaron a beber agua de otros pozos, a traer leña desde la otra punta de la sierra, a adiestrar a los perros contra los intrusos e incluso a dormir de día para montar guardia durante la noche. Y aquel fue el comienzo de una infelicidad absoluta fabricada por ellos mismos que a punto estuvo de llevarlos a la locura, pues con los hábitos alterados en función de una fantasía negativa, todos los pasos dados estaban escritos con la tinta del miedo.

Así que aquel domingo Froilán Zapata se quedó dormido en la mecedora, por primera vez después de muchos años, con la certidumbre de que nadie iba a venir a quemarle la casa porque el tiempo había derrotado al enemigo y porque el pueblo estaba lleno de forasteros. Y justo en esa línea inconcreta que separa lo cierto de lo incierto, descubrió de nuevo al fantasma juvenil de Rosario Arroyo caminando por las calles de un pueblo lleno de vida que no se parecía en nada al que recordaba. La vio caminar bajo la lluvia con un capote de fieltro sobre los hombros, recorrer a grandes pasos la calle principal y detenerse frente a la ermita, donde las campanas doblaban a duelo y las cigüeñas se acurrucaban buscando la protección del nido. En la puerta pudo ver a todo el pueblo, incluso a los que parecían no haber estado jamás porque el tiempo los borró del recuerdo. Vio a su padre, a su madre, a sus abuelos y a los guardias que vinieron a buscarlo la noche que ardió el cuartel, y todos tenían la misma edad y el mismo color grisáceo en la piel; todos hablaban entre sí y todos guardaron silencio cuando él entró en la plaza, siguiendo a Rosario como un penitente fiel. Y justo cuando fue a preguntarles qué hacían allí todos juntos, la puerta de la ermita se abrió y aparecieron los hijos de Calixto Flores con un ataúd sobre los hombros. Entonces comprendió que estaba soñando con el entierro del Pastor y que todo era tal como él había imaginado, salvo los largos silencios y los colores de la piel. Después vio a Rosario Arroyo dar el pésame a la familia y en lo más profundo de su corazón se sintió traicionado por aquel fantasma al que tanto amó en el más miserable hueco de su engranaje moral. “Rosario”, gritó. Y otra vez: “Rosario”. Pero Rosario Arroyo no pareció comprender bien el idioma de los sueños, y arropada en aquel capote que jamás vistió, volvió la cabeza hacia el Perdido. “Date prisa en cruzar el arroyo, Froilán”, le gritó con una voz atiplada, lejana y fantasmal, que pareció nacer en las cumbres de la sierra, en el fondo del pantano que nunca se hizo o en el túnel oscuro que separa la vida de la muerte. Pero el inconsciente atarantado de Froilán Zapata prefirió quedarse a contemplar el entierro del Pastor antes de regresar al mundo de la razón, donde el frío y el hambre hacen aullar a los lobos del recuerdo, insaciablemente voraces cuando la presa soporta la pesadumbre de sus errores.
De esa manera entró el Perdido en la mañana del domingo, con el disimulo de los dormidos y el desamparo de los viejos, y poco antes de despertar en la mecedora pudo ver la forma huidiza de Rosario Arroyo salir del cementerio con la cabeza gacha y el capote sobre los hombros. Él, apoyado en las acacias que guardaban la puerta, fue a tomarla del brazo cuando un ruido de automóvil zarandeó sus sentidos y un frío ultraterreno penetró por los poros de su piel atornillándole los huesos sin piedad. Un golpe de tos lo tuvo enredado durante unos minutos en la agonía de la muerte y por fin le permitió dirigirse a la ventana, donde comprobó que los granizos y los truenos seguían empeñados en acabar con el pueblo. Se esforzó por distinguir en la otra calle la casa de Calixto Flores, pero la lluvia era tan fuerte que todo lo teñía de gris desdibujando las formas cotidianas, de manera que sólo pudo intuir las esquinas, parte del empedrado de la calle y el nido de cigüeñas que coronaba impertérrito y anegado la espadaña de la ermita. Entonces se resignó a contemplar los caminos que dibujaba el agua en los cristales, las fugaces grietas abiertas en aquel rostro de vidrio, y algo desde el otro mundo vino a decirle que los hombres no hacen las cosas cuando quieren, sino cuando pueden, y su potestad es tan limitada que muchas veces ni siquiera ven la vida cuando desean hacerlo, de manera que un simple chaparrón puede ocultar un pueblo entero, una voluntad humana y hasta una porción de tiempo. Y se hallaba embarbascado en aquel razonamiento cuando otro ruido de motores lo devolvió a la realidad. Entonces se envolvió en un capote a cuadros que a pesar de ser suyo le resultó extrañamente familiar, abandonó la casa por la puerta del corral y se dirigió a la calle de Calixto Flores con la velada esperanza de tropezarse en el camino a Rosario Arroyo.
Una vez bajo la lluvia, la tos reapareció con insistente virulencia, y el Perdido, acostumbrado sin orden ni concierto a tantos años de escaramuzas, temió ser descubierto por el enemigo, y de nuevo buscó el amparo de las esquinas y el camuflaje de los árboles, pero sólo cuando divisó la casa del Pastor descubrió la naturaleza infundada de unas precauciones que a partir de entonces pertenecerían al pasado. Apostado tras los sauces vio el inusitado trajín de los coches, el ir y venir de unos hijos alterados por el momento, y llegó a la conclusión de que Calixto Flores había empeorado. Entonces fue cuando vio a Rosario Arroyo entrar en la casa y apretó el paso tras ella. La lluvia seguía cayendo con insistencia, la tos delataba al enemigo su presencia, y la soledad, hospedada para siempre en las grietas de los muros, percudía el ambiente de tosquedad absoluta y remembranzas irremediables. Así que cuando entró en la casa de Calixto Flores, la soledad lo devolvió a los nueve años, y de improviso se vio jugando en aquel sardinel con Calixto, contando estrellas de madrugada y cazando grillos enlutados; pero los llantos de la casa lo devolvieron a una realidad implacable, y no vio a los niños alborotar el portal ni a Rosario Arroyo dentro de la estancia, sino a Ernesto Flores frente a él, con los ojos cristalinos y el rostro desencajado.
-Se murió esta madrugada -dijo.
Froilán Zapata se acercó a la habitación del Pastor y por primera vez en muchos años se atrevió a mirarlo. Descubrió entonces que era viejo, que sus facciones desprendían una insospechada ternura que nunca imaginó y que no se parecía en nada al Calixto Flores de antes de la guerra. Tosió insistentemente ante él, le dio la espalda y al salir del dormitorio se detuvo en la puerta.
-Qué bestias hemos sido, Calixto -murmuró.
Al salir a la calle pudo distinguir al fantasma de Rosario Arroyo corriendo veloz entre las acacias y los sauces, y aunque lo llamó a gritos como un niño a su madre, el espectro no quiso oírlo, porque hasta los fantasmas huyen de los hombres voluntariamente desamparados, porque así como la lluvia torrencial desdibuja las formas de la materia, la soledad puede maltratar los corazones hasta el punto de hacerlos temibles, incluso ante los fantasmas.