
A Lady Lauren South-Mermaid,
Laura Martínez Zulueta,
por las palabras y las horas.
LA PERLA DE PARÍS
La capitana corsaria Louisse Marie Dorme de Romanet descubrió al balandro del capitán John W. Hawker con la mirada felina de aquellos ojos oceánicos que perturbaban la razón de los poetas donde quiera que los evocaran. Se abrieron codiciosos tras el catalejo de plata y centellearon como esmeraldas talladas por los orfebres del paraíso. Sin el menor signo de temor hacia aquel nombre legendario puso rumbo hacia el balandro como lo hubiera hecho hacia el temible Bergante de haberlo conocido, mientras el timonel blasfemaba en la lengua del Diablo y la tripulación se hería las manos temblorosas afilando las armas ante la posibilidad del abordaje.
Laura Martínez Zulueta,
por las palabras y las horas.
LA PERLA DE PARÍS
La capitana corsaria Louisse Marie Dorme de Romanet descubrió al balandro del capitán John W. Hawker con la mirada felina de aquellos ojos oceánicos que perturbaban la razón de los poetas donde quiera que los evocaran. Se abrieron codiciosos tras el catalejo de plata y centellearon como esmeraldas talladas por los orfebres del paraíso. Sin el menor signo de temor hacia aquel nombre legendario puso rumbo hacia el balandro como lo hubiera hecho hacia el temible Bergante de haberlo conocido, mientras el timonel blasfemaba en la lengua del Diablo y la tripulación se hería las manos temblorosas afilando las armas ante la posibilidad del abordaje.
Durante años, Louisse Marie Dorme de Romanet había embellecido con su porte y su palabra los salones más refinados de París. A los veinte, había reducido a polvo corazones de granito helado y convertido almas de mantequilla en acero toledano utilizando el desamor como yunque y la indiferencia como martillo. El brillo sobrenatural de sus ojos verdes había iluminado sin misericordia las oquedades más profundas de los espíritus más antagónicos, envalentonando a los cobardes y acobardando a los valientes. La fragancia de su piel morena, inspiración de los más afamados perfumistas franceses, había sumergido en el infierno la razón de príncipes y devuelto la cordura a mendigos que al verla recobraban la fe en el Paraíso. La Romanet, La Perla de París, como la apodaban en el Caribe, fue siempre intocable hasta el día que cayó en las zarpas del pirata danés Hermann Böning, mientras cruzaba el atlántico camino de Cuba, dispuesta a alumbrar el corazón de América con el destello de su mirada.
Böning degolló personalmente a la tripulación y al pasaje del mercante donde viajaba la Romanet, a pesar de haber logrado su rendición prometiendo misericordia. Después llevó a Louisse Marie a su camarote, le desgarró la ropa y la poseyó salvajemente mientras perdía el norte de su existencia y pensaba que el cielo era la tierra y la tierra el infierno y el infierno toda su vida hasta el instante de tropezar con aquel cuerpo perfecto que sufría en silencio sus acometidas y convulsiones de toro en celo. Dicen que después lloró de amargura o de desconsuelo, como un esclavo que se sabe encadenado para siempre al remo de un barco, y que cayó en un sueño profundo durante el cual La Romanet le arrancó los ojos con su propio cuchillo. Después lo decapitó, se colocó su ropa y apareció en cubierta con los pantalones de percal, el fajín rojo y la chaqueta negra de Hermann Böning, cuya cabeza bailaba en su mano con un rictus de desengaño en los labios. Cuentan que la tripulación acogió con vítores la muerte del danés, cuya bajeza era proverbial, y que desde entonces La Perla de París capitaneó el barco, resentida para siempre con aquellos franceses emperifollados que se rindieron sin lucha y sin honor. Y su resentimiento abarcó las lindes más alejadas de su patria y a todos los que un día u otro nacieron en ella. Tal fue su odio, que bajo corso inglés persiguió sin tregua a las naves francesas, y desde hacía un año buscaba incansablemente al balandro del capitán John W. Hawker, pesadilla de los ingleses y de todas las almas desventuradas que tropezaban con su destino.
Al fin La Romanet lo descubrió a sotavento, danzando en la alfombra azulada de las olas, mecido por la brisa del atardecer, y esbozaba una sonrisa de placer justo cuando John Hawker divisaba su pabellón en el horizonte.
- Bien –susurró satisfecho al oído del loro Gordon-, pronto sabremos si esa perla es capaz de arrancarte las plumas con la mirada.
Pero sus hombres, que llevaban treinta días inactivos conviviendo con la imaginación en la soledad expansiva del mar, miraron con terror supersticioso el navío de la Romanet, mayor que el balandro, artillado con treinta cañones y veloz como el viento. Sabían por las canciones marineras que la tripulación del Potei daría la vida por su capitana y que el abordaje sería necesario para rendir al barco. El hálito de la muerte recorrió la cubierta y percudió los pensamientos de los hombres. John Hawker lo percibió, y también el loro Gordon, que disimuladamente echó a volar hasta el juanete de proa con la esperanza de eludir los cañonazos. En la cubierta, apoyado en la muleta, el capitán esbozó la más irónica de sus sonrisas.
-No teman, caballeros –dijo jugando distraídamente con el catalejo-, no habrá lucha. Si algo pesa más que el odio en el corazón de una mujer, es la curiosidad. Por nada del mundo nos echará a pique sin haberme visto la cara.
Y así fue. John Hawker puso el balandro al pairo y aguardó. A lo lejos, el Potei se lanzó como un halcón sobre su presa. Avanzaba entre las olas con el viento a favor, cortándolas a cuchillo, sobrenadando en la espuma a tal velocidad que los hombres de Hawker abrieron los ojos espantados pensando que el bergantín los arrollaría sin misericordia. Entretanto, el capitán reía a carcajadas en medio de un desconcierto silencioso y tenso que recorría la cubierta, se mezclaba con el pánico y llegaba hasta el juanete de proa, donde el loro Gordon cerraba los ojos para no ver de cerca la cara de la muerte, pues había oído en una taberna costera que La Romanet no conocía la piedad ni siquiera con los loros. Y justo cuando parecía que el Potei, ya a tiro de cañón del balandro, maniobraba para mandarlo a pique, el capitán se giró con tranquilidad hacia sus hombres.
- Bien, caballeros –anunció con calma-, díganle a esa perla que la espero en mi camarote. Y háganme el favor de eludir su mirada si en algo aprecian su cordura. Ya vieron lo que hizo con esa rata de Böning.
Luego bajó a sus dependencias, degolló de un sablazo una botella de ron, puso dos jarras de peltre sobre la mesa y abrió su cofre de los poemas. En la borda del Potei, La Perla de París escrutaba los rostros de la tripulación del balandro tratando de hallar uno donde el destino hubiera dejado la huella inconfundible del desamparo. Descubrió muchos, pero supo que ninguno era el que buscaba porque todos lucían la palidez transparente del miedo. Entonces lanzó un cabo a la cubierta contraria, tan próxima que las bordas se tocaban y los hombres podían olerse el aliento y leerse las enfermedades en las pupilas. Agarrada a las jarcias del balandro, la Romanet preguntó por el capitán Hawker. “En el camarote”, gritó el loro Gordon desde el juanete de proa, y tuvo la precaución de hacerlo en un correcto inglés, por si acaso se desataban los resentimientos en el alma de la Romanet.
Louise Marie Dorme descubrió al capitán con una jarra de ron en la mano, brindando al vacío, como si lo hiciera con un fantasma. Al acercarse a la mesa vio el cofre de los poemas, y una voz ciega que acalló su espíritu indomable le dijo al oído que nunca podría matar a aquel hombre de un solo ojo que apoyaba en la mesa la pierna de madera y dibujaba una sonrisa nostálgica en su rostro de perro herido. Juntos se sentaron, bebieron y charlaron como si fueran amigos de la infancia. Intercambiaron versos, citas de Plutarco y mapas de tesoros escondidos; hablaron con desenfado de la vida y de la muerte y con reverencia de la futilidad del mundo. La noche les sorprendió entonando a medias canciones de borrachos bajo la música de un acordeón que la Romanet tocaba con la pericia de un marinero viejo y el amanecer trazando planes para secuestrar al rey de España y colgar de una antena del Potei al de Francia. Se rieron de los huesos putrefactos de los temibles Herman Böning y Pierre Deullin y diseñaron una estrategia conjunta para saquear a los mercantes que venían de las Indias cargados de oro y gemas.
Y así estuvieron charlando y soñando un día y otro día, hasta que las tripulaciones ociosas comenzaron a apuñalarse de puro aburrimiento, a jugarse fortunas a los dados y a quebrantar los reglamentos más sagrados, aquéllos que vinculaban el honor a la vida y la muerte a la deslealtad. Entonces comprendieron que la mesura es una virtud valiosa, incluso en la amistad, y sellaron para siempre un pacto sagrado que desafiara las recompensas de los reyes y provocara la envidia de filibusteros, bucaneros, piratas y corsarios de cualquier bandera y ralea que navegara por los mares conocidos. Al despedirse se prometieron contarse con detalle lo que andaban buscando el día que lo encontraran, por si acaso fuera lo mismo que buscaba el otro. A veces, cuando el destino andaba aburrido y se acordaba de ellos, hacía que sus caminos se cruzaran en el mar, y entonces se divisaban a lo lejos, entre las olas, disparaban salvas para desearse suerte y seguían su camino con la certeza de que habían nacido para perseguir un sueño.



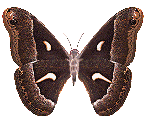








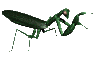

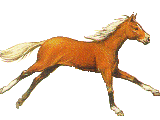



























Felicidades por escribir tan bien, qué envidia sana me das. Saludos. Carmen.
ResponderEliminarDicen que la musica amansa las fieras,y no hay nada como unos bonitos poemas para persuadir a una mujer..
ResponderEliminarBonita historia Cesar.
¡Ave, César! De nuevo he dedicir que ha merecido la pena venirme a tu rinconcito sevillano. Narras maravillosamente bien y metes al lector en el bolsillo
ResponderEliminarbesotes y buen finde
- Mágnifica! Siempre ame las historias de piratas, son tan sensuales, aguerridas, estremecedoras. Ade
ResponderEliminarHawker bien conocía de mujeres para doblegar a la Romanet. Aunque me fascinó cuando Böning la hizo suya, fantasía de mujer que le dicen... lástima que fuera tan ordinario.
ResponderEliminar¡Qué atrapante historia! Me ha transportado y yo me he dejado transportar.
Un gran cariño.
(Os agradezco, señor, el haberos puesto a mi servicio)
Gracias a todos por dejar huella en este blog, así ni él se siente solo ni yo tampoco. Un abrazo a todos.
ResponderEliminarAve...
ResponderEliminarcesar
los inmortales
te saludan.
Gracias, Acuarius, te devuelvo ese saludo tan magnífico.
ResponderEliminar