LA MUERTE
La tarde terrible que John W. Hawker perdió el ojo y la pierna, servía como teniente de navío en un buque de la Armada inglesa cuyo nombre olvidó premeditadamente. Algunos de sus hombres conocían el nombre de aquel barco porque lo habían oído muchas veces en las tabernas de los puertos a marineros que tocaban el acordeón borrachos de ron y libertad, pero jamás se atrevieron a preguntarlo en presencia del capitán, y si alguna vez lo hicieron, atolondrados por los vapores del alcohol, el pirata John W. Hawker quedó indiferente, porque el realidad lo había borrado de su memoria, como el nombre de un enemigo muerto o el de un amor traicionero. Esporádicamente, durante las templadas noches de verano, tumbado en un coy sobre la cubierta de El Bergante, recordaba algunos momentos de aquella lejana tarde. Sus hombres miraban las estrellas y asentían, con cierto rencor hacia sus vidas pasadas, porque muchos de ellos también sirvieron como marineros en la Armada y sufrieron los rigores de una vida envidiada por cualquier esclavo.
Aquella lejana tarde, el entonces teniente John W. Hawker creyó sentir los primeros síntomas del escorbuto, a pesar de su corta estancia en el barco, apenas dos meses. Se sintió débil, se desvanecía con facilidad y había perdido por completo el color de la piel. La tripulación llevaba semanas comiendo galletas agusanadas, la carne era apenas un recuerdo y los animales de a bordo murieron de una enfermedad parecida a la tristeza que él mismo había contraído a causa de la nostalgia y de las estrecheces del barco. Incluso el almirante de la flota, decían, estaba aquejado del mismo mal, negándose a salir de sus aposentos, refugiado cobardemente en sus lecturas favoritas.
En las impiedades del escorbuto y en los efectos inconfesables del mal de la tristeza, estaba pensando John W. Hawker cuando fueron avistados cinco barcos de la Armada francesa. Supo entonces que iba a entrar en combate. Sintió miedo y marchó rápidamente a dirigir las veinte dotaciones de cañones que estaban a su mando. Paseó por ellas con las manos a la espalda, aparentando serenidad ante la muerte, pero un barrunto fatal rondaba su cabeza. Al principio achacó el malestar a un rechazo consciente hacia el escorbuto, incluso a una consecuencia lógica de la enfermedad, pero al divisar los barcos con pabellón enemigo, supo certeramente que algo adverso iba a sucederle.
En el entrepuente, la tripulación apuntaba los cañones hacia las jarcias de los barcos enemigos. Los hombres gritaban nerviosos tratando de matar el miedo con las voces, los jefes artilleros calibraban los disparos a través de los visores y la tensión se agarraba a los tablazones como el salitre al mar. John W. Hawker voceaba órdenes de un lado a otro, lentamente, aturdido por la barahúnda de hombres que bajaba, subía y se atropellaba en las escalas de cámara con rellenos de pólvora y armas cortas para afrontar un posible abordaje.
Y entonces Hawker sufrió una visión terrible que terminó de acobardarlo. Fue la única vez en su vida, recordaría años después, que estuvo a punto de abandonar un combate. Se vio envuelto en una niebla lúgubre y fría que le recordó sin piedad los inviernos londinenses, y en la niebla descubrió a una mujer de extraordinaria belleza, envuelta en una túnica blanca, que le sonreía cruelmente con una guadaña en la mano. “La Muerte” pensó, pero al momento las voces de los marineros y de los infantes de marina que subían por las escalas lo devolvieron a la realidad. El barco francés, un buque con ochenta cañones, viraba buscando el lado de estribor. John W. Hawker pudo verlo maniobrar a través de las troneras como un monstruo de madera y fuego, con las fauces abiertas y afilados colmillos de bronce centelleando en la profundidad de su garganta. Los jefes artilleros más próximos lo miraban aguardando la orden de disparar. Por un instante volvió a ver a la mujer. “Ahora” gritó, y los cañones de treinta y dos libras estremecieron el costado del barco y lo zarandearon en las aguas del mar como a un juguete quebradizo. Casi simultaneamente el barco enemigo respondió al fuego, las paredes del pañol estallaron en mil pedazos y John Hawker se vio caminando por un corredor oscuro, de paredes angostas y frías, mientras la mujer de la guadaña lo tomaba de la mano y lo ayudaba a incorporarse cuando la fatiga y las heridas lo derribaron al suelo.
Al fondo del pasadizo descubrió una luz, pero no era la antesala del infierno, sino algo mucho peor: el popel de la cubierta del sollado, donde la macabra sala de operaciones se ocultaba discretamente de las miradas de los marineros. Quiso gritar pero no pudo. Al momento lo tumbaron en una mesa de madera, le dieron a beber un largo trago de grog que le hizo poco efecto y lo ataron a la mesa mientras alguien le ponía en la boca una mordaza de cuero. Arriba, en los pañoles superiores, el fragor de los cañones sofocaba los lamentos de los heridos.
John W. Hawker vio, muy difusamente, acercarse al cirujano, con el delantal manchado de sangre y la mirada crispada por el horror. El hombre estaba habituado a la amputación de miembros, pero al tratarse de un teniente de navío al que conocía personalmente, no pudo evitar una expresión de desencanto. Rápidamente le cortó la piel y los músculos de la pierna con un cuchillo afilado, mientras John Hawker apretaba con fuerza la mano de aquella mujer vestida de blanco a la que distinguía en la redondez de un túnel como si la viera a través de un catalejo. Gritó tan fuerte que pronto no se le oyó, y cuando el cirujano le cortó el hueso con la sierra sólo acertó a abrir la boca, en un gesto de dolor que a punto estuvo de romperle las mandíbulas. Alguien le levantó la cabeza y le dio ron como para tumbar a un caballo, pero ni siquiera perdió el sentido cuando le sumergieron el muñón en un barreño con aceite de trementina hirviendo.
Entretanto, la mujer de blanco lo consolaba con palabras de amor y le secaba el sudor de la frente con los pliegues de la túnica. John W. Hawker miraba con miedo su guadaña afilada y se preguntaba sin descanso por aquella persistencia inofensiva de la muerte junto a la mesa de operaciones. Muchos días después, cuando pudo recuperarse de las terribles heridas, preguntó al cirujano por una mujer vestida de blanco, extraordinariamente hermosa, que estuvo a su lado mientras le cortaban la pierna y le recomponían el rostro, pero el hombre le ofreció una botella de grog para que diluyera en alcohol las reminiscencias de los delirios y olvidara para siempre el popel de la cubierta del sollado.
John W. Hawker olvidó efectivamente la sala del cirujano, las cicatrices dejadas en la memoria por el dolor de las amputaciones y hasta el nombre de aquel barco donde vio a la muerte por primera vez, pero en ocasiones, bajo las estrellas del verano, recordaba la dulzura de su rostro, memorizaba en secreto algún poema de amor que luego escribía en la penumbra del camarote y se emborrachaba cantándole una canción compuesta por él mismo, una canción que erizaba la piel de sus compañeros, espantaba la mirada del loro Gordon y hablaba de reencuentros y de pasiones. “Volveré a tomarte de la mano” decía, “la frialdad de tu piel helará mi sangre para siempre, tu sonrisa acunará mis pecados y juntos brindaremos por el amor, por la soledad y por los hombres...”




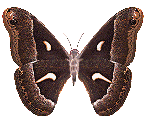








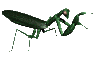

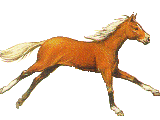



























Es un relato espeluznante, he sentido esa amputación... bueno, no te voy a decir en mis propias carnes, eso sería demasiado, pero la he sentido. También he visto a la mujer hermosa que no tengo ninguna prisa por conocer.
ResponderEliminarMenos mal que la memoria se estira y se encoge.
Te dejo un saludo
Jejeje, yo tampoco tengo ninguna prisa, por muy guapa que sea. Y es verdad, menos mal que la memoria es flaca. Jejeje, muy bueno tu comentario. Gracias por dejarlo.
ResponderEliminarUn fuerte abrazo.
Una vez abierta tu puerta, no me gusta cerrar sin decirte, hola.! y desearte lo mejor.
ResponderEliminarUn saludo
Gracias, Lys, igualmente te deseo. Y regresa.
ResponderEliminar