
CLAUDIA LA TRISTE,
PRINCESA DEL VIENTO
Mención especial en el Premio Ciudad de Huelva
La tenue luz del laboratorio volvió a transformarse de repente en aquella claridad de anochecer, a caballo entre la puesta del Sol y el velo de soledades que cierra la noche, que a veces anulaba los sentidos de Marcelo Cerpa y lo sumía de improviso en la nostalgia, desposeído de recursos, humillado como un esclavo ante la tiranía de un tiempo estático, remansado sin piedad en las paredes, en el interior de la cámara oscura y en la forma abocardada de aquel gramófono que ahora emitía El Crepúsculo de los Dioses de Wagner con una sinceridad impropia en un artefacto. Marcelo había barruntado segundos antes la mutación de la luz y la terrible acometida del tiempo, pero se había dejado llevar porque sabía que no era una cuestión de fantasmas sino de su propio corazón. Se acercó entonces a la fotografía, pensando ver tan sólo las bouganvillas violáceas de la plaza escoltando como guardianes trepadores la portada barroca de la iglesia, pero al tomarla en la mano sintió la mordedura del pasado en la yema de los dedos, y una especie de veneno ardiente ascendió por sus arterias y le inflamó el corazón. Perdió el sentido. Poco después se incorporó a tientas, abrió la puerta del laboratorio y llamó a gritos a los gemelos Varela, que desde tiempos inmemoriales atendían su negocio de fotos. Recostado en el quicio de la puerta, extendió la fotografía y calló. Santiago y Tadeo Varela creyeron estar más cerca de la muerte que nunca, no porque la impresión los demoliera como a Marcelo Cerpa, sino porque siempre supieron que aquello sucedería. Santiago Varela se aproximó a él.
- Te lo dije -le susurró al oído-, no hay que atormentarse buscando la suerte, si ella te quiere hallar te hallará.
Treinta años atrás Marcelo Cerpa percibió por primera vez la extraña mutación de la luz ambiental en crepúsculo agonizante. Fue el día que vio a Claudia Olías apoyada en el mostrador del estudio, con un vestido de encaje color cielo y un ramo de gardenias en la mano. Venía a fotografiarse. Muy lejanamente, con cadencia melancólica de ángeles prisioneros en un cajón, el gramófono entonaba la ópera Carmen de Bizet y los gorriones de la plaza rompían la tarde con un inopinado guirigay de rencillas revolucionarias. Marcelo Cerpa se perdió de inmediato en la profundidad marina de sus ojos y creyó hallarse frente a un ángel desterrado, pero ella despejó sus dudas de inmediato. ”Vengo a retratarme en medio de un jardín”, dijo lacónicamente. Marcelo Cerpa la hizo pasar al estudio, la sentó en una otomana tapizada de querubines y descorrió un decorado de jacarandas y pacíficos con arbustos de romero en flor y boj recién podado. “Hay un grave inconveniente, señorita” dijo, “Que en la foto será usted quien resalte la belleza de las flores, y no al contrario”. Claudia Olías sonrió. “Hágala de todos modos”, respondió.
PRINCESA DEL VIENTO
Mención especial en el Premio Ciudad de Huelva
La tenue luz del laboratorio volvió a transformarse de repente en aquella claridad de anochecer, a caballo entre la puesta del Sol y el velo de soledades que cierra la noche, que a veces anulaba los sentidos de Marcelo Cerpa y lo sumía de improviso en la nostalgia, desposeído de recursos, humillado como un esclavo ante la tiranía de un tiempo estático, remansado sin piedad en las paredes, en el interior de la cámara oscura y en la forma abocardada de aquel gramófono que ahora emitía El Crepúsculo de los Dioses de Wagner con una sinceridad impropia en un artefacto. Marcelo había barruntado segundos antes la mutación de la luz y la terrible acometida del tiempo, pero se había dejado llevar porque sabía que no era una cuestión de fantasmas sino de su propio corazón. Se acercó entonces a la fotografía, pensando ver tan sólo las bouganvillas violáceas de la plaza escoltando como guardianes trepadores la portada barroca de la iglesia, pero al tomarla en la mano sintió la mordedura del pasado en la yema de los dedos, y una especie de veneno ardiente ascendió por sus arterias y le inflamó el corazón. Perdió el sentido. Poco después se incorporó a tientas, abrió la puerta del laboratorio y llamó a gritos a los gemelos Varela, que desde tiempos inmemoriales atendían su negocio de fotos. Recostado en el quicio de la puerta, extendió la fotografía y calló. Santiago y Tadeo Varela creyeron estar más cerca de la muerte que nunca, no porque la impresión los demoliera como a Marcelo Cerpa, sino porque siempre supieron que aquello sucedería. Santiago Varela se aproximó a él.
- Te lo dije -le susurró al oído-, no hay que atormentarse buscando la suerte, si ella te quiere hallar te hallará.
Treinta años atrás Marcelo Cerpa percibió por primera vez la extraña mutación de la luz ambiental en crepúsculo agonizante. Fue el día que vio a Claudia Olías apoyada en el mostrador del estudio, con un vestido de encaje color cielo y un ramo de gardenias en la mano. Venía a fotografiarse. Muy lejanamente, con cadencia melancólica de ángeles prisioneros en un cajón, el gramófono entonaba la ópera Carmen de Bizet y los gorriones de la plaza rompían la tarde con un inopinado guirigay de rencillas revolucionarias. Marcelo Cerpa se perdió de inmediato en la profundidad marina de sus ojos y creyó hallarse frente a un ángel desterrado, pero ella despejó sus dudas de inmediato. ”Vengo a retratarme en medio de un jardín”, dijo lacónicamente. Marcelo Cerpa la hizo pasar al estudio, la sentó en una otomana tapizada de querubines y descorrió un decorado de jacarandas y pacíficos con arbustos de romero en flor y boj recién podado. “Hay un grave inconveniente, señorita” dijo, “Que en la foto será usted quien resalte la belleza de las flores, y no al contrario”. Claudia Olías sonrió. “Hágala de todos modos”, respondió.
Aquella misma noche Marcelo Cerpa reveló por primera vez la imagen de Claudia Olías, y tuvo la impresión de que las flores del paraíso se habían tintado de euforia, mostrando tonalidades extremadamente rojas. Cuando ella fue a recoger la fotografía, él volvió a hablarle de los contrastes. “Ya se lo advertí, señorita” dijo, “hasta las flores tienen amor propio”. Cinco días después Marcelo Cerpa volvió a verla por las calles de aquel pueblo donde su padre había instalado el estudio como último recurso ante la miseria, irremediablemente convencido de que el mundo de la fotografía es mejor aliado de los negocios que del arte, y la siguió por un paisaje enrevesado de esquinas y plazuelas, por callejuelas empedradas de historia, entre balcones que devoraban el acerado pizarroso y casas enjalbegadas donde la sombra de Claudia Olías iba dejando un perfume de jazmines y un reguero de amor que Marcelo nunca olvidaría. Casualmente llevaba una cámara fotográfica al cuello, y antes de que alguna pregunta abortara su intención, volvió a fotografiarla.
Así fue como Marcelo empezó a soñar con el amor de Claudia Olías. Sin valorar la magnitud del acto, hizo un duplicado de la primera imagen de ella en el jardín sintético, buscó un marco propio de una reina que le costó una fortuna y colocó su retrato en el escaparate, pensando que su belleza bíblica serviría de reclamo para los clientes. Después tomó la cámara, y con la excusa de conseguir una colección de fotos locales que atrajera la atención del público empezó a recorrer el pueblo buscándola en cada rincón, orientado siempre por un remoto aroma de jazmines que su instinto de sabueso enamorado mantenía vivo en el recuerdo. Fue cuando el azar empezó a ignorar sus afanes y a tratarlo como a cualquier ser humano, despreciando las teorías de su padre sobre la búsqueda de la suerte y la consecución del triunfo, de modo que no logró fotografiarla hasta el día que involuntariamente abandonó el propósito. El estaba junto a Santiago Varela haciendo el reportaje de una boda por encargo cuando la descubrió en la estrechez del templo junto a una talla en madera de borne de la Virgen de Guadalupe. Entonces olvidó a los novios y se entregó al dulce embrujo de fotografiar a Claudia Olías. Después la enfocó mil veces en el banquete de bodas, desenfrenado y lujurioso, absolutamente hechizado por la fragancia y los ojos de aquella mujer cuyos movimientos evocaban en su alma la presencia indiscutible de Dios, de forma que perpetuó a Claudia Olías riendo a carcajadas, charlando con sus amigas y mordiendo un trozo de tarta descomunal, pero cuando quiso fotografiarla bailando con un hombre comprendió que a veces el amor se disfraza de ira.
Cinco días más tarde, mientras empapelaba la pared del laboratorio con las imágenes de Claudia Olías, alguien entró en el estudio y Marcelo Cerpa comprendió que el azar había vuelto a ser caprichoso. Era el hombre que bailó con Claudia Olías en el banquete de bodas. Hercúleo, serio, amablemente irritado, el hombre exigió que el retrato del escaparate se retirara inmediatamente; dijo que era su prometida y que nadie tenía derecho a exponer su rostro públicamente. Marcelo Cerpa, que había heredado de su padre el arte de la diplomacia, rogó disculpas, retiró la foto y redujo el lamentable incidente a un fuerte apretón de manos. Un año después, el mismo hombre vendría a encargarle el reportaje de su boda con Claudia Olías, pero para entonces Marcelo había desentrañado los secretos del pueblo y conocía el desamor de la pareja, de modo que aún la fotografió con la ilusión esperanzada del enamorado perpetuo, pero percibió en su semblante la traza sombría de la tristeza, un leve matiz apreciado tan sólo por su corazón de artista, un pretexto más para seguir captando la belleza embrujada de aquel rostro.
Marcelo Cerpa la siguió durante años interminables en una guerra a muerte contra el azar, de modo que con el tiempo consiguió tantas imágenes de Claudia Olías que los gemelos tuvieron que amontonarlas en cajas y guardarlas en el desván del estudio sin que ninguna de ellas lograra confirmar el secreto de su tristeza, pero Marcelo seguía husmeando su perfume de jazmines, inventando colecciones de calles, fotografiándola siempre en el segundo plano de los bautizos, de las comuniones, de las bodas y hasta de los entierros, desoyendo el consejo de los hermanos Varela, caminando sin prudencia alguna por el pantanal de la locura. Así desembocó un día en el escabroso bosque de las extravagancias, y empezó a fabricar un ingenio capaz de fotografiar el cuerpo astral de la gente. Obsesionado con el equipo diseñado por los Kirlian, analizó los pormenores de la fotografía de alta frecuencia y estudió al dedillo un informe publicado por la universidad Kirov de Alma-Ata, en la impronunciable región de Kazakhstán, titulado "Esencia biológica del efecto Kirlian" y firmado por cinco doctores con nombres diabólicos.
A partir de ahí su vocabulario de caballero andante se transformó en una especie de jerga paracientífica imposible de seguir; hablaba continuamente de envolturas bioplasmáticas, de fenómenos de bioluminiscencia, de cuerpos fluídicos, del estado plasmático de los seres animados y de una constelación elemental compuesta por electrones, protones excitados y partículas ionizadas, y una noche de frenesí esotérico confesó a Santiago Varela que había querido construir un microscopio electrónico para conectarlo a la cámara Kirlian y fotografiar y analizar pormenorizadamente el cuerpo etérico de Claudia Olías, a fin de averiguar la causa de su belleza y confirmar el motivo de su amargura, pero había calculado que el aparato costaba lo mismo que el pueblo entero, de modo que se había conformado con el artilugio de retratar almas. Santiago Varela le ofreció un cigarro. “Pregúntale mejor a ella” dijo, “es más rápido y más seguro”. Fue cuando Marcelo Cerpa interceptó a Claudia Olías y sin aclaración previa le solicitó una imagen de su cuerpo etérico; era la primera vez que le hablaba en veinte años de amor platónico y su mirada de sirena seguía siendo tan triste como el día de la boda. “Lo siento” respondió ella, “no creo que mi marido lo permitiese”. Marcelo Cerpa añoró en ella la sonrisa acariciadora de diosa del viento que interfería sus sueños y jaleaba sus proyectos de alquimista fotográfico, pero lo comprendió fácilmente. Después de aquello ya no volvió a mencionarla en público, aunque persistió en sus colecciones de paisajes locales y en el perfeccionamiento de su cámara Kirlian.
Diez años después, aprovechando una conversación intrascendente, Tadeo Varela comentó en su presencia que Claudia Olías había muerto de tristeza. “Lo sabía” dijo, “los colores de su cuerpo beta presentaban ya tonalidades mortecinas y síntomas irreversibles”. Fue el día que los gemelos Varela descubrieron la indescifrable y secreta colección de fotos que Marcelo guardaba de aquella mujer a la que amó por encima del tiempo y de la razón. Eran en su mayoría paisajes multicolores donde las formas se mostraban difuminadas y desleales, irreconocibles y calidoscópicas. Marcelo las tenía clasificadas por fechas, de modo que se viera con facilidad la evolución de los colores, la mutación cromática de su cuerpo furtivo y el apagamiento persistente, el camino inexorable hacia un fin marcado por la tristeza. Durante diez años había estado siguiendo a Claudia con su cámara de retratar sutilidades en un intento vano de confirmar la causa de su amargura, que todo el pueblo atribuía al desamor, pero sólo había logrado aproximarse a la consecuencia y fijar la fecha de su muerte con un margen de error imperceptible. “Nunca es tarde” dijo aquella noche, “La muerte arrebata la vida, pero no sus secretos”.
Se empeñó entonces en seguir retratando a Claudia Olías, cuyo aroma de jazmines aún impregnaba su recuerdo y desataba en su corazón tempestades de nostalgia que sólo lograba aplacar con el diseño de nuevos planes secretos que le permitieran acceder a ella. Atormentado por sus afanes de alquimista irredento, consiguió una cámara de rayos infrarrojos y fotografió durante mucho tiempo cada uno de los lugares frecuentados por ella, esperando encontrar su ectoplasma de princesa caminando por la calle, comprando en el mercado o curioseando en los escaparates. Se enfrascó en el estudio de las teorías espiritistas tratando de hallar un nexo de unión con Claudia Olías y terminó coleccionando fotografías de fantasmas, falsas y auténticas, que colocaba cuidadosamente en álbumes de cartón fabricados por él mismo. Como último recurso se empecinó en la idea de retratar el cementerio al atardecer, buscando entre los cipreses y las tuyas la sombra neblinosa de Claudia, el perfume de jazmines de Claudia, la mirada verde mar de Claudia. Volvió a invertir dinero en colecciones de libros esotéricos y en material fotográfico para sus cámaras de retratar fantasmas; multiplicó las horas de trabajo, desquició intencionadamente su fantasía y lanzó una última ofensiva contra el azar, basada en el hostigamiento continuo, en el agotamiento de todas las posibilidades y en la transformación de sus hábitos cotidianos en una lucha perseverante por conseguir su fin, pero sólo logró retratar al fantasma de un poeta local, muerto cien años antes, recitando versos de amor al pie de una tumba con nombre de mujer. Nada de Claudia Olías, que parecía haber caído con su tristeza maldita en el olvido de los ángeles y de los hombres. Así fue como el fracaso pudo con el ánimo de Marcelo Cerpa, no con su amor ni con su recuerdo.
Fue por aquella época cuando empezó a percibir en el laboratorio cambios extraños de la luz ambiental, descenso repentino de la temperatura y alteraciones incomprensibles en la posición de los objetos. Al principio pensó que el fantasma enloquecido del poeta andaba exigiéndole su fotografía de la única forma que sabía hacerlo, de modo que consultó sus revistas y terminó quemando el retrato en una bandeja de plata llena de incienso; pero el laboratorio seguía siendo una choza de brujos y al final atribuyó los cambios de luz a una miopía producida por la edad, el descenso de la temperatura a un reuma irreversible causado por los años y la alteración de los objetos a la desmemoria propia de la vejez. Entonces pensó seriamente en la locura, influido por los consejos de los gemelos Varela, y se planteó en firme la posibilidad del olvido, relegando a un segundo plano su obsesión enfermiza por Claudia Olías. Abandonada la lucha, envejeció diez años en diez días y se dedicó por entero a su negocio de fotos.
Mucho tiempo después Marcelo Cerpa fotografió por encargo la fachada de la iglesia donde años atrás solicitó a Claudia Olías el retrato de su cuerpo etérico; volvió a su laboratorio, rejuvenecido por la alegría de las bouganvillas, y se aplicó al revelado con una sensación de nostalgia infinita en la boca del estómago. Percibió un ligero cambio en la posición del gramófono, un descenso de la temperatura, un apagamiento de la luz, y lo atribuyó todo a la perpetua amargura de los enamorados sin amor. Pero ahora, con la foto de Claudia Olías frente a él, sostenido por las manos cálidas de los gemelos Varela, comprendió que el amor y el azar caminan juntos por senderos intemporales, y que aquella sonrisa nítida de Claudia Olías, reclinada en los setos de boj como en la otomana del laboratorio, era una victoria sobre la suerte, que a veces se deja sorprender cuando nadie la busca. Volvió entonces a interrumpir el sueño de los objetos polvorientos del desván, y halló libros antiguos, litografías olvidadas de su padre, cajas de zapatos repletas de fotos, placas fonográficas con música de Schubert y de Mendelssohn y un marco de plata digno de un palacio babilonio. Y en él colocó para siempre la imagen de Claudia Olías, sonriente, liviana, intemporal, ondeando en el vacío como una bandera de flores, sentada en la nada con la solemnidad de una princesa del viento.



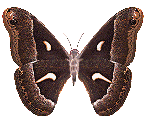








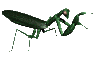

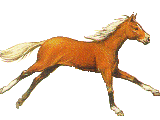



























Te aseguro que la historia me encanta,es preciosa
ResponderEliminarpero porque un final tan triste.
Creo que este fotografo se merecia a su musa en cuerpo y alma.
Cesar,te tengo que decir que por la forma que relatas tus historias me pierdo un poco,pero yo no desisto y lo leo y releo hasta entenderlo.
Me gusta,disfruto con tus historias no con todas por igual pero bueno la mayoria me gustan...
Gracias, Mari. Esta historia es particularmente triste porque entre otras cosas simboliza la capacidad del ser humano para mantener vivo un amor a sabiendas de su imposibilidad, incluso después de conocer la muerte física de la otra persona.
ResponderEliminarA veces las pasiones son tan fuertes que el olvido nunca llega y hasta el final se mantiene la esperanza de restituir el estado primigenio de las cosas.