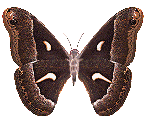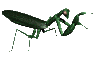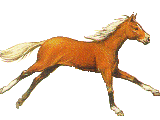LA MIRADA DEL DIABLO
(Premio de Narración Breve "De Buena Fuente")
La tarde se fue reclinando con humildad en las aguas
del río y muy pronto acabó confesando su intención. El cielo se volvió plomizo
y nuclear, irrespetuosamente anubarrado, impenetrable y triste como los
adioses. Poco a poco el puente fue quedando desierto, abandonado a su soledad
de piedra por transeúntes temerosos de la lluvia. Durante un buen rato
contemplé las aguas del Ebro tratando de hallar en su fondo alguna de las
respuestas fugitivas que durante años me habían eludido, pero el agua y mi
soledad enturbiaban sus formas y pronto comprendí que aquel día también
transcurriría vacío, despoblado, anodino y seco como todos los demás. Pensé
entonces en la poética simbología de los puentes, en la incuestionable realidad
de dos orillas unidas artificialmente por la piedra o el hierro. “Los puentes
son el símbolo de la amistad”, decían las voces de mis maestros en aquel lejano
orfanato de postguerra, “unen lo distanciado” decían, “reconcilian lo
opuesto”. Entonces lo creí. Después no. El corazón del amor no puede ser duro
como la piedra, aunque a veces esta se reblandezca con la lluvia y se
estremezca con la tormenta. Eso pensaba entonces y lo pensé aquel día,
mientras la tarde cerraba filas frente a la ciudad amenazando con saquearla,
pero aquello fue antes de conocerla, cuando el mundo aún giraba sobre su eje.
De lejos me pareció al pronto una bandera gris abandonada
en la huída, un pendón deshonrado agitándose al viento, pero luego la sensualidad
salvaje de su cuerpo moldeado por la tormenta y los pliegues talares de su
vestido, sacudieron la base de mis instintos con la fuerza seductora de lo
desconocido, y a medida que me aproximaba a ella sentía derrumbarse el castillo
de mis principios, piedra a piedra, momento a momento. Al llegar a su altura
giró la cabeza, me regaló una mirada gris como el arrebol de nubes que
enturbiaba el río, me sonrió y comprendí entonces el secreto de las canciones
de Aznavour, la ternura infinita que puede producir la lluvia bañando el
pasamano de un puente y el irreparable y colosal error que había sido mi vida
entera. Por un instante eterno pensé volverme, apoyarme a su lado y empaparme
junto a ella, pero ese resorte de la ética que tanto he odiado con el tiempo me
lo impidió. Entonces seguí paseando abatido, como un general sin historia
camino de una ciudad cerrada, dejando atrás el segundo más valioso de mi vida,
un tesoro sin precio enredado en los bucles de un pelo bruno injustamente
azotado por el viento. Al llegar a la orilla volví el rostro y aún seguía allí,
asomada al puente de piedra como un ángel desterrado, soportando impertérrita
una lluvia incómoda que quedaría grabada para siempre en mi pensamiento,
misteriosa y solitaria, ajena por completo al efecto devastador que su mirada
había causado en mi destino.
Durante mucho tiempo no volví a verla salvo en sueños.
Por la noche me asaltaba sin piedad en la habitación, me susurraba palabras de
amor al oído y me llevaba de la mano al balcón, donde los ojos de piedra del
puente me observaban desde lejos, inamovibles, fríos, reprochándome aquel
sentimiento doloroso y extraño que había quedado definitivamente prendido en
mi alma con alfileres de fuego. En cambio durante el día era yo quien la
buscaba desesperado en torno al puente, de forma que todos mis caminos
convergían en él como todos mis pensamientos lo hacían en ella. A veces pasaba
las horas apoyado en la barandilla, dejándome llevar por las aguas del río,
atormentado por el recuerdo candente de aquellos ojos rasgados de félido sin
nombre, temiendo que volvieran a mirarme, rogando a Dios que lo hicieran de
nuevo. Después regresaba a casa sumido en la contradicción, odiando al destino
por privarme de aquella mirada capaz de despertar en mi alma una indeseada
propensión al deseo. De eso se trató siempre en el fondo, por mucho que me
resistiera a creerlo, de una apetencia vesánica de aquel cuerpo azotado por el
viento, de una hambruna medieval que dormía en mi instinto sin yo saberlo y que
sus ojos de panterina en celo, humedecidos por la ventisca en la lejana tarde
del puente, se encargaban ahora de extender por cada poro de mi piel como un
castigo bíblico, como una prueba irrefutable de la existencia del Diablo.
En
él pensé durante mucho tiempo, y solo a su influencia pude atribuir aquella
mística inapetencia de la vida, aquel desprecio injustificado hacia los actos
cotidianos y el afán por aferrarme a todo lo inconcreto, a todo lo que tuviera
un carácter insustancial y efímero, a los sueños, a los deseos, a las
frustraciones. El mundo entero había empezado a girar en torno a ella, a una
mujer desconocida cuyo nombre ignoraba, a un ángel demoníaco de gesto
equilibrado y mirada turbadora al que indudablemente amaba, ya no cabía duda
después de tantas noches asomado al balcón, observando la figura romántica de
aquel puente de piedra recortado en el río, decorado con el neón de una ciudad
que se bañaba en sus aguas junto a la luna, una luna resplandeciente y cruel,
hueca, inhabitada, sin ella. Lo que sentía mi corazón era un matiz del amor
totalmente distinto al que me habían enseñado, algo sobrenatural,
contradictorio, diabólicamente cercano a Dios.
De ese modo sobreviví al invierno, cediendo terreno
al deseo y al miedo, perdiendo poco a poco la batalla entablada contra mi destino.
Cuando llegó la primavera el puente de piedra seguía siendo el mismo, pero yo
no. Había enflaquecido hasta el punto de preocupar seriamente a mis amigos,
había entregado mis labores a la mano arbitraria del capricho injustificado y
había vendido mis ojos a las lentes frías de un anteojo de campaña comprado en
la calle del Mercado, frente al que pasaba las horas muertas espiando el
paisaje humano del puente, sostenido tan solo por la precaria esperanza de
reconocerla en el anonimato de los rostros. Así fue como la primavera irrumpió
en el desconcierto de mi sangre, disimulada por la urgencia cotidiana de mis
afanes imposibles, y hubiera conseguido pasar desapercibida si aquel domingo
por la mañana, al salir de misa, yo hubiera ido como siempre a visitar a mis
enfermos en lugar de pasear por el parque esperando que el destino me la
trajera de la mano, envuelta en aquel vestido de encajes que resaltaba su
belleza, esplendorosa como el sol de abril, absolutamente inaccesible para un
hombre como yo. Recordé la tarde cenicienta del puente, llamé su atención con
un gesto nervioso que no pude controlar y ella volvió a mirarme como aquel
día, a partirme el alma en dos y a descubrirme que la belleza de sus ojos había
duplicado aquel efecto dulcemente maléfico que aún me hacía temblar de noche y
soñar de día.
La seguí. Anduve tras ella como un perro hambriento de
cariño, husmeando su perfume de violetas, lamiendo desesperadamente aquel
rastro suyo que me hizo sufrir el dolor de las tentaciones bíblicas y envidiar
la entereza de Ruiz Díaz de Gaona. La seguí como un embrujado, como un poseso,
ignorando el paisaje urbano, fija la mirada en el contoneo de sus formas
provocadoras y perfectas, aturdido por el rugido paquidérmico de los autobuses.
Solo cuando entró en el puente de piedra, aquella extraña pasión que impulsaba
mi cuerpo se transformó en miedo. Si volvía a detenerse frente al río como en
la lejana tarde de la lluvia, yo no sería capaz de ignorarla y tendría que
asumir definitivamente la evidencia de una derrota que ya se había producido
meses atrás. Pero no lo hizo, siguió caminando hasta entrar en un portal tan
cercano al mío que las piernas me temblaron y el paladar se me secó, como en
los domingos grises del orfanato, cuando la esperanza en la libertad quedaba
frustrada por la realidad, reducida a la misericordia de las caricias y al
consuelo de las monjas.
Aquella noche me debatí en la cama, atormentado por
la proximidad de su mirada y de su casa, reprochándome los momentos perdidos,
las estrategias erróneas y las torpezas cometidas. Lloré de impotencia por las
limitaciones que me impedían poseerla y de envidia por el valor que siempre
desee tener y que nunca tuve. Al amanecer me aposté en el puente con los
gemelos, como un cazador en un acechadero, y allí permanecí hasta verla salir
de su casa para volver a seguirla, para respirar de nuevo su inconfundible
perfume de violetas y para continuar muriendo poco a poco, martirizado por
el tormento dulzón del amor imposible.
Durante toda la primavera estuve sumergido sin piedad
en aquella guerra de escaramuzas y espionajes que me fue consumiendo como un
vicio destructivo, hasta que una mañana de domingo la vi entrar en la iglesia,
con su porte de vestal orgullosa y su cadencia nostálgica de musa sin poeta. El
corazón me dio un vuelco. Todo el camino estaba recorrido ya sin yo saberlo, y
el final de aquel tormento, fuera el que fuera, se adivinaba en el repique de
las campanas heridas por el badajo, en el revuelo de palomas que retozaban a la
entrada y en el olor untuoso del incienso que me atacó al entrar, emboscado
tras las columnas, tratando de vencer inútilmente al perfume embriagador de su
pelo. La sangre hirvió en mis venas alborotadas y mi corazón galopó por la
iglesia destrozando el equilibrio del retablo y la paz de las oraciones. Era la
festividad de san Bernabé, el tolerante compañero de san Pablo que abrió su
corazón a los paganos; si él no amparaba mi sentimiento bajo el manto de su
día, nadie en la tierra ni en el cielo podría hacerlo, porque el diablo mismo
había hecho un milagro en la casa de Dios, un prodigio indeseado y grandioso
que probablemente se daba cada domingo sin yo saberlo, y que ahora me
mostraba a la mujer del puente reclinada en el confesionario, aguardando la
llegada de alguien que tuviera la misericordia de oír la voz de su conciencia.
Entré entonces en la sacristía, me preparé para la
misa llevado de un nerviosismo inusual y salvaje, mi sotana de sacerdote me
resultó tan onerosa como a Cristo la cruz y urgentemente irrumpí en el
confesionario aturdido por el apremio del corazón. Fue entonces cuando oí su
voz angelical y cadenciosa contando cosas de su esposo y de sus hijos, de su madre
enferma y de su escasa propensión al sacrificio; vivencias tan vulgares y
cotidianas, tan imaginables pero tan íntimas, que al oírlas me sentí traidor.
Y lo hizo de una forma tan natural que su perfume de violetas se interpuso
entre nosotros como un insalvable muro de respeto, rotundo y definitivo, que
marcó en mi corazón la frontera entre la verdad y la mentira, entre la ficción
alentada por el deseo y la realidad, invariable y dolorosa, sustentada en los
pilares de la vida. Comprendí entonces que el diablo disfrazado de confusión
encuentra el terreno abonado en los corazones solitarios, que nadie puede
corregir los escritos de Dios aunque sean contrarios al corazón y que lo único
lícito de algunos sueños es tan solo la belleza que entrañan.
Con el tiempo todo pareció volver a la normalidad,
pero a veces, cuando el cielo se cierra sobre la ciudad y el agua del Señor se
ayunta en el Ebro con la de los hombres, descorro los visillos de mi balcón y
mis ojos se encuentran en el río con los del puente de piedra, y sobre él trato
de concretar los perfiles de un sueño inalcanzable, de una mirada con la virtud
de turbar la conciencia y de una noche lejana y mágica cuyo dueño no sabría
decir aún si fue Dios o el Diablo.