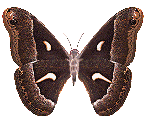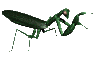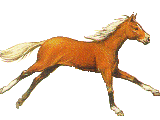Ahora, sentado en aquella mecedora amiga que tantas preguntas le oyó formular, de nuevo la tenía frente a él, con la misma mirada vidriosa y el mismo desparpajo inmutable, pero ni era primavera, ni la tarde echaba su manto sobre los cerros ni las flores liliáceas de los paraísos alfombraban el suelo mecidas por la brisa, sino que el viento helado del invierno atornillaba sus huesos y le aproximaba el murmullo de unos operarios de telefónica, el brillo acharolado de los tricornios de la Guardia Civil y el regusto amargo de una derrota que traía al enemigo de la mano, calle arriba, cabizbajo, paciente, pero con la firme determinación de hacer pasar los cables telefónicos por la fachada de aquella casa donde pensó vivir con Catalina Ausejo, donde se atrincheró el resto de su vida aguardando un momento propicio para vengarse del progreso.
-No hace mucho le dije a ustedes que por mi casa no pasa ningún cable ‑pronunció impertérrito, sin decir buenos días, sin moverse de la mecedora, con la firmeza y la indiferencia de los que poseen la verdad‑, y me da igual que de aquí para arriba tengan que hablar a voces con la capital, porque ésta es mi casa y es mi fachada y es mía y aquí toca quien a mí me da la gana.
Fue entonces cuando el comandante en funciones del puesto, Ernesto Berloso, aspiró profundamente el aire de la mañana, se rizó el bigote con la misma parsimonia con que archivaba los expedientes, adelantó el paso y le dijo mirándolo al entrecejo que si la casa era suya el pueblo era de todos y el teléfono también, y que tenía en el bolsillo un papel, introdujo la mano en la guerrera, lo sacó y lo agitó violentamente, donde decía que el cable pasaría por aquella casa, fuera suya o no, quisiera él o no quisiera, por las buenas o por las malas, y agarró la mecedora por uno de los brazos y la arrastró tranquilamente hasta despejar la fachada, hasta que los hombres pusieron la escalera, tendieron el cable y recogieron las herramientas y un revuelo de papeles se enredó en las patas de la mecedora mientras Ernesto Berloso la colocaba otra vez ante la puerta. Sólo entonces rompió el silencio Hilario Arganza, y lo hizo con esa inquietante tranquilidad que utilizan los débiles para desconcertar a los poderosos.
-Vergüenza debía darte, Ernestillo ‑le dijo‑, que si viviera tu abuelo te partiría el bastón en las costillas... gamberro.
Pero Ernesto Berloso no se dio por enterado, sacudió la mano espantando moscas invisibles y tomó calle abajo con la cuadrilla, como si el único sonido del mundo fuera el ulular del viento, como si responder equivaliera a degradarse. Al llegar a la esquina el alma se le vino a los pies.
‑ Ernestiillooo... antes de que llegues al cuartel lo habré arrancaadooo.
Ernesto Berloso se detuvo entonces paralizado por el freno de una soberbia que a punto estuvo de hacerlo volverse y prender al hombre que de pequeño le traía brevas y zorzales en un zurrón de esparto, que lo llevaba al campo subido en una burra mientras su abuelo entonaba aquella canción inolvidable que incitaba a contar mentiras y que hablaba de mares y de liebres, de sardinas y de montes; pero agachó la cabeza y apretó el paso porque una bala de congoja, disparada personalmente por el pasado, vino a darle en la garganta y a recordarle en aquella cenicienta mañana de invierno que una vez fue niño, que se hubiera dejado matar por un juguete y que efectivamente su abuelo Andrés lo hubiera molido a palos por arrastrar la mecedora de un viejo indefenso. “Está hecho un hijo de puta”, pensó mientras los primeros rayos de un sol tímido y maltratado por el invierno acariciaban su rostro y traían a su memoria las mañanas primaverales del abuelo Andrés, la emoción de enterrar costillas junto al arroyo y el olor inconfundible de la tierra percochada de rocío, y un lejano olor a panes tostados en las ascuas del cisco se alió con el olfato de su cerebro, recorrió las venas de su alma y se le acomodó en ese lugar misterioso del cuerpo donde reside el espíritu, allí donde los recuerdos copulan con la conciencia, donde nace y muere la infancia, donde la felicidad pasada se funde con la nostalgia hasta el punto de convertirse en lágrimas de tristeza.
Por eso al llegar al cuartel buscó refugio en el puesto de guardia, encendió un cigarro y reconoció el rostro del abuelo Andrés en las formas azulencas del humo y en los rayos de sol que rasgaban la persiana y cuarteaban la habitación; y vio sus pupilas negras y tristes registrando las paredes y sus labios agrietados esbozando una sonrisa, diciéndole que aligerara con la tostada que Hilario y la burra estaban al llegar y había que desvaretar el olivar, un olivar que aquella mañana desfiló por el puesto de guardia recordándole las novedades producidas en un pasado que su melancolía hizo aún más lejano para poder evocarle, por primera vez en muchos años, los chupones del olivo olvidado que sombreaba la puerta de la cuadra, los desconchones amarillentos de una pared enjalbegada y el bregar asustado de un lagarto que huía tronco arriba, que se retorcía oprimido por la prisa y el miedo mientras abría la boca mordiendo el aire, espantado, estrujado por la mano peluda y fuerte de Hilario Arganza, el mismo viejo que tiritaba en la mecedora de paño, el mismo hombre que lo enseñó a cazar lagartos y a dejarlos sin dientes, a conocer la crueldad y la misericordia, la incunable libertad de la naturaleza y la esclavitud de una burra que acarreaba hierba para los conejos y a la que él montaba buscando la prepotencia de la altura mientras soñaba con entorchados de general y blandía una vara de higuera convertida en una espada justiciera, despiadada, protagonista de mil cargas feroces contra los infinitos enemigos que sitiaban el olivar disfrazados de espigas; y repasando su infancia como en un álbum de fotografías viejas reconoció con esfuerzo la figura gigante de Hilario enterrando costillas, el rostro esforzado de Hilario sacando agua del pozo, el andar cansino de Hilario caminando cabizbajo hacia el pueblo y la sonrisa bonachona de Hilario subiéndolo en sus hombros cuando la burra iba cargada, y una extraña pena que identificó con el escrúpulo por no hacerlo con el miedo se agarró a su garganta recordándole a los lagartos ahorcados. “No será capaz de arrancar el cable. Ha sido una fanfarronería del viejo”, pensó. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que Hilario Arganza arrancaría el cable y cincuenta que pusieran simplemente porque a su edad lo tenía todo perdido en la vida, todo menos esa dignidad incomprendida que cultivan los viejos y que los jóvenes confunden a menudo con la cabezonería.
Y eso mismo estaba pensando Hilario Arganza cuando el sol de mediodía empezó a derretir las nieves y a calentar sus huesos en el patio de la casa, que arrancaría aquel cable aunque le costase la vida porque más le había dolido arrancar de su corazón el amor de Catalina Ausejo, al que terminó encerrando en un ataúd hermético que sólo en las cálidas noches veraniegas, cuando los grillos interrumpían el sueño y los jazmines atafagaban el ambiente, se abría provocador, sigiloso, insultante casi, y desparramaba por la casa aquel perfume de maderas orientales que Catalina acostumbraba a ponerse en el cabello para hacer su presencia dulcemente martirizante mientras trajinaba por la casa barrisqueando las alcobas, haciendo potaje en el fogón o regañando a unos niños morenos, incorregibles, que durante años invadieron su imaginación de hombre solitario como un ejército de frustraciones perpetuas. “Lo haré”, pensó, y se dirigió al corral, cogió el deshollinador, salió a la calle y arrancó aquel cable telefónico con la furia de un quijote ante un molino de viento, con el odio enconado de una vida vencida por un adelanto científico capaz de aproximar palabras de amor pero también de alejarlas.
Después se derrumbó en la mecedora, jadeante, satisfecho como los lagartos del olivar, y de nuevo evocó la presencia lejana de la centralita telefónica; recordó la tarde que la desmantelaron, se dejó acariciar por la misma brisa que arracimaba en el suelo las hojas muertas de los paraísos, y cómo aquel día trató de distinguir entre la muchedumbre de curiosos la figura gallarda de Catalina Ausejo y la del hombre que la desposó, aquel representante de chacinas que anduvo de boca en boca y que terminó instalando en la plaza del pueblo un estudio de fotografía pequeño, coqueto, donde él iba a retratarse de vez en cuando, a torturar con su presencia al hombre que cada noche poseía su sueño, a olfatear quizás un resto de perfume que hubiera quedado prendido en el pasamano de la escalera, en el picaporte del recibidor o simplemente en esa nebulosa de ansiedad que percude los ambientes cuando las presencias son deseadas hasta la muerte; y oyó con toda claridad el murmullo asombrado y nostálgico de la gente, el trino de los pájaros en los árboles y el ruido de un camión donde varios hombres cargaban las piezas del artefacto telefónico que ahora le parecía sospechosamente antediluviano y casi irreconocible, el mostrador de pino donde tantas veces se reclinó junto a los representantes que tomaban notas fugaces e indescifrables y las banquetas de iglesia donde los curiosos aguardaban su turno y las mujeres de los emigrantes charlaban de guisos que abrían el apetito y de rumores sobre adulterios que recorrían el pueblo según la época mientras muy lejos, en Alemania o en Francia, sus maridos esperaban junto al teléfono de la pensión una llamada que les devolviera la ilusión y les recordara que en el pueblo había mujeres que los deseaban, amigos que los recordaban y niños que pronunciaban sus nombres todos los días a la hora del almuerzo, con añoranza y alegría, no como él pronunció aquella tarde el de Catalina Ausejo, a quien achacó todas las infelicidades de una vida fracasada y solitaria que sólo encontraba consuelo ya en el orgullo, en el despecho y en esa vieja artimaña humana de imputar al prójimo las derrotas propias; y justo cuando su mirada reconoció en la muchedumbre el cabello negro de Catalina, un aldabonazo en la puerta de la calle lo rescató violentamente del pasado rompiendo su conexión con el murmullo de los curiosos y el trino de los gorriones. En la acera, sobre el tricornio negro de un guardia civil, el sol bailaba una danza de reflejos y destellos acompasado por un silencio que desplazó al viento y a la cortesía.
‑ Mañana vendremos otra vez a poner el cable ‑dijo Ernesto Berloso, seguro, confiado, autoritario‑, y si lo vuelves a arrancar te vienes conmigo al cuartel... o al manicomio, como prefieras.
Y durante un minuto que pareció un siglo, Ernesto Berloso aguardó apoyado en el dintel una respuesta que se perdió en el brillo de las pupilas, en ese espejo de los ojos que el pasado acostumbra a visitar, como un poeta nostálgico, para escribir en él todo lo que pudo ser y no fue, todo lo que fue y no será, la sustancia entera de una vida condensada en milímetros ansiosos convertidos en millas por un silencio que lo llevó al olivar y lo trajo al pueblo, que lo zarandeó a lomos de una burra, que le recordó el tabaco negro del abuelo Andrés y por fin lo clavó en la acera con un portazo sin respuesta, sordo y desfigurado como la vereda de ida y vuelta que une el presente con el pasado.
En el interior de la casa Hilario Arganza se arrimó a la chimenea y recordó el día que fue a retratarse al estudio y a través de una puerta entreabierta percibió un leve olor a maderas orientales y la vio sentada en la mesa camilla, al calor de la lumbre, tejiendo un gorro de lana para un niño que germinaba en su vientre... Catalina ¿por qué demonios te casaste con ese petimetre de fotógrafo? ¿Por qué me cambiaste por un trabajo en el teléfono? Y así estuvo pensando en ella el resto de la tarde hasta que la noche ennegreció la sierra y el pueblo, hasta que la oscuridad se consumió en su pensamiento tan rápidamente como la leña en el fuego, con la intensidad del frío mañanero que de nuevo trajo de la mano al viento nevado de la montaña, al tamborileo de los martillazos en la fachada y a las voces de unos obreros del teléfono empeñados en hacerle la guerra a un viejo que no estaba dispuesto a perder la última batalla, y menos ante un invento que con los años llegó a odiar tanto como a la vejez.
Pero aquel ruido exterior que preconizaba un encuentro fatal no consiguió recuperarlo del pozo del pasado, sino que más bien lo sumergió definitivamente en los paraísos de la plaza y en la voz cadenciosa de Catalina Ausejo, a quien de nuevo sentó frente a él para mirarle las rodillas a la luz de la luna, rozar tímidamente la piel de sus manos y emborracharse con el perfume de los jazmines y el simbolismo de unas palabras capaces de convertir el alma de un campesino en la de un poeta... Catalina, qué bonita está la luna, qué envidia deben tenerte las estrellas, cómo deben ponerse los luceros cuando te ven salir a la calle con ese peinado y esa sonrisa, con esos andares que me vuelven loco, Catalina, volvió a suplicarle aquella noche, que te cases conmigo y dejes la Telefónica que me voy a morir de berrenchín como los gorriones, que mira que un día voy a matar a uno de esos cursis de la capital; pero Catalina guardó un silencio definitivo, y fue un silencio tan desgarrador que incluso muchos años después, cuando la felicidad se posaba esporádica y caprichosa en el corazón de Hilario, regresaba del pasado inesperadamente, como esa niebla que sorprende a veces a las mañanas veraniegas, y envolvía sus sentidos aprisionando su voluntad y obligándolo a padecer el sufrimiento inevitable que produce la nostalgia al desprenderse de la piedad. Era un silencio mezclado con miedo que Hilario presentía media hora antes de su llegada, que producía en su espinazo el mismo efecto que el amanecer en los condenados a muerte y que exactamente igual que aquella mañana lo conducía inevitablemente al monólogo con Catalina, que muy a lo lejos, tan lejos como puedan estar treinta años, presenció a través de la ventana la retirada de los obreros y de la Guardia Civil.
Así, amparado en la mudez solitaria de una fachada mancillada por la fuerza, Hilario Arganza abandonó la casa y el pasado y volvió a arrancar con indignación el cable telefónico que debía unir la parte alta del pueblo con el rumor lejano de una capital llena de fotógrafos y de representantes de chacinas. Después, barruntando la represalia como en los tiempos de la guerra, sacó del ropero la escopeta de caza, arrimó el aparador contra la puerta y se atrincheró tras la ventana aguardando la llegada inevitable de Ernesto Berloso, a quien más pronto que tarde tendría que enfrentarse; y se lo imaginó dando órdenes a una cuadrilla de guardias, garabateando la tierra tras la esquina como un general de academia diseñando una estrategia; y vio en las azoteas vecinas los uniformes azules de la Policía municipal, todos juntos, torpes, apiñados, ofreciendo un blanco perfecto, y al fondo de la calle un vehículo con megáfono instándolo a una rendición cuyas condiciones inaceptables incluían la imposición humillante de un cable telefónico que atravesaría su fachada como un prepotente símbolo del progreso; pero justo cuando se dispuso a abrir fuego contra la masa de municipales, un automóvil de la Guardia Civil lo devolvió a la realidad aparcando tranquilamente en la puerta de su casa, llevando en el motor el recuerdo ronco del camión despiadado que desmanteló la centralita, muchos años atrás, una tarde que el viento arracimó las hojas al pie de los árboles, cuando el amor perdió su blancura, cuando Ernesto Berloso aún tenía dos años; y le pareció mentira que el tiempo fuera tan falso y que su engaño trocara los segundos en años y pusiera frente a él a un niño que ahora era guardia, que abría la ventanilla y lo llamaba a voces diciéndole que saliera a la calle que quería hablar con él, que soltara la escopeta, que sabía que estaba escondido detrás de la ventana y que si se ponía por las malas habría que sacarlo a tiros.
‑ Mira que como mates a alguien te la buscas, Hilario ‑ continuó diciendo‑, suelta la escopeta y ven con nosotros que vamos a aclarar en el cuartel lo del cable.
Hilario Arganza descorrió los visillos tan fácilmente como abría las cortinas del tiempo, asomó el arma y disparó dos tiros como truenos que sobresaltaron la calle, espantaron a los gorriones que tiritaban en los paraísos de la plaza y agujerearon el coche de los guardias, aparcado definitivamente mientras los números corrían a ocultarse tras la misma esquina que había prestado auxilio a Ernesto Berloso. Un segundo después la voz de Hilario recorrió la calle siguiendo la trayectoria de los tiros, poniendo al pueblo en pormenores de lo que estaba ocurriendo.
-Ernestiillooo ‑gritó‑, te juro que al que asome la cabeza se la vuelo.
Durante un enorme segundo Ernesto Berloso rememoró las rancias historias de guerra que Hilario Arganza contaba a la sombra de los olivos, cuando el verano achicharraba la tierra y el tedio introducía aquellas largas tertulias remojadas en agua fresca, perfumadas con tabaco negro y salpicadas de fantasía y realidad; y asustado quizás por el poderío ancestral de aquel hombre que se le antojó un gigante escapado del pasado, no supo hacer otra cosa que guardar silencio y esperar la llegada de refuerzos, unos refuerzos que subieron por la calle titubeantes, asustados, vestidos de azul marino como niños de comunión y que huyeron despavoridos cuando Hilario volvió a disparar, a sembrar la calle de perdigones y de sustos, a reafirmar su postura inflexible en una trinchera donde estaba dispuesto a morir por un simple cable que sin él saberlo era el nexo de unión entre la juventud y la vejez, entre la fuerza y debilidad, entre el presente y el pasado de un hombre que por perder perdió hasta la guerra.
Y justo cuando trataba de justificar aquella postura tras la ventana, instigado por las voces de la autoridad, oyó tras él, en el patio, un ruido inoportuno, extraño, veloz, que en cuestión de segundos penetró en la cocina derrumbando las escarpias y los plateros y lo sorprendió por la espalda en forma de mil manos que lo desarmaron, lo tumbaron y le pusieron dos garras metálicas en las muñecas mucho menos dañinas que aquella marabunta de voces, de miedos más bien, que se difuminaron en el ambiente de la casa como el viento en los riscos de la sierra, y que decían algo así como no tiréis que ya lo tenemos, que somos nosotros que ya salimos. Y efectivamente salieron a la calle mientras una lluvia impertinente aplacaba el frío y calaba los huesos, mientras la mañana acorralaba al sol con nubes cenicientas, con formas caprichosamente plomizas que configuraron un cielo triste donde Hilario Arganza se reflejó al salir, recibiendo la lluvia en el rostro, pensando en Catalina y en la casa, en el olivar y en la guerra, en los paraísos de la plaza y en mil cosas peregrinas y rápidas que invadieron su pensamiento mientras subía al coche de los guardias y se veía reflejado en el cristal, viejo y deformado como un pinsapo de quinientos años.