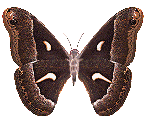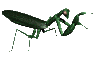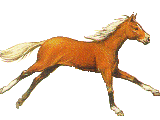DON JUAN
Premio de Narrativa Ateneo de Sanlúcar
Oigo ruidos en la calle y abro los ojos a desgana. Nunca como ahora he odiado la consciencia, la certidumbre de la vida y la proximidad de lo tangible. He soñado contigo. Te he visto adornar los escaparates de la tienda con tres reyes magos de nieve artificial, con inapropiado y cierto retraso. Los tres subían un cerro blanquecino que apenas se aguantaba en el cristal, siguiendo una estrella con el rumbo cambiado, dirigida hacia el estante de los zapatos de señora, allí donde te gusta ponerte, junto al mostrador. Así te he visto en mi sueño, tal como esta mañana, cuando te saludé desde la cafetería, a duras penas, mientras servía el desayuno a dos clientes con prisas de fugitivos, y la gente cruzaba, y yo te buscaba entre las cabezas para ver si sonreías o seguías tan seria como la semana pasada. Me siento en la cama, y la humedad penetra por los poros de mi piel y me atenaza los huesos sin piedad. Pero me vestiré y saldré. Hoy es noche de reyes, y la magia vagabundea por las calles, subida en el viento, remansada en las palabras y en las miradas.
Ahora creo que debí decírtelo. Dejar en el mostrador a los dos clientes, cruzar la calle, entrar en la zapatería y acercarme a ti, aunque tu jefe vea con desagrado las visitas personales. Debí invitarte a cenar, disfrazar mis intenciones de inocencia, aprovechando que todo es inocente esta noche; decirte que sale la cabalgata y que daría media vida, o mi puesto de camarero, que es lo mismo, por llevarte esta noche del brazo, entre la multitud, para que toda la ciudad pudiera vernos. Debí decirte que fuéramos a coger caramelos, como dos niños. Pero no te lo dije. También he soñado con eso, y ahora, al despertarme, pienso en el poder tenebroso y absoluto de la cobardía. “No hay nada” me repito, “nada que perder”, pero todo es inútil, me lo he dicho esta mañana, como otras veces, pero sigo agallinándome al verte. Es como cuando mi jefe me señala la calle, atestada de veladores, y yo estoy solo para servirlos todos. Tiemblo al pensar en ello, como al pensar en ti. Ya ves, no es malo que una persona quiera a otra, y nadie puede enfadarse por algo así, pero yo prefiero servir todos los veladores de la acera, llenos de alemanes, antes que invitarte a cenar, o a ver los reyes.
Hace frío en este piso, pero es porque está medio vacío. Me visto a la carrera, me enjuago el rostro y me asomo a la ventana. El viento azota la calle y las hojas vuelan como golondrinas buscando las azoteas. En invierno me gusta verlas remontarse, planear como los aviones de los niños, y luego caer en picado, o simplemente bambalearse despacio, en esa extraña cortesía que a veces tiene el viento con las cosas que maltrata, como hace con tu pelo castaño, cuando lo acaricia al salir de la tienda. Estas remontaciones alocadas de las hojas son como la vida. Todas quieren llegar a las azoteas, pero pocas lo consiguen, y al fin y a la postre todas terminan en la acera, las que cayeron al principio y las que caerán mañana, de modo que el esfuerzo y la suerte están de sobra; la única diferencia es que unas ven el mundo desde lo alto y otras no. Pienso que yo sería de las segundas, porque además de tosco y pesado soy cobarde, y nada más sentir al viento me quedaría donde estaba, acurrucado junto a una piedra, esperando que vinieran los gorriones a picotearme. Es lo que me pasa contigo.
Por fin salgo a la calle, bien abrigado por eso del reuma, y la familiaridad del barrio, que parece un pueblo, me invita a permanecer en los bares de la plaza y a rehuir el bullicio del centro. Es demasiado temprano para ver la cabalgata, pero echo a andar apresuradamente, antes de que me puedan las tentaciones, y también este año me sorprenda la noche sentado en un velador, contándole a un borracho los padecimientos del miedo, la imposibilidad de los deseos y ese donaire caprichoso y admirable que tienes al poner los zapatos en el estante, según los colores, las hormas, las tallas o la simple casualidad. “Tú eres tonto muchacho” me dijo, “yo trabajo enfrente de una cosa así y no se me escapa por nada del mundo”. Qué listo. Si ése trabajara en un bar se bebía las ganancias. Eso me pasa por emborracharme con quien no debo, y además por irme de la lengua. Por eso este año no me pierdo los reyes, a ver si me distraigo y burlo al coñac, que mientras más lo bebo más melancólico me pone.
La parada del autobús está imposible. La cola de gente dobla la esquina, y eso que es temprano, pero los niños desconocen la paciencia, y debe ser así, ya tendrán tiempo de echarla. La paciencia es buena, pero bien dosificada; si uno se acostumbra demasiado a ella puede pasarle como a mí, que aplazo las decisiones según la conveniencia, el miedo o el barrunto raro que tenga ese día. No tomaré el autobús. La gente se apelmaza, uno pisa a los chiquillos sin querer y ya tiene la noche hecha. Iré andando.
A veces te escribo poemas, y no son malos. Claro que a nadie le parece feo lo que hace, y menos hablando de poesía, pero te gustarían si algún día los leyeras. Hablan de tus ojos, que cuando miran atraviesan como dagas y cuando no lo hacen hieren como injurias. Son enigmáticos tus ojos. A veces me observas a través del escaparate, siento tus pupilas en la nuca y me vuelvo rápidamente; tú agachas la cabeza al instante, y en esa ínfima fracción de segundo tu mirada me acuchilla. El corazón me da un vuelco, las manos me tiemblan y ya no atino a poner los desayunos. “Niño, el café”, “niño, el Tulipán”, “niño con el cuajo...”. Es que algunos son groseros. Pero tiene gracia que te llamen niño a los cuarenta años. Yo me crié sin madre, y sin reyes, por eso la palabra no me molesta. Pero te hablaba de las poesías. Si las leyeras... Las escribo en un cuaderno de cuadros que tengo guardado en la mesita de noche. No siempre escribo de noche, a veces también lo hago en el bar, según la inspiración, y entonces anoto los versos en una servilleta de papel, luego la doblo, la escondo en la camisa, y por la noche la paso a limpio mientras pienso en ti.
Los pensamientos son fugaces como la felicidad, pero tienen la ventaja de poder guardarse en papeles para recordarlos cuando uno está triste. Yo cuando estoy triste o me siento solo en casa, voy al dormitorio, abro el cuaderno y leo las poesías tumbado en la cama. Escribo de tu pelo castaño, que a veces sorprende a las mañanas recogido en la nuca; de tu figura exuberante, que se perfila en la muchedumbre de la calle y destaca como la luna entre los luceros; de tus andares de reina, tranquilos, derechos, pausados; de tu ropa, que yo alargaría un poco para fastidiar a mi jefe, y de todo lo que supone tu presencia tras los cristales. Pareces una sirena encarcelada en una pecera. Se supone que yo debo ser el príncipe que vaya a rescatarte de la zapatería, pero de príncipe no tengo nada, y una mirada de tu jefe, con esas cejas anchas y apretadas, ya me pone en fuga. “Anda que vaya porvenir que tienes” me dice cuando viene a desayunar, el muy tirano, “toda tu vida en una barra, y no le coges el punto al café”. Y es que me descompone el tío. Me dan ganas de echarle veneno en la leche.
Voy camino del centro y la ciudad parece otra cosa esta tarde. Es así como me gusta verla, bulliciosa, palpitante, envuelta en esa felicidad general que parece nacer en el río, como una bruma invisible, y extenderse luego por las calles, atemperando las tristezas y los desengaños. La gente se mezcla en las aceras y yo las distingo por su ropa. Puedo adivinar los barrios donde viven sólo con ver los andares, la forma de hablar y las prendas que visten. Se mezclan todos en la misma dirección y por una noche son iguales. El mundo debía estar unido por la ilusión, porque al fin y al cabo toda la gente la tiene, y es lo último que se va y lo primero que nos llega. Yo tengo muchas ilusiones, y la mayor de todas era llevarte hoy a ver los reyes. Otro año será. Parece mentira que los coches sean capaces de formar un río. Es una corriente de colores que desembocará en el mar del centro. Se mueve lentamente, como si no llevara impulso, dejando en la carretera sedimentos de impaciencia y esperanza.
A lo lejos, en la acera, distingo una pequeña columna de humo y extrañamente vuelvo a sentirme niño. Es un vendedor de castañas. Aligero el paso, como si fueran a terminarse, y compro un cartuchito. Me gustan las castañas asadas, llevan la dulzura de la niñez impregnada en la cáscara, una dulzura que ennegrece los dedos y tiempla el paladar. El hombre que las vende tiene la piel tostada y el rostro lleno de arrugas. Hay que andar realmente mal para vender castañas en una tarde tan fría, con la corriente de aire que azota la avenida y la felicidad que se proyecta en la gente. Las cosas de la vida. “Un euro” le digo, y el hombre las envuelve en papel de periódico. Ahora es cuando de verdad te echo de menos, y la añoranza se anuda a mi garganta como un lazo. Continúo el camino, la tarde se reclina en el parque y tu recuerdo me acompaña como la sombra. Distingo un bar entre estos árboles gigantes y voy a tomar una copa de coñac. No puedo evitarlo, hace frío y a uno le entra el cuerpo en caja.
Es imposible que viva tanta gente en esta ciudad; algunos, o muchos, vendrán de fuera a ver los reyes. Faltan dos horas para el desfile y el mundo entero parece estar concentrado aquí. Me siento en un velador, junto a los ventanales, para ver otra vez los remolinos de hojas y maldecir a la cobardía. No es igual beber solo que acompañado. Uno, por su oficio, conoce a los que beben para matar la soledad o para acompañarla. Se les nota en el rostro, en la dirección de las miradas y en el tiempo que les dura la copa. Si estuvieras junto a mí te lo podría contar. Te describiría el mundo interior de los clientes y te asustaría la precisión con que puedo hacerlo. Los camareros somos como los curas, y hasta terminamos confesando a la gente en la barra. En esta ciudad pasa eso por la noche. La gente se embriaga de nostalgia al pasear por las calles y termina en un bar cualquiera buscando el consuelo del camarero. Muchos que conoces se beben los vientos por ti. “Hay que ver la niña de la zapatería…”, “si uno estuviera soltero...”, “qué martirio, todo el día enfrente...”, y así. Cuando los escucho me arde el corazón y hasta creo que se me nota. Luego te veo salir a la calle, con alguna señora que te señala el escaparate, y el mundo entero parece morir en la mudez de los cristales. Éstos que te digo vuelven entonces la cabeza y empiezan a decir disparates. Todo sería distinto si tú me quisieras, o estuviéramos casados, o fuéramos novios, o algo por el estilo.
Ya me está haciendo efecto el coñac. Es que no puedo probarlo. Me levanto, pago la copa y me voy un rato a pasear por el casco antiguo. La riada humana viene en dirección contraria, a ocupar posiciones para la hora del desfile. Todavía es temprano. Hace frío, pero me siento en el banco polvoriento de un parque a mirar los gorriones. El viento me trae tu nombre y, por más que trato de pensar en otra cosa, te apareces en mi pensamiento como un fantasma vagabundo y rondas por las esquinas de mi memoria como lo hubiera hecho don Juan Tenorio. Si te hubiera conocido... Me lo imagino embozado, con un tahalí tachonado en plata, la mirada oscura trepanando la penumbra de los reverberos, la cazoleta de la espada refulgiendo en la madrugada. Viene a rondarte, con toda seguridad, como hacen los del bar, pero con otro estilo. Me ha visto sentado, con este pergeño mediocre de universitario fracasado, las manos en los bolsillos, el cuello de la cazadora cubriéndome los aladares. Sabe que en cuestión de conquistas estoy perdido, como en muchas otras cosas. Una bruma lo envuelve, parece salido del infierno. Le sonrío, por demostrarle que aquí hay redaños para todo, y entonces parece confiarse. Se sienta junto a mí. “Buena noche, la de reyes, para rondar a una dama” dice. “Para ti es buena cualquier noche” le contesto. “Pero no es buena cualquier dama” responde mesándose el bigote, con un rictus de crueldad en los labios.
Te viene buscando, ahora estoy seguro. Me habla de sus lances con don Luis Mejía, de las partidas de cartas, de las apuestas vergonzantes, del precio de la valentía, que es incalculable, por lo que trae de bueno a los hombres. “Yo soy un cobarde” le digo, por ver si se marcha, “ni siquiera me atrevía a copiar en los exámenes”. Entonces él se levanta, se lleva las manos a los cuadriles, se exhibe ante mí como los pavos reales del parque y luego se detiene para describirme las estrategias básicas de una conquista: la buena presencia, la osadía, el don de palabra, la dosificación del afecto, la confianza... “la mentira, si es preciso” dice, “todo menos la rendición o la deshonra”. Me hace agachar la cabeza. No volveré a probar el coñac. “Se hace lo que se puede” murmuro, y entonces él, sorpresivo y veloz como las traiciones, desenvaina la espada y acerca el filo a mi garganta. Los ojos dilatados, las cejas arqueadas. “Falso, tabernero” grita, “la noche de reyes es para vivirla, para soñarla, para engrandecer los engaños con la magia de la ilusión, para dejarse morder por el dulce acero de la esperanza, no para morir de soledad en un banco cualquiera, lamentando las cobardías cometidas”. Entonces me levanto, le vuelvo la espalda y huyo. En el parque, en medio de los zapotes, vuelvo la cabeza y lo distingo entre la gente, todavía envuelto en la bruma, embozado, siguiéndome como una sospecha.
Los Reyes de Oriente deberían ser magos de verdad, poseer el don de transformar la materia de los hombres, concederle a uno el privilegio de ser don Juan por una noche. ¿Pero de qué valdría? Al día siguiente volvería a verte perfilada en los cristales de la zapatería, mirándome de soslayo, y las venas temblarían en mi cuerpo y mi lengua quedaría paralizada por el miedo. Voy a entrar en otro bar. La compañía de la gente me gratifica y leo en sus rostros mensajes de ilusión. Pido otro coñac, sabiendo que será peor, y miro a los niños. Llevan globos de colores, comen avellanas, juegan y ríen, y seguramente esta noche no dormirán, los nervios los atenazarán en la cama, y mañana, al alba, se levantarán con el estruendo de los cohetes. No hay nada más envidiable que ser niño, nada tan grandioso como creerlo todo. Si los hombres creyeran en las hadas, en las brujas, en los duendes o en sí mismos, el mundo luciría otro color. En el extremo de la barra una pareja de novios se mira fijamente, cogidos de la mano, sin decir nada. Irán a ver a los reyes, y a lo mejor les han pedido un piso, o un trabajo, o simplemente más amor. Me alegro por ellos. A su lado, con una sonrisa suspicaz, vuelvo a ver a don Juan, que me observa atento, estudiando mis movimientos. Pago y me marcho. Ahora sí me dirijo al mismísimo centro de la ciudad; pronto pasarán por allí los reyes, arrojando caramelos de colores, y quizás alguno de ellos endulce mi paladar y me haga olvidarte por un instante.
Voy deprisa. Si te hubiera invitado a salir iríamos despacio, charlando del pasado, de lo que desconocemos, de esos secretos que primero asombran a las parejas y luego las unen. Daría media vida mía por conocer media tuya. El nombre de tus padres, el de tus hermanos, el número de la casa donde vives, los libros que has leído o los poemas que has escrito. Y en medio de la cabalgata, cuando la algarabía de los niños amortiguara el eco de las palabras y las miradas se volvieran hacia los magos, a lo mejor me atrevía a apretarte la mano o dejaba caer mi brazo sobre tu hombro. Quizás un beso. Pero nada, toda la culpa la tiene el coñac, que me ha entrecogido en los callejones, estrechando las paredes, atosigándome con las prisas de la gente, instándome a la locura. En el próximo banco me siento, despejo la mente y sigo caminando.
Los jardines están bulliciosos esta noche. Mal día para las parejas fugitivas. El gentío parece llevar prisa. Me levanto y avanzo a grandes pasos; la cabalgata parece entrar en la glorieta, y quisiera ser niño por una noche, aunque haya perdido el don de la credulidad y renuncie a las cartas y a los deseos. Creo que será imposible acercarse hoy a los magos. Una muchedumbre me corta el acceso, pero lo intentaré. Disimuladamente me abro camino. “Por favor” digo, “gracias”, “un segundo”, “si es tan amable...”, “así, gracias”. Me miran, me dejan pasar a duras penas y al final el camino se cierra definitivamente. Los veré de lejos, qué remedio. Entre la multitud el frío parece atemperarse, como si las risas y los aplausos desprendieran calor. Tu sonrisa desprende calor en mis poemas. A diario lo escribo en el cuaderno. Si tuviera valor para dártelo. Don Juan lo haría, sin duda. Tiene un olfato especial para esto de los amores. Ahí está, a dos metros de mí, con las manos en los cuadriles, luciendo una sonrisa esplendorosa. Se acerca el primer rey en su carroza y el gentío lo vitorea y los niños abren los ojos, incrédulos, asombrados, temerosos. Es la leyenda hecha realidad. Vienen de Oriente y en sus sacos llevan el oro que simboliza al Sol, el incienso que evoca el camino de la oración y la mirra, emblema de la resurrección. Arrojan caramelos, los niños se paralizan y los mayores los recogen; abren manos, abrigos, paraguas. Es el afán secreto por conseguir los deseos, por volver a casa con la prueba de las esperanzas tangibles. La alegría me nace en las yemas de los dedos, sube por mis brazos con un hormigueo afable y se agarra a mi corazón, que trota ahora como un potro salvaje por las praderas del deseo.
Es imposible pero es cierto, ahí estás tú, junto a don Juan Tenorio, a dos metros de mí, sola, como yo, en esta ciudad inmensa donde hallar a alguien conocido, un día como hoy, es un milagro. Debí invitarte a salir. No me has visto. Tienes los ojos puestos en la carroza del segundo rey, que ya entra en la glorieta, saludando. Vuelvo a sentir miedo. Me tiemblan las manos y las piernas. Don Juan vuelve el rostro y sonríe. “Se hace lo que se puede” dice, y suelta una carcajada tabernera, provocadora, desafiante. El burlador parece retarme con su ironía. El orgullo me abrasa el pecho y ahí sigues tú, de espaldas, con el pelo recogido en la nuca, como una princesa olvidada del mundo, resplandeciente. Entonces me acerco y don Juan me abre paso con una reverencia inmoderada, como si entendiera los resortes de mi cobardía. El mago se detiene en el centro de la glorieta y el clamor del gentío se hace insufrible. Ahora o nunca. Miro al rey por un segundo, buscando una fuga que no puedo permitirme, y lanzo un deseo al viento que ni siquiera llego a pronunciar.
Entonces te pongo la mano en el hombro, te vuelves. La sorpresa se dibuja en la transparencia de tu rostro y pronuncias palabras que no puedo oír. La gente grita, la ciudad resplandece y yo intuyo el milagro en el horizonte estrellado de esta noche mágica. Hablamos. Aplaudimos. Cuando llega el tercer rey el corazón se me agiganta y me agrieta el pecho. Aún no puedo creer que seas tú, que me haya atrevido a hablarte, a tocarte, a invitarte a cenar cuando acabe la cabalgata. Es la primera vez que el coñac hace algo bueno por mí. Me siento a la altura de don Juan, que ahora me mira con los brazos cruzados y una infinita expresión de tristeza en sus pupilas. Nada tiene que hacer, él pertenece a la leyenda y nosotros al mundo. Todo ha terminado en la glorieta, o quizás todo haya comenzado. Te aprieto la mano para no perderte, instintivamente, y tú consientes con el gesto. Ya no la soltaré. Iremos a cenar, te hablaré de mis poemas, de las miradas a través de los cristales, de los años de espera y cobardía, y te miraré a los ojos fijamente. Y mañana, que libro, te llevaré a desayunar al bar, frente a la zapatería, para creerme del todo este regalo de los magos. Ahora caminamos despacio, de la mano, en un silencio que preconiza tertulias interminables. Entretanto los reyes llevarán juguetes a los niños desterrados del afecto, y nosotros, ciudadanos comunes, empezaremos a ser príncipes, porque ni en esta ciudad ni en esta noche somos nadie, pero también lo somos todo.